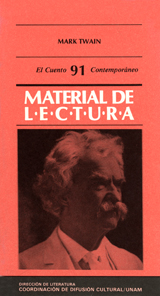|
La célebre rana saltarina del
condado de calaveras
A petición de un amigo mío que me escribió desde el este, fui a hacer una visita a Simón Wheeler, un viejo bonachón y gárrulo, y le pregunté por el amigo de mi amigo, llamado Leonidas W. Smiley, como se me había encargado que lo hiciera; y he aquí el resultado. Abrigo la secreta sospecha de que Leonidas W. Smiley es un mito, y de que mi amigo en su vida ha conocido a tal personaje; y lo único que había hecho era conjeturar que si yo preguntaba acerca de él al viejo Wheeler, mi cuidado le haría acordarse de su infame Jim Smiley, e inmediatamente se pondría a la obra y me inspiraría un aburrimiento mortal con alguna infernal reminiscencia de tal sujeto, tan larga y fastidiosa como inútil para mí. Si tal fue su designio, le salió todo a las mil maravillas.
Encontré a Simón Wheeler echando, a sus anchas, un sueñecito junto a la estufa del bar, en la vieja y descascarada taberna del decaído campo minero del Ángel, y noté que estaba gordo y calvo, con expresión de irresistible dulzura y simplicidad en su sereno semblante. Levantose él y me dio los buenos días. Le dije que un amigo mío me había encomendado ciertas averiguaciones sobre un muy querido compañero de su infancia llamado Leonidas W. Smiley —el Reverendo Leonidas W. Smiley—, joven misionero del Evangelio, que, según aquél había oído, estuvo algún tiempo residiendo en el campo del Ángel. Añadí que si el señor Wheeler podía referirme algo relativo a ese Reverendo Leonidas W. Smiley, yo sería su eterno agradecido.
Simón Wheeler me fue siguiendo hasta un rincón y me bloqueó allí con su silla, después de lo cual se sentó en ella y fue dándole aire a la relación monótona que sigue a este párrafo. Ni una sola vez se sonrió, jamás frunció las cejas, ni cambió ese tono de su voz, mansamente fluido, iniciado en su primera frase; y ni por casualidad reveló el más leve asomo de entusiasmo; pero a través de toda su interminable narración corría una vena de sinceridad y seriedad impresionantes, franca demostración de que él, en vez de imaginar que hubiese en su historia algo ridículo o jocoso, la estimaba como asunto de la mayor importancia y admiraba a sus dos héroes como genios preclaros de la estratagema. Para mí, el espectáculo de un hombre relatando aquella extraña historia sin sonreír ni una sola vez, era exquisitamente absurdo. Como ya he dicho, le pedí que me contara lo que sabía del Reverendo Leonidas W. Smiley, y le dejé que siguiera adelante en su propio estilo, sin interrumpirle:
—Hubo aquí una vez un sujeto a quien llamaban Jim Smiley —sería en el invierno del 49, o tal vez en la primavera del 50—, no lo recuerdo puntualmente; aunque lo que me hace pensar que sería en una u otra de ambas estaciones es mi recuerdo de que el saetín grande no estaba terminado cuando Smiley vino al campo por primera vez; pero, sea como fuera, era el tío más curioso que usted pudiera imaginarse: tenía la manía de apostar sobre lo que fuese, siempre que otro apostase desde el lado opuesto; y si no podía, cambiaba él de lado. No ponía reparos en el tema ni en el modo, y todo lo aceptaba con tal que su apuesta quedase en firme. Y tenía una suerte loca, pues casi siempre ganaba. Siempre estaba listo para una apuesta; y no bien salía algo a colación, él ya estaba apostando, dándole lo mismo apostar a un lado u otro, como le decía a usted. Si se corría una carrera de caballos, le hubiera usted hallado a la postre de ella con los bolsillos repletos, o con los bolsillos vueltos al revés; si había pelea de potros, apostaba; si había pelea de gatos, apostaba lo mismo; si había pelea de polluelos, apostaba todavía; es más, si veía dos pajaritos posados en el seto, le proponía a usted una apuesta sobre cuál de los dos alzaría primero el vuelo; y si el campo celebraba una de sus reuniones, allí estaba el hombre apostando a favor del Cura Walker, a su juicio el mejor exhortador, y por cierto que lo era, y era, además, un varón excelente. En cuanto divisaba un escarabajo, echando a andar donde fuera, le apostaba a usted sobre el tiempo que emplearía para llegar dondequiera que fuese; y si usted le aceptaba la apuesta, era capaz de seguir al escarabajo hasta México para descubrir adonde se dirigía y cuánto tiempo le llevaría el viaje. Cualquiera de los muchachos que por aquí conocieron a Smiley podrá contarle sobre él. Y a él de todo le daba igual, mientras pudiese seguir en su chifladura. Una vez, la señora del Cura Parson estuvo de lo más enferma, y parecía que no iba a salir con vida de aquel trance; pero una mañana vino el cura, y al preguntarle Smiley cómo estaba la señora, le dijo que mucho mejor —de lo cual había que agradecerle al Señor por su infinita bondad— y que ya estaba reponiéndose en tal forma que, con la bendición de la Providencia, se repondría del todo; y Smiley, soltando la palabra antes del pensamiento, dijo: —Dos dólares y medio a que ni así.
Ese tal Smiley tenía una yegua, a la que la muchachada llamaba la jaca de los quince minutos; pero lo decían en broma, porque claro que andaba mucho más que todo eso; y él solía ganar dinero con la yegua, a pesar de que el animal fuese de naturaleza tan quedada, y siempre padeciese de asma, de destemplanza, o de consunción, o cosa parecida. Solían darle dos o trescientas yardas de ventaja, y luego pasaban y la dejaban atrás en el rumbo; pero, cada vez, al aproximarse el final de la carrera, se ponía excitada y como desesperada, y corveteaba y daba brincos espatarrados, y desparramaba las piernas, lanzándolas al aire o contra las empalizadas, y coceaba más y más polvo, y armaba cada vez más baraúnda, tosiendo y estornudando y sonándose hasta llegar a la meta un ancho de cuello antes que los demás.
Y tenía un cachorrillo de dogo, que si le hubiera usted visto, le habría parecido que no valía un centavo, como no fuese para merodear por allí, como un perro ordinario al acecho para hurtar algo. Pero apenas era objeto de una apuesta, se convertía en un perro distinto: la quijada empezaba a echarse para adelante como un castillo de proa, y sus dientes se ponían al descubierto y relucían como los hornos de la fogonería. Y un perro cualquiera podía agarrarle y meterse con él, y morderle y lanzárselo por encima del hombro dos o tres veces, y Andrew Jackson —pues éste era el nombre del cachorrillo—, Andrew Jackson no parecía sino que estuviera de lo más satisfecho, y como si jamás hubiese esperado cosa distinta; y las apuestas iban siendo dobladas cada vez más en su contra; pero él, entonces, de repente, hincaba los dientes en el otro perro, y precisamente en el muslo de la pierna trasera, y allí se quedaba como helado, no mascando, usted comprende, sino sólo clavando la dentadura y manteniendo la dentellada, hasta que los demás tiraban la esponja. Smiley siempre salió ganador con ese cachorro hasta que un día el animalillo tuvo que habérselas con un perro que no tenía piernas traseras, porque se las había amputado una sierra circular; y cuando el encuentro había durado buen trecho, y las apuestas estaban por las nubes, y el cachorro iba a lanzarse sobre su particular bocado, vio en un instante que le habían engañado, y que el otro perro le daba con el hueso en los hocicos, por decirlo así; primero, pareció sorprendido, y después, descorazonado, y ya no marcó empeño en ganar la pelea. Dio una mirada a Smiley como si quisiera decirle que ya todo era inútil, y que la culpa era suya, por haberle enfrentado a un perro que no tenía patas traseras de donde agarrarse, pues de ellas dependía toda su fuerza en la lucha; y después de eso se fue cojeando su poquillo, se tendió y murió. Buen cachorro era ese Andrew Jackson, y hubiera llegado a ser célebre si hubiese vivido, porque tenía pasta para ello y tenía, además, genio; lo sé, porque casi no había tenido oportunidad para brillar, y está fuera de duda que un perro no puede luchar en semejantes circunstancias, si hubiera carecido de talento. Cada vez que pienso en su última pelea y en el desenlace que tuvo, me entristezco.
Bueno, pues, ese Smiley tenía perros de presa rateros, y pollos de pelea, y gatos y toda clase de cosas, hasta quitarle a uno el sosiego, y no había nada que uno pudiera sacar sin que él viniera para apostar con lo suyo propio. Un día cogió una rana, y se la llevó a su casa, y dijo que tenía la idea de educarla; y por espacio de tres meses, no hizo más que estar metido en el patio trasero de su casa, enseñando a la rana a saltar. Y puede usted apostar que así lo hizo. Le daba una puñadita por detrás, y en el acto la veía usted a ella girando por el aire como un buñuelo y dar una voltereta, o tal vez dos, si había tenido un buen arranque, y se dejaba caer patiplana y feliz como un gato. Había ido educándola así, haciéndola cazar moscas, y la mantenía tan bien entrenada, que en cuanto el animalito veía una mosca, la agarraba. Smiley decía que una rana sólo necesitaba educación, y podía hacer cualquier cosa; y así lo creo. Nada, que yo le he visto poner a Daniela Webster en este mismo suelo —Daniela Webster era el nombre de la rana— y cantarle: “¡Moscas, Daniela, moscas!”, y en un abrir y cerrar de ojos, ella daba un brinco y asía una mosca en ese mostrador, y se tiraba otra vez al suelo, compacta como un pellón de tierra, después de lo cual se ponía a rascarse un lado de la cabeza con la pata trasera, tan indiferente como si no tuviese idea de que había hecho algo que no cualquier rana podía hacer. Jamás ha visto usted una rana tan modesta y de tanta derechura como ella, con lo dotada que era. Y cuando se trataba de un salto limpio sobre un nivel llano, podía abarcar más trecho de una sola brincada que cualquier otro animal de su raza que usted haya visto en su vida. Saltar sobre lo llano era su fuerte, comprende usted; y, cuando de esto se trataba, Smiley se ponía a amontonar dinero en su favor mientras le quedase un cobre. Smiley se sentía desaforadamente orgulloso de su rana; y con razón, porque tipos que habían viajado y estado en todas partes, declaraban todos que aquella rana sobrepasaba a cualquier rana que jamás hubiesen visto.
Bueno, pues, Smiley guardaba el animalito en una cajita de celosía, y solía conducirlo al pueblo en busca de una apuesta. Cierto día, un tipo —un forastero— se topó con Smiley, que venía con su caja, y le dijo:
—¿Qué diablos es eso que lleva en la cajita?
Y Smiley dijo, simulando gran indiferencia: —Podría ser un loro, podría ser un canario; pero no es nada de eso: no es más que una rana.
Y el tipo tomó la caja, y la miró cuidadosamente, y le dio vueltas y más vueltas, y dijo: —Hum..., así es. Bien, ¿y para qué sirve?
—¡Bah! —dijo Smiley, complaciente y descuidado—. Sirve bastante para una cosa; si no ando equivocado, puede saltar mucho más alto que cualquier otra rana en el Condado de Calaveras.
El tipo cogió nuevamente la caja, y le dio otra mirada muy larga y cuidadosa, y la devolvió a Smiley, diciendo, muy resueltamente: —Bueno, pues, yo no le veo nada que la haga mejor que cualquier otra rana.
—Tal vez usted no lo vea —dijo Smiley—. Tal vez usted entiende de ranas y tal vez no; tal vez haya tenido usted experiencia o tal vez no sea usted más que un aficionado, por decir algo. De todos modos, yo tengo mi opinión, y estoy dispuesto a arriesgar cuarenta dólares a que ella salta más alto que cualquier rana del Condado de Calaveras.
El tipo meditó un minuto estudiando la idea, y luego dijo, como con un asomo de tristeza: —Vea, yo soy aquí un forastero, y no tengo rana alguna; pero si tuviese una, apostaría.
Y entonces Smiley dijo: —Muy bien, muy bien; si quiere usted tener mi caja por un minuto, voy por una rana y se la traigo.
El tipo tomó la caja, puso sus cuarenta dólares al lado de los de Smiley, y se sentó a esperarle.
Un buen rato estuvo sentado, hurgándole y hurgándole el pensamiento en la cabeza; y luego sacó la rana fuera de la caja, le abrió la boca, se sacó una cucharilla de café y la llenó bien colmada de perdigones de codornices y, quieras que no, llenó al animal casi, casi hasta la altura de la barbilla y lo devolvió al suelo. Smiley, en tanto, había ido a la ciénaga, donde se embarró bastante en el cieno hasta que finalmente encontró una rana. Vínose con ella, y se la dio al tipo, diciendo:
—Ahora, si está usted listo, póngala usted al lado de la mía, con las patas anteriores bien parejas con las de Daniela, y yo daré la señal —luego exclamó—: Uno, dos, tres... ¡Saltar!
Y él y el tipo golpearon a las ranas por detrás; y la rana nueva brincó vivamente, pero Daniela suspiró muy hondo e izó los hombros, como un francés, pero sin que de nada le valiera, pues no se podía mover; estaba en el suelo más hincada que un yunque, y sin más posibilidad de meneo que si estuviera anclada. Smiley no volvía en sí de su asombro y de su disgusto; pero, naturalmente, no tenía la menor idea de lo ocurrido.
El tipo se quedó con el dinero y empezó a largarse; y cuando ya iba a traspasar el umbral, dio una sacudida a su dedo pulgar por encima del hombro —así— hacia Daniela, y dijo de nuevo, con la misma resolución.
—Bueno, a esta rana yo no le veo nada que la haga superior a cualquier otra rana.
Smiley se quedó largo rato de pie, rascándose la cabeza y mirando a Daniela, y al fin dijo: —Quisiera saber por qué demonios esta rana se quedó tan fija; me digo si le habrá ocurrido algo..., la verdad es que me parece muy abotagada —y agarró a Daniela por la pelusa del cogote y dijo:
—¡Vaya, malditos sean mis gatos, si no pesa cinco libras! —Y la puso cabeza abajo y ella eructó afuera dos puñados de perdigones. Entonces vio él lo que había pasado, y se puso furioso, y dejó a la rana por el suelo y echó a correr hacia el tipo, pero jamás volvió a dar con él. Y...
En este momento Simón Wheeler oyó que le llamaban desde el patio delantero, y se levantó para ver qué querían. Y volviéndose hacia mí, al alejarse, dijo:
—Quédese ahí, forastero, y descanse a sus anchas. No tardaré un segundo en volver.
Pero, con el permiso de ustedes, yo no estimé que la continuación de la historia del emprendedor vagabundo Jim Smiley pudiese valerme mucha información concerniente al Reverendo Leonidas W. Smiley, así es que emprendí mi partida.
En la puerta hallé al sociable Wheeler que volvía, el cual me fastidió volviendo a empezar:
—Bueno, ese Smiley tenía una vaca amarilla, con un ojo nada más, y sin cola, sino un tronchito como una banana...
—¡Que el diablo se lleve a Smiley y a su afligida vaca! —refunfuñé de buena gana, y despidiéndome del viejo señor, me marché.
De El robo del elefante blanco y otros cuentos
|