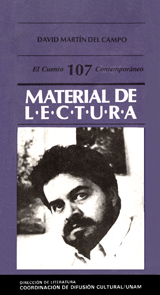 |
David Martín del Campo Nota introductoria y selección de Jaime Erasto Cortés VERSIÓN PDF |
|
Nota introductoria
Sucede que cuando se realiza una selección, la lectura de los textos abre un universo narrativo insospechado y particular, donde seres, imágenes, colores, momentos, estados emotivos, visiones personales cobran una dimensión singular. Ya no es la obra total: un volumen de cuentos, una novela; se trata ahora de un territorio delimitado por el gusto, la impresión, las virtudes artísticas, la manera en que la vida es descubierta, el tono y la ciencia de los acontecimientos. Todo ello no necesariamente coincidente, quizás contrastante, sin duda elocuente. Jaime Erasto Cortés
|
|
El sentadito
Aquí me traen todas las tardes. Cuando la sombra del mercado cubre la calle de este lado, ya me traen empujando para que desde aquí vigile. Antes, cuando no me daba cuenta de las cosas, la gente se reía de mí y yo no sabía qué tanto me miraban. Después ya lo supe. La primera en llegar, como todos los días, ha sido la Leocadia. Trae su vestido azul del que le asoman las rodillas. El otro, el rojo apretado, lo deja para los sábados, que es el mero día.
|
|
La ciudad de la noche
Lo despertó un ruido. Más que un ruido, la sospecha de que el susurro aquél pudiera no pertenecer al sueño. ¿Qué soñaba? Nada tremendo, alguna de esas nimiedades oníricas: una casa abandonada y él esperando, allí dentro, a un visitante anónimo y sin rostro... Un sueño extraño, sin angustia ni resabios.
Ciertamente el crujido aquél había sido como todos esos murmullos que pueblan la ciudad de la noche: un conductor desvelado, el inmisericorde gorgoteo de las cañerías, la lluvia sorpresiva de agosto a media madrugada... “La ciudad de la noche”, se repitió, con los ojos abiertos. Intentó adivinar las siluetas del aposento: la silla, la cortina, la pantalla opaca de la lámpara. Oscuridad y silencio. Un hemisferio habitado sólo por enemigos. Todos duermen, creen dormir, se revuelven en sus camas recordando el gran sueño que vendrá, a perpetuidad, después del cáncer, la diabetes, el infarto. El cementerio nocturno tan temido. Todos somos hipocondriacos, pensó al girar el cuerpo con suavidad, acomodarlo al reposo de Remedios, contagiarse de su tibieza. Juntos vinieron entonces el bostezo y el suspiro. Descansó una mano en la cadera sinuosa de su mujer. Era un modo de ofrecerle ternura, consuelo, arrullo. “Todos somos paranoicos”, se dijo, y nuevamente cerró los ojos. Aquello, afortunadamente, había sido el guiño simple de una pesadilla. Muy pronto ya se encargaría el sueño de remediar el sobresalto, porque durmiendo todo se arregla. Volver al agua primigenia, flotar en la mar de la amnesia, derivar como ahogados en el remanso del perdón. Dormir un poco es morir un poco... Ahí estaba, otra vez, el ruido. ¿Qué podría ser?, o lo que era peor, ¿quién podría ser?... Recordó la anécdota aquélla de Gasea, su compañero de oficina: dos ladrones que tras irrumpir en su casa mantuvieron secuestrada a la familia entera en la alcoba matrimonial; un arma apuntándoles hasta que lograron cargar el auto con todo: joyas, relojes, dólares, el televisor y hasta la secadora de pelo. “En media hora se llevaron todo”, confirmó luego el gendarme que levantó el acta. “El noventa por ciento de los asaltos nocturnos ocurren entre las dos y las cinco de la madrugada.” Remedios era enemiga de las pistolas, y el bat de beisbol estaba arrumbado en el clóset de trebejos. Además resultaría demasiado cinematográfico, demasiado ineficaz frente a una metralleta. Un asaltante va dispuesto a todo, eso lo leyó en alguna revista, así que abrazó a Remedios en silencio. “¿Y para qué querrán una secadora de pelo?” Enseguida pensó en Mercedes María, la pequeña. Sacarla de su cuna... Sí, ¿pero sacarla para qué? Silencio. La oscuridad era casi absoluta y no permitía ver las manecillas del reloj. Encender la luz equivaldría a despertar a Remedios, “¡Qué pasa! ¿Está llorando otra vez la nena?”, y violentarlo todo. Esa primeriza lactancia había hecho de Remedios un costal de fatigas; un costal autómata que obedecía nomás palmotearle tres veces el costado. Después de todo, quizás ese ruido era todo imaginación. Una persiana vencida por la fuerza de gravedad, una cacerola acomodándose bajo el goteo del fregadero, una ventana mal cerrada... De cualquier modo, los asaltantes no se animaban a entrar en la alcoba. Seguramente habrían preferido actuar con sigilo, evitar el alboroto y ahí mismo, tras la puerta, estaría uno de ellos a la expectativa, con el revólver amartillado. “¿Ya habrán descubierto la caja con los centenarios oculta en el librero de la sala?” “Ojalá no”, volvió a pensar, luego de contener el respiro, aunque se corrigió: “Sí, ojalá sí y que se vayan al demonio con esas nueve monedas de oro” porque una la había vendido, a espaldas de Remedios, para el préstamo que le solicitó Aurora, la secretaria... Pero ésa era otra historia. Ahora estaba solo, solo y despierto cuidando con su catalepsia el sueño de Remedios, de Remedios y la pequeña Mercedes María en su cuna, ahí, en la recámara contigua. Al día siguiente, pasara lo que pasara, compraría un arma. De eso estaba seguro, dijera lo que dijera esa mujer de sueño tibio en la otra almohada. Sí. Una pistola, de cualquier calibre, porque un arma disparando hiere más por su grito de pólvora que por el impacto mismo del proyectil. ¡Pum!... y todos los vecinos asomando en las ventanas; pero los asaltantes no llegaban. Seguramente habían encontrado la caja con los diez centenarios y ahora... los nueve centenarios y ahora discutirían en secreto si huir con el botín o quebrar el sueño de estos riquillos hijosdeputa, obligarlos a entregarlo todo. Violar a Remedios, robarse a Mercedes María, apuñalarlo a él con el cuchillo nuevo de la cocina. Abrazó a Remedios. Quiso no infundirle ese pulso trémulo que invadía sus venas, pero ella giró sobre el costado soltando un mugido de protesta. Si todavía no era la hora de la teta, que no la estuviera fastidiando... Así es el frágil equilibrio de los lechos conyugales: facilitan el amor cotidiano pero también el hastío mutuo. Cuan pronto los tórtolos ardientes despiertan igual que escorpiones invernales... Otra vez el ruido. Sí, el ruido por allá, sólo que esta vez fue innegable. Ahí andaba alguien. Comenzó a temblar entre las sábanas. Quiso musitarle a su mujer una palabra de amor, pero no pudo articular nada. Remedios, de hecho, era un regalo de los asaltantes. Aquello había ocurrido años atrás. Un lapso que sumaba la edad de Mercedes María, su gestación y los meses que debieron esperar luego del divorcio de Remedios. Entonces preferían un motel en las afueras de la ciudad, hasta el día, o la noche, del asalto. La banda estaba integrada por siete tipos que, habitación por habitación, fue despojando de sus valores a las parejas ahí alojadas. Al momento de formalizar la denuncia, una hora después, nadie quiso firmar el acta ni mucho menos identificarse. Fue, por lo tanto, un delito inexistente para la ley, y Remedios, que al peinarse ante el espejo retrovisor, advertía al arrancar el auto: “Después de esto, Manuel, nunca más clandestinos. Me prefiero aburrida y viva con mi marido, que muy enamorada y muy muerta contigo”. El divorcio de ella no tardó demasiado. Aquel agradecible asalto fue, que ni qué, un regalo de Dios... El ruido, nuevamente, atravesó uno de los pasillos. ¡Que se llevaran todo pero que los dejaran dormir, vivir en paz! El tamborileo en la duela, sin embargo, resultó demasiado torpe; una delación que estuvo a punto de arrancarle la carcajada. Eso debía ser un bicho explorador: un gato, un ratón, un gato y un ratón persiguiéndose. Respiró tranquilizado. Sonrió en las tinieblas. Recordó a Tom y Jerry, aquellos dibujos animados habitando aún los resquicios de su infancia perdida, sólo que en casa no había gato. En vez de pistola compraría una ratonera. La cuna de Mercedes María, afortunadamente, era de tubos de latón y no había alimaña capaz de trepar por esa bruñida superficie. Volvió a suspirar reconfortado. Quiso entregarse al sueño, olvidar al intruso, no ser más el estúpido habitante de la ciudad de la noche. Claro, el ratón podía ser pie de cría, el primer indicio de una plaga, y entonces recordó la genealogía del ratón Mickey, sus inverosímiles aventuras de audacia y fantasía. Él, en lo personal, había preferido siempre los desplantes enfurruñados del pato Donald, su bravuconería de chorlito, ese cuac-cuac-cuac incomprensible y altanero; sólo que ahora el desasosiego ya resultaba excesivo. Nada tan horrible como un amanecer a mansalva. ¡Tenía que dormir, dormir!... Sí, tal vez un buen trago podría ser el remedio. Dos dedos de whisky para recuperar el sueño. Imaginó la risa mofletuda de Gasea, en la oficina, luego de escuchar el relato. Intentar la cacería del roedor, a esa hora, resultaría empresa de locos. Encender todas las luces, alzar los sillones, blandir un palo. El ratón iba a lograr escabullirse, la nena se despertaría asustada, berrearía hasta el alba por los gritos y los escobazos, y después de la faena lo peor: Remedios le brindaría, con seguridad, una jornada de reproches y malhumor. Una madrugada con tres insomnios de aquelarre era demasiada dinamita para el equilibrio familiar. Además, ¡pobre Mickey!, tan imbécil en su fanfarronería de bolsillo. ¡Ah, qué diera por un golpe de J&B en su garganta!, pero levantarse en ese punto de la... ¿Qué hora sería? No. El ratón no podrá robar los nueve centenarios, ni hurgar en el alhajero, ni utilizar sus tarjetas de crédito. Pobre ratoncito de mierda que pasado mañana morirá con la sangre envenenada por los fumigadores... ¿Qué husmeará en este momento?: ¿un trozo de pan bajo la mesa?, ¿el cenicero atestado de colillas?, ¿una lata de betún para el calzado? Habitar los basureros, temer la luz, fornicar en las cloacas; debe ser horrible la vida de un ratón. Entonces, a lo lejos, un ladrido. Escuchó con atención aquel reclamo disipándose en la distancia. Un ladrido como relámpago nocturno. ¡Claro que sí! ¡Eso era! Mañana mismo compraría un perro. No una pistola, no una ratonera; ¡un perro, y no ser ya la víctima de otra noche ominosa! Un perro son los ojos del hombre que duerme. Un perro es un juguete y una conciencia. Un perro, sí... ¿pero cómo llamarlo? ¿Sultán, Lobo, Atila? ¿Y de qué raza? ¿Pastor alemán, setter irlandés, cocker spaniel?... No hicieron falta los tres palmoteos en su costado. Remedios ya se levantaba liberándose de aquellos paños a punto de la lactancia... la poca leche de Remedios. Suspiró amodorrado. Agradeció, con todo, la rutina y la luz de un nuevo día. Quiso adivinar, en la duermevela, los ruidos primeros de esa mañana: el silbato de vapor de una caldera, un motor que aceleraba, el gorjeo de un gorrión... Ruidos benditos, solares, diurnos. Era la ciudad de la noche que languidecía, y en la recámara de junto, de pronto, el grito horrorizado de Remedios: —¡Ay, Dios mío! ¡Manuel, Manuel; ven a ver esto!... —que lo hizo acudir solícito.
|
|
Los hombres tristes
La bruma viene del Atlántico; trepa los riscos, escurre hacia el continente. Quisiera llamar a éstas, líneas de Cascais. Dos semanas han sido insuficientes para que el esplendor de la primavera se apodere de la costa. Cascais. Así denomina el mapa a este lugar, distante veinte kilómetros de Lisboa. Me han servido una cerveza, amarga, densa, que difícilmente logro pasar. Son las once de la mañana y la niebla no deja ver más allá de la carretera. En otras circunstancias desde aquí lograría mirar la vastedad oceánica, los pinos marítimos en el acantilado, cuatro casas veraniegas de color amarillo. |
|
El año del fuego
Fragmento El ambiente era desolador, un páramo dominado por el calibo. Desde semanas atrás los habitantes de la ranchería de Paricutín habían sido expulsados por la creciente amenaza del volcán. Permanecían en San Juan como “arrimados”, en espera de que pronto terminase todo aquello: el magma revirtiéndose como pleamar, la ceniza disuelta en la llanura, los sembradíos reverdeciendo una vez que el llano restañara esas grietas de miasmas sulfurosos.
Rojas fotografiaba esa comunidad en desesperante rutina, la ominosa columna de humo a contraluz, rancheros simulando componer sus bienes cuando el destino aún no ha emitido su veredicto. Entonces oyó un tañido, destemplado, campana de parroquia pobre, que llenó esa atmósfera bañada por el chamizo. Trató de adivinar el origen de ese timbre sofocado, porque la campana volvía a llamar, no lejos de ahí, sin ton ni son. Fue un ranchero de cigarro de hoja quien explicó todo con una frase soltada bajo el tejabán: —Es Silvestre Kauicha, señor, haciéndole fiesta al chamuco en el campanario. Desde que tronó la tierra anda tondoz, y no tiene para cuándo. Rojas se dejó conducir por ese aporreo de bronces, hasta llegar a la iglesia de una sola torre. Ahí arriba, por el nicho del tercer campanario, asomaba un fulano ñango. Gritaba imprecaciones en lengua purépecha y después zarandeaba el badajo en loco tañer, “¡tan, taan, taaan!”, que nadie se dignaba en atender. Comenzó a fotografiarlo, divertido, porque el tipo estaba, parecía estar totalmente borracho, y ahí trepado semejaba una marioneta tilica a punto de sucumbir. Al terminar el rollo, Rojas buscó la sombra de la torre para cargar otro cartucho en la pequeña Leica. Una joya de la óptica germana... —¿Cliqui cliqui? —pronunció alguien a sus espaldas. Era el ñango aquél, bajado quién sabe cómo del campanario, demandándole a Rojas: —Unas monedas, señor. Kauicha toma purembe, señor. Kauicha cansado de chpiri, tanto fuego, señor. Conservaba algunos dientes, no más de cuatro, adivinó Rojas al percibir el olor extraño que ese andrajoso ser despedía. Un olor a punto de la fetidez, como si algo estuviera consumiéndose en secreto. —Unas monedas, señor. Sin purembe el chpiri quema las tripas. Rojas le entregó un peso. Aquel billete fue una sorpresa iluminándole el rostro, ese olor de miasma alquitranada. Sin prevenirlo, Rojas retrocedió varios pasos. Comenzó a fotografiarlo. Esos pantalones bombachones, un mecate sosteniéndolos como cinturón de siete nudos, los pies descalzos, la camisola desteñida luciendo la vertical pringosa de una corbata seguramente robada, y sobre todo aquello, el sombrerito alpino de fieltro verde, un ala de murciélago disecada en lugar de la pluma de grajo. Bebió de la botella de aguardiente a pico. —¡Ajj! —exclamó—, el sueño debe seguir. ¿Cómo se había hecho de ese licor? Silvestre Kauicha se depositó en una de las piezas de cantera reposando ahí en espera de pertenecer, algún día, a la torre par de la iglesia. Le ofreció a Rojas un trago, que tomara asiento en la sombra ahí junto, en otro cubo de piedra. —Usted con sus retratos ya tiene la vida regalada, señor. No se cansa, como uno. Todo el tiempo. —¿Cansado todo el tiempo, de qué? —le aceptó por fin el trago de aguardiente. —Cansado de recordar, señor. La vida se nos va recordando. Hay tantísimo amigo perdido así nomás. Y es que recordar es levantar lápidas, escombrar huacales, platicar con nuestros muertitos, pues. Tanta gente buena que por aquí hubo. Mi padre, por ejemplo; el padre de mi padre; el padre del padre de mi padre, que se llamó como usted. —¿Ah, sí? —Sí, porque todos tienen un nombre y un destino. Así usted como yo, tenemos destinado el recuerdo. Puro desempolvar gavetas de la memoria. Nuestro mañana es hoy, ahorita, pensando luego este tiempo del dolor. Por eso nos salió el volcán. Todos lo saben. Por lastimar la memoria. Por no respetar lo que ya otros decidieron polvo. Por eso. Por eso nos reventó el chpiri, montaña de fuego, alaridos de una afrenta que ya nadie debió tocar. Esos niños de Zirosto, ellos tuvieron la culpa. Pero ya para qué averiguar estropicios, ¿no cree usted?, al fin que ya llegó, porque aquí tendremos esta uatah ardiendo, vomitándonos lumbre noche y día, cansándose de fastidiarnos la vida, de por sí. Nos volveremos perros todos, ya lo verá usted, uichu negro que seremos, “olisquiándonos” el uyuy, buscando sabandijas entre las piedras, ¡no!, que nadie nos aviente piedras, ¡kerenda no!, señor... yo no lo muerdo. Yo sólo tengo sed de purembe, señor. Yo no duermo, yo no apagaré ese fuego a sombrerazos. Yo nomás Silvestre Kauicha soy, sin nostalgia ni centavos, porque así nos regalaron la vida, uy, un puro llano para correr bajo el sol de octubre. Espérese usted, ya le mirará los ojos, porque somos iguales, usted y yo, perros agradecidos, uichu de un solo dueño. Ya le digo, señor Camilo, la vida es una afrenta que nadie debió tocar. ¿Otro traguito? Rojas le aceptó el ofrecimiento, besó apenas la boca de la botella, lo miró a los ojos. —¿Cómo sabe mi nombre? —Ah caray —rezongó el otro, ese olor de cañas incendiadas—, ¿no se lo dije? Es que era el nombre de mi bisabuelo, Camilo Kauicha, y con este purembe, la verdad muchas gracias, ya no me queman las tripas. Hicieron el envío en un solo paquete. Una docena de fotografías reveladas en el laboratorio que Rojas había improvisado en el baño del cuarto, aprovechando la oscuridad nocturna, y veinte cuartillas a renglón seguido del reportaje mecanografiado ahí junto, esa misma noche de tiqui-tiqui-tiqui, en la Casa Urápiti, de modo que salieron de la oficina de correos desvelados y con necesidad de una cerveza. Desde Uruapan la visión del volcán era un ajetreo distante. De vez en cuando, sí, la ceniza llegaba arrastrada por la brisa vespertina y tendía un paño de inocuo salitre sobre la superficie del consomé. Sin embargo lo más común era que en días claros estuviera ahí, al poniente, ese perno de humo negro a medio clavar entre el cielo y la tierra. Y los comerciantes, como siempre, adecuándose a la circunstancia, disponían servicio para esos viajeros que en dos noches de fin de semana llenaban hoteles, posadas, puestos de fritangas y las “corridas” de los maltrechos camiones de redilas rumbo al Paricutín, ida y vuelta en la misma jornada. Y los cortes de “manta Damasco”, elaborada en Moroleón, que por doquier ofrecían mujeres indígenas “para salvar la cabeza del tizne”. Las primeras dos cervezas fueron en silencio y con sed. Ramón Arcaute aguantando la palabra que tardó en aflorar hasta el segundo par: —Sanguijuela. Rojas ya se había acostumbrado a ese tipo de arranques. Arcaute dialogando con las estrellas luego de permanecer mudo durante una semana... “Hay tanta falsedad en una página escrita —decía entonces, a punto de sus crisis de insomnio y mezcal—, como lujuria en un convento." —¿Sanguijuela quién? —debió preguntar Rojas—. ¿Sanguijuela dónde? —Yo aquí, mano. Sanguijueleando a esta pobre gente. Sanguijuelas tú y yo. Eso era. —¿No leíste mi reportaje esta mañana? —Sí —mintió Rojas—, ¿cuál es el problema? —Pues yo, mano, y si me disculpas, nosotros. Les habían llevado una botana de chicharrón de cerdo y pepinos rebanados. Rojas trinchó una de esas rodajas de agrio picor. —Sanguijuelas somos siempre, mi querido maestro. Yo no invento las imágenes ni tú las palabras. Nadie. Están ahí y las tomamos, como cualquiera otro, para acomodarlas a nuestro gusto. Y si con eso podemos, además, ganarnos la subsistencia... —¡Ése es el punto! —casi tumba el botellín con el manotazo—. Que siempre estamos hablando de esta pobre gente sin remedio. ¿Te acuerdas del reportaje? Mañana lo estará leyendo Pérez-Troncoso: “Estos indios han sufrido siempre por el fuego. El fuego del arcabuz, el fuego de la Santa Inquisición, el fuego imbécil de tres revoluciones y hoy, de nueva cuenta, el fuego indómito de Dios”... ¡Y quién soy yo para decir nada, carajo! ¿No te hartas de ese altruismo de moda: el “darles voz a los desheredados”? ¿Darles voz con nuestras plumas mercantilizadas? ¿Darles voz con nuestras conciencias de piojo burdelero? ¿Darles voz para redimirlos, y redimirnos nosotros, proponiéndolos como ciudadanos listos para la modernidad cargando xungues de barro a tostón el jornal en nuestros rascacielos de la avenida Reforma? ¿Darles voz nosotros?... ¡Darles voz su chingada madre! —Mudos no estarán, Ramón. Eso sí —se defendió Rojas al empuñar el fresco botellín. —No, claro que no. Pero a ti y a mí, disculpando, nos tendrían que sacar los ojos, cortar las manos por pretendernos mensajeros de tanta lástima irremediable. ¿No te cansas tú de retratar a los miserables, mi Víctor Hugo del nitrato de plata? —Cansarme, cansarme cansarme —era evidente que Arcaute no había desayunado y ese par de cervezas era dinamita en su permanente insomnio—, sí, desde luego. Pero no sé hacer otra cosa, maestro. La foto me viene de familia y Pérez-Troncoso me liberó del Estudio Rojas, que odié siempre... por cierta razón que algún día usted sabrá. —Ése es, entonces, el problema. —¿Cuál? —El odio, chamaco. El odio que no logramos esconder. —Pues ahora lo esconden y se hacen por favor a un lado. Voy a sentarme con ustedes. Alzaron la vista y sí, aquel energúmeno barbado era el Doctor Atl, arrastrando la tercera silla y ordenando al mesero con los dedos, en gracioso chasquido flamenco: —¡Tequila!, sʼil vous plait. ¿Cuándo? ¿Dónde estaban? ¿Cómo habían muerto? Qué maravilla de sepelio era aquél. Amortajados por la tibia ceniza, reposaban bajo el firmamento anaranjado, una estación dulce en el vestíbulo mismo del infierno. Rojas suspiró. El movimiento le disparó una punzada en el tórax. Escuchó un gimoteo y admiró, una vez más, aquel manto de naranja y carmesí. —¿Quién llora? —preguntó Rojas, debió gritar para sobreponerse al rugido mineral del volcán. Nadie le respondió. Tumbado ahí estaba muerto. ¿Y los demonios? Abrir los ojos sería morir, es decir, nacer a la pesadilla. Todo temblaba, todo estaba caliente, todo quemado y puro rescoldo el porvenir. La patria de la ceniza era, pues, el país éste. Abrir los ojos y despertar. Una mano hormiguéandole, entumida, bajo el peso del cuerpo. ¿Quién estaba sollozando? Serían hormigas rojas, hormigas de fuego, demonios-hormiga devorándole uno a uno los dedos, el antebrazo, comido él todo por las hormigas. Había que despertar, sí, había que nacer para enfrentar la muerte. Las hormigas en sus ojos ya estaban ahí, con sus mandíbulas quitinosas mordiendo, lacerando, seccio-nándole muescas de la córnea para trasladarlo en trochos hasta la gran mesa de Mefisto. —¡Nooo! —gritó Rojas despertando. Resollaba, la ceniza adherida al rostro bañado en sudor, cuando descubrió ahí delante a la bestia colosal vomitando lumbre. ¿Quién lloraba? Noche de putas. Eso era, eso había sido todo. Terminaron con el dinero, todo el dinero, y ese dolor en las costillas que era de porcelana quebrada. Se alzó la camisa y descubrió una mancha que del amarillo pasaba al verde. ¿Quién, a qué horas lo habían tundido? Recordaba la segunda botella de tequila, quizá la tercera y un sitio, después, adornado con farolas chinas. Una frase y ningún rostro “Torito, yo contigo”. Amnesia, eso era todo y, claro, un gliptodonte bostezando en su cabeza. ¿Dónde estaba Atlixco, el tremendo? Con el vaso en alto el Doctor Atl les había solicitado: “Para ustedes, después de esto, soy Atlixco”. Ante los fogonazos del volcán, Rojas pudo reconocer el sitio. Aquél era el “nido” de Atl. Esto les había contado apenas sentarse con ellos en la cantina La Guatapera. “Donde hay volcanes voy yo, el hombre-piróbolo.” Su refugio, al amparo de un oyamel, eran tres mamparas de tejamanil, un techo inclinado y varios sarapes revueltos entre la ceniza del piso. Ahí guardaba una mesa atiborrada de lienzos, una garrafa de tequila y, sobre todo aquello, la fotografía dedicada de una muchacha a medio desnudar en un sofá: “Amor eterno Amor Atl, la palpitación de mi corazón es el sonido de tu nombre, que amo con toda la frescura de mi juventud, único ser que adoro, moja los ojos de tu amada con el semen de tu vida para que se sequen de pasión, quien no ha y será más que tuya”, rezaba aquella vehemente caligrafía superpuesta. Rojas pensó en Miriam, su número nocturno igualmente a medio desnudar en la pista del Teatro Apolo. ¿Abandonaría algún día ese oficio de aplausos beodos y lentejuelas? Ahí estaba. Sentado sobre el tronco de un ocote chamuscado, Ramón Arcaute lloraba ante el espectáculo del Paricutín. —¿Qué pasa, maestro redactor? —lo alcanzó Rojas, aunque era una pregunta ociosa. Desde ese lugar el volcán era un majestuoso estruendo. —Nunca un día tan hermoso —dijo Arcaute enjugándose las lágrimas, y se corrigió—: Tan tremendo. —¿Qué pasó anoche? —Rojas mostraba el mapa consolidándose de morado en un flanco de su tórax. —Atlixco nos llevó con las muchachas, ¿no te acuerdas? Te emberrinchaste con una chaparrita ojiverde. —No me acuerdo— “Torito, yo contigo”, eso era todo. —Te acabaste... Se nos acabó el dinero, chamaco, y este regalo de Dios ahí enfrente. ¡Mira eso!... Hay que morir en momentos singulares como éste. El Paricutín acababa de obsequiarles una explosión de gases. La aureola de fuego azul era derruida por esa misma lluvia chisporroteante. —No somos nada, chamaco —musitó Arcaute, embelesado—. No somos nada a los ojos de Dios. —¿Los ojos de Dios? —No volveré a escribir, mano. Digo, después de esto, qué sentido. —No aguanto la cabeza —ahí seguía el gliptodonte resollando. Se restregó los párpados, a ver si así—. ¿Qué bebimos anoche? —Ahí nos mira Dios. ¡Mira su ojo que nos mira!... que nos mira y nos recuerda. —Odio el fuego, carajo. —Nos está recordando la basura que somos, chamaco. No tiene sentido, digo; después del fuego, nada. Rojas depositó una mano sobre el hombro de Arcaute. Pobre viejo ignorado por el arte y sus secuaces, pero al sentir el pulso trémulo contagiado a la palma de su mano, Rojas supo que era cierto. Aquel autor estaba acabado, no escribiría más, nunca una línea de pretensión estética. Ramón Arcaute enfrentaba por fin su destino. Bendito volcán gritándole su vanidad, y qué error aquella novela castigada en las bodegas. Suspiró, quiso enjugarse otra vez aquellas lágrimas, pero ya eran rastros sinuosos de salitre. —Después del fuego... —repitió allí sentado, recibiendo el beso lateral del sol. —...nada —completó Rojas, conmiserado por su colega, atolondrado y vil guiñapo. ¿Una tapatía ojiverde?, pero ahí venía Atlixco, de nueva cuenta, con sus bártulos bajo el brazo y trepando la cuesta. —¿Por fin se levantaron, par de garañones? —medio calvo y rejego, el Doctor Atl se les emparejaba todo frescura. —Yo no —se disculpó Arcaute. —Uy sí, “yo no” —se burlaba Atl—; porque tanto peca el que mata la vaca... como la reputa vaca. ¿O no mi “Torito”? Rojas no supo qué responder. No recordó. Le ardían las anginas, el paladar un cazo de barro cocido. ¿Dónde había dejado sus cámaras? —Me duele —fue todo lo que pudo decir. Al mirarle el morete en el costado, Atl hizo una mueca ñoña. Siguió su camino y depositó sus avíos dentro del “nido”. Esculcó bajo el camastro y salió blandiendo un canasto con huevos. —Como ya no viene el tlacuache, tendremos desayuno —argüyó al tumbarse junto a los restos de una fogata, y llamó con tono militar—: Recluta Arcaute, alcánceme aquella sartén y déjese de lloriquear como niña desvirgada. ¡Y aprisa!, que le damos un sillazo como al “Torito” anoche. —¿Fue un sillazo? —“¿Fue un sillazo?” —remedó Atl mientras rebanaba una gruesa loncha de tocino—. Vas a decir que no te acuerdas de nada. —Bueno... hubo una tapatía de ojos zarcos. Yo sólo tengo sed. Arcaute cumplía su misión con absoluta docilidad. Atlixco le señaló entonces una cesta bajo sus bártulos, donde halló media docena de naranjas como pasaporte al edén. Las chuparon con avidez perruna, y muy pronto esa fogata les permitió olfatear el tocino crepitando. Minutos después los huevos revueltos con tortillas tostadas fueron más que un remanso celestial. —¡Ora, reclutas, rancho para que se lo saquen las balas zapatistas! —recitaba divertido el vejete, como si aquellos dos “crudos” fueran milicianos de sus “batallones rojos” en la Casa del Obrero Mundial. —Tiene mucha ceniza —se quejó Arcaute al probar aquel mazacote. —Vous savez, mon cheri, sur cette table nous avons perdu le sel et les bonnes manières... —rezongó Atl, alzando el meñique, mientras su taco desbordaba por ambos extremos. Rojas volteó a mirar el volcán rugiendo como gigante aherrojado. No, nunca olvidaría esa mañana tibia de tocino y parranda a la intemperie. —¿Déjeuné sur lʼherbel? —insistió Atl, adivinando la sonrisa de Camilo—. Qué, ¿de a tiro es dinamita en la cama tu chaparrita de Guadalajara? Rojas no supo qué responder. —¿Qué bebimos anoche? —debió contestar. —Piróbolo. —¿Piro... qué? —Piróbolo, joven reporter. Ya verás tus tripas un desastre al ratito. Tequila, chile molido y un tercio de vinagre. No hay microbio que resista ese veneno... ¡Ya cayó el recluta! Era cierto. Arcaute permanecía dormido, como soldado yerto fuera de la trinchera. —No volverá a escribir, resolvió hace rato —Rojas miraba con ternura a su compañero de redacción, inmutable a las explosiones del volcán. —A mí me tocó anoche una mulata medio pasada de nalgas. ¿Te acuerdas, Rojas? —Ni del sillazo. —Ay, chamacos, chamacos... ¿Para qué los traje a mi residencia del Curupichu? Y eso que no has visto los ojos de una gringa que anda por ahí en el borlote geológico. —¿Una gringa? —Como para comérsela cruda. Lástima que no se le despegue el marido... yo creo que habría que escabechárselo —y diciendo esto Atl mordió su taco, igual que lo último del universo. Sí, tal vez.
|
