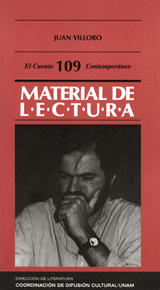|
1984
a Alberto Blanco
Rodolfo nació en Sonora, en las convexas arenas de Altar. Su papá tenía un motel en la encrucijada de dos carreteras. Cada tercer día les llevaban agua electropura; el camionero, de cara angulosa y barba espesa iba acompañado de su hija Adela, que en el trajinar del desierto se convirtió en una niña de mejillas encendidas y pelo empapado de sudor sobre las sienes. Era gritona y caprichosa. Tenía muchos juguetes de contrabando.
El papá de Adela se quitaba la camisa de mezclilla, mostrando una cicatriz en forma de cola de alacrán en la espalda, y empezaba a descargar los botellones de agua. Al cabo de media hora su espalda estaba llena de gotitas de sudor y la cicatriz brillaba como una cuchillada de sol. Rodolfo se ponía a pensar en la electricidad que había vuelto pura toda esa agua mientras Adela hacía mohines y se burlaba de él.
En una ocasión Adela llevó una grabadora. Habían llegado tarde porque se les ponchó una llanta en el camino; el cielo ardía en una última nube cárdena. Ya no hacía tanto calor y pudieron poner la grabadora en el suelo sin peligro de que se estropeara. La música surgió en borbotones.
—¡Son los Beatles! —gritó Adela y Rodolfo sintió un escalofrío en la nuca.
Hasta entonces sólo había tenido un ideal: salir del desierto para convertirse en el tercera base de los Orioles de Baltimore. Su papá era un fanático delirante del beisbol, incluso había grabado transmisiones de radio de las series mundiales. Todas las noches se sentaba en el porche, bajo el anuncio de neón que seguía latiendo sólo por el narcisismo, pues no había quien lo mirara, y ponía sus grabaciones de beisbol. El viento llevaba las voces febriles de los locutores hasta muy lejos, y Adela juraba haberlas escuchado en el distante pueblo de Quemada.
Cuando había plaga de langostas, Rodolfo se lanzaba al porche con una escoba encendida y la emprendía contra los insectos. Un bateador conectando flamigeraciones. Era lo más cerca que había estado de las grandes ligas.
Sin embargo, después de oír a los Beatles, dejó de pensar en la revirada perfecta y se puso a cantar con el ukelele que un cliente olvidó en el cuarto 22. Les pidió a los traileros que paraban en el motel que le trajeran discos de rock.
Una tarde le interpretó a Adela su primera composición: Armadillo en la autopista.
—Tienes la nariz llena de mocos —le dijo Adela.
—Yo me oigo bien.
—Tienes las orejas llenas de mocos.
A pesar de las críticas de Adela, siguió reventando las cuerdas del ukelele hasta que cumplió quince años y sus papas decidieron enviarlo a estudiar la preparatoria a la ciudad de México.
Para Rodolfo, el sur había sido hasta entonces el espejismo en el que terminaba la autopista: el aire vibrando por el calor allá en el horizonte, una ilusión acuosa, lo lejos donde el desierto se evapora.
Vio el pardo destello de un correcaminos. Pasó junto a la titánica fábrica de Corn flakes en Querétaro. Sintió la luz velada del altiplano.
Había empacado el ukelele entre dos pantalones de mezclilla. Cuando se le ocurrió cantar en la casa de huéspedes recibió tantos reproches que los de Adela casi le parecieron un estímulo. Sus compañeros de vivienda se empeñaron en demostrarle que se podía ser gangoso sin ser Bob Dylan. Por más que el rock de los setenta se abismara en lo moderno, nadie estaba dispuesto a escuchar una voz salida de un interfón.
Rodolfo llegó a México a inscribirse en la preparatoria, pero sus compañeros de la casa de huéspedes le dijeron que el CCH era más abierto. Este argumento era tan débil, que no volvió a pensar en el CCH. Sin embargo, una tarde en que jugaba boliche vio a una muchacha que hizo que su pelota se desviara humillante hacia el canal: el pelo castaño le caía sobre los hombros como en una imagen prerrafaelita, llevaba una gargantilla de semillas, camisa tzotzil de dieciséis colores subidos, entalladísimos pantalones de mezclilla y zuecos que la hacían caminar como si fuera sobre las aguas. Un morral hinchado de libros inclinaba su cuerpo ligeramente.
—Ella va en el CCH —le dijo uno de sus amigos.
Rodolfo se sopló el talco de las manos y tras la nubecilla blanca volvió a ver la figura que lo haría inscribirse al CCH.
La escuela no resultó el reino de bellezas deslavadas que él habría deseado, pero al menos le descubrió una vocación artística en la que no importaba ser gangoso. En una clase que parecía destinada a producir ingenieros de la escritura (taller de redacción e investigación documental I) recibió la encomienda de leer De perfil, de José Agustín. Entonces se dio cuenta de que en México los escritores habían tratado de sustituir a los rocanroleros. En Inglaterra no había un Ray Davies de la escritura porque ahí estaban los Kinks para dar cuenta de la mitología juvenil. En México, trescientas páginas de irreverencia equivalían a un concierto en un estadio.
Pero Rodolfo no sabía de qué escribir. Lo único que conocía de primera mano era el desierto de Sonora, un tema muy poco groovy. Después de leer a Martha Harnecker el asunto se complicó aún más. Rodolfo le puso buró político a su imaginación.
Empezó a pensar en la literatura como una lucha de los malos contra los buenos: de un lado estaba el pítcher que mascaba tabaco y entrecerraba el ojo avieso de su certera puntería; del otro, el cuarto bat de los caireles rubios y las bardas voladas.
En las tardes se reunía con sus amigos a comer las épicas tortas de don Polo y a hablar de sus problemas de escritor en ciernes. Citaba a Lukács con acento norteño y se refería a la novela como quien describe un sistema de bombeo hidráulico.
Estaba a punto de iniciar la epopeya Lignito, tres generaciones de mineros sonorenses, cuando descubrió el nuevo periodismo norteamericano. Norman Mailer, Tom Wolfe y Gore Vidal le revelaron que se podía escribir de temas sociales sin condenar al lector a trabajos forzados.
Sin embargo, aún había una caseta de cobro en su itinerario intelectual. Mailer y compañía escribían de asuntos y hombres famosos: la guerra de Vietnam, el clan Kennedy, Frank Sinatra, Marilyn Monroe, el emporio de Playboy. Al salir del CCH Rodolfo necesitaba un Ayatola, un jefe de la Junta Militar, una actriz de escándalo, un boxeador de peso completo, alguien famoso a quien entrevistar. Pero en México las celebridades eran desconocidas. Entonces volvió la vista al otro extremo, a la inagotable reserva de marginados que tenía el país.
Empezó a escribir en los periódicos crónicas imaginarias. El más fresa de sus personajes era adicto al cemento. Cholos, escupefuegos, danzantes indígenas, merolicos, faquires y chavos banda integraron su resentida galería. La rata, el perro famélico, el chancro y la mirada estrábica aparecieron con la misma puntualidad que los Gitanes en los cuentos de Cortázar.
Un productor se dio cuenta de su habilidad para convertir la roña en arte y lo invitó a hacer una serie de televisión sobre Los Panchitos, la única pandilla que había logrado ser noticia a punta de madrazos.
En 1984 no había nadie que no hablara de las persecutorias pesadillas de George Orwell. Rodolfo celebró el año de Orwell con la publicación de Yo, Panchito, un libro desgarrado, crudo, apocalíptico, o sea, exitoso. El triunfo sólo se vio empañado por una nota del reaccionario Roque Jiménez, titulada Mamá, soy Panchito.
De Sonora recibía noticias esporádicas; no era mucho lo que podía suceder en la cuenca requemada en la que había nacido. Las cartas de su papá constaban de una cuartilla dedicada a los chismes del motel y tres cuartillas a un robo de base de los Medias Rojas. Adela le mandó una carta llena de faltas de ortografía para informarle de su tercer matrimonio, esta vez con el sultán de los tomates de Sinaloa. La verdad es que a él le interesaban poco estas noticias salidas de la borrosa tierra del pasado.
Tampoco quería saber nada de su primer amor artístico, el rock. Culture Club, Men at Work, Tears for Fears, Spandau Ballet y otros grupos de moda le parecían demasiado sutiles, blandengues, sofisticados. Él no se andaba con tiquismiquis.
Una mañana el teléfono lo despertó a eso de las seis. Una voz grave le habló de la explosión de San Juan Ixhuatepec y le ofreció un jugoso anticipo por escribir un libro sobre el tema. La tragedia parecía hecha para las metáforas de Rodolfo. Toda una colonia removida por las llamas. Los estadillos en la refinería de Pemex y en la planta Unigás habían hecho que el aire ardiera como en el bombardeo de Dresde. De inmediato se le ocurrió reconstruir las vidas de algunas víctimas hasta unos segundos antes de la catástrofe.
Llegó al lugar cuando aún había unidades de médicos y voluntarios. Fue de los primeros en ver un peine derretido como el chicle de un titán, un guajolote aplastado en el piso, no más grueso que una calcomanía, un zapato calcinado, pelos adheridos a las paredes. Durante media hora caminó entre aquellos asteriscos del infierno.
Hizo entrevistas con los sobrevivientes y encontró que una de las declarantes era tía de Abundio Sánchez, el héroe de su libro Yo, Panchito. Pensó que esto le facilitaría la tarea, pero sucedió lo contrario. Abundio estaba harto de Rodolfo, harto de hablar de las ciudades perdidas para que otro cobrara en una ventanilla del Canal 13, harto de que le dieran tanta voz a los jodidos de siempre.
Abundio interrumpió la segunda entrevista de Rodolfo con su tía. Sus amenazas fueron tan convincentes como la navaja que tenía en la mano.
—Danos tregua. Deja de hacer ruido con nuestros huesos —dijo Abundio, y Rodolfo pensó que era el más neto haiku de los menesterosos, pero no se atrevió a apuntarlo. Ni a regresar a San Juan Ixhuatepec. Abundio le había puesto precio a su cabeza.
Y todavía le faltaba otro ajuste de cuentas. Uno de sus amigos, que siempre tenía la cara adormilada de quien ha comido muchas tortas, resultó ser un espía. Rodolfo jamás hubiera sospechado que esa plácida mirada pertenecía a un defector capaz de sacar una fotocopia de su estado de cuenta y de dársela a Roque Jiménez, que era como dársela a la CIA. Rodolfo no sólo era el autor más cercano a los marginados, también era el más rico de su generación. Roque publicó un artículo (para colmo, en un periódico de izquierda) en el que mostró insólitos conocimientos de economía política y lo acusó de viajar con gasolina prestada.
Durante varias semanas soñó con las amenazas de Abundio y las cifras citadas por Roque. Así estuvo hasta que decidió ir de vacaciones a Sonora. Aunque podía pagar el boleto de avión, decidió ir en autobús. Y esta vez su elección fue correcta. Las muchas horas en el desierto lo devolvieron a una época que creía sepultada.
Acurrucado en el asiento, se acordó de la niña colorada y caprichosa que acompañaba al hombre del agua electropura, del motel en el cruce de dos autopistas que parecían ir a ninguna parte, del porche donde se oían las transmisiones de antiguos partidos de beisbol, del viento que llevaba las efímeras hazañas de los peloteros hasta muy lejos, del letrero de neón que parpadeaba en la noche metálica del desierto.
Al día siguiente tomó pluma y papel y supo que ya no había más rodeos que dar: entrecerró los ojos, con la confianza del pítcher que se sabe a punto de lograr la revirada perfecta.
|