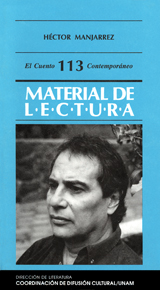Si otra generación tuviera que
reconstruir al hombre a partir de sus
escritos más sensibles, pensaría que
se trata de un corazón con testículos.
Lichtenberg
Llevamos horas y horas en esta carretera tortuosa, lenta, llena de baches, de coches, de pick-ups, de camiones, de autobuses, de autocars, de microbuses, de peseras y colectivos que van de pueblo en pueblo, de tractorcitos desvencijados.
Ya nada nos interesa. Ni las estaciones locales de radio con toda su gracia y horror, ni las iglesias, ni los anuncios de tocadas de Los Seis de Paracho en casi todas las bardas, ni los panes, dulces, licores y artesanías.
Los dos estamos hartos y ella, que maneja mejor en carretera, está muy cansada de tanto volante.
Hace un gran esfuerzo para no exhalar su impaciencia y malhumor en el coche, que hierve con el calor de la una y lleva las ventanillas cerradas a causa de la insoportable fetidez del aire en los últimos cinco kilómetros, recorridos a vuelta de rueda cuando nos ha ido bien.
Pestilencia de miles y miles de puercos vivos, de porqueriza.
Por mi parte, yo sacrifico mis ansiosas ganas de fumar, multiplicadas por el tedio, la irritación y el hambre.
Tenemos que salvar esta relación: para eso hacemos el viaje a las playas de Nayarit, donde pocos van.
La gente debe luchar por lo que quiso y creyó, aunque parezca no haber remedio.
No sé quién dijo esa frase. Tal vez nosotros.
Nos vamos a fundir adentro de esta lámina. El coche no tiene aire acondicionado y ella se niega a abrir las ventanillas.
Yo creo que la pestilencia es más soportable que el calor, pero ella no. Total, si me gana el asco, abro la puerta, vomito y ya. Pero a ella vomitar le da pánico. Cree que puede ahogarla su basca.
—Me estoy meando —digo.
—¿Qué hacemos?
—No sé.
Estamos en un pueblote horrendo, gigantesco criadero y matadero de cerdos, “La Capital Mundial del Embutido”, donde todo está cerrado hasta las dos o tres.
—¿Qué es eso?
—¿Qué?
—Ese ruido —dice ella.
No oigo nada. No se oye absolutamente nada. Cientos de autos están inmóviles bajo la canícula, sobre el asfalto calcinante.
Las casas y los magueyes están cubiertos de un polvo grisáceo, supongo que de las cenizas de los chanchos.
Aparte de dos niños mugrosos que nos hacen gestos obscenos, no hay un alma.
Se agarran los güevos y nos gritan:
—¡Prau-prau, prau-prau!
El sexo es un tema que me obsesiona, pero que quisiera no encarar antes de llegar a la playa.
—¿No oíste? —me pregunta unos minutos después.
—No, nada.
—¿De veras no oíste?
—No. ¿Como qué suena?
—Niños gritando. Gritando de susto y de dolor.
Un escalofrío me recorre. Sí, sí lo he oído y he querido ignorarlo, ahora me doy cuenta.
—No, no he oído nada, arañita.
Sé que el desapego de mi respuesta va a irritarla, pero lo prefiero a que empecemos a saber que el otro piensa también en esos chillidos atroces, intermitentes.
Tengo tantas ganas de mear que empieza a arderme el glande.
Las latas de cerveza del asiento trasero las consumí yo.
—Voy a buscar dónde mear.
—Tendrá que ser un árbol o una barda, porque todo está cerrado.
Asiento, pero no me muevo. Me da culpa dejarla sola, encerrada en su propio coche.
Es increíble la cantidad de culpas que hemos conseguido achacarnos y asumir.
Disimuladamente he abierto la ventila de mi lado. Pero no entra más que hediondez de marranos. Para poder cerrarla, distraigo su atención:
—Aquélla es una panadería, ¿no?
—Sí, pero cerrada.
—Me gustaría mear en el baño de una panadería.
Ella me mira de reojo y no me pregunta por qué.
Por el olor a pan dulce.
Primero descubrimos que no preguntábamos suficientemente sobre el otro, y luego, que muchas veces era mejor no preguntar.
—¿No quieres bajarte a orinar?
—Sí, pero.
—Ve, por favor, vas a acabar poniéndonos nerviosos a los dos.
Y me apeo. La esquina más cercana parece estar a unos cuarenta metros, y no quiero orinar, no sé por qué, a la vista de la gente.
El calor y el polvo y la fealdad y la mugre de este lugar son apabullantes.
¿Quién puede vivir aquí?, me pregunto mientras rengueo hacia alguna esquina donde doblar.
El olor asqueroso a cochinos vivos y puercos hervidos se añade a la fealdad y desolación, como la mierda humana cuando se apila.
Los coches se mueven. Me imagino el gesto de ella al encender el motor.
Ya no puedo caminar. De un paso a otro me voy a empapar la pierna izquierda.
Otra vez escucho los lejanos chillidos de horror y dolor. ¡No son niños, son cerdos! De todas maneras son berridos horrendos.
El coche me ha alcanzado y ella se apea, lívida, verdosa, con la boca entreabierta.
—Maneja tú —me dice—, yo ya no puedo más.
Mas no llega a la puerta derecha. Se detiene, con ojos aterrados, y vomita con arcadas dramáticas, espantosas, interrumpidas, apoyándose sobre el coche.
La gente la mira, inmóvil, desde sus autos.
Pronto otros acabarán como ella, que echa las piernas —¡tan bellas!— hacia atrás para no mancharse, y rocía la trompa del Nissan.
Yo no puedo hacer nada. No puedo moverme.
Ella cae al suelo de rodillas y acaba por expulsar la hiel, la última hez, y luego corre a meterse en el coche.
Yo camino lentamente hacia la puerta del conductor, procurando acabar de mearme antes de subirme.
Los dos cerramos los ojos.
Yo enciendo un cigarro y abro la ventanilla. Total, ya vomitó.
El coche pronto va a oler a meados.
Tengo la pierna toda pringosa y me siento desesperadamente triste, con una piedad incomunicable.
Nos miramos de lado y no nos hablamos ni nos tocamos.
Cómo me gustaría volver a quedarme dormido sobre sus nalgas, pero quizás ya nunca vuelva a suceder.
Ya es más natural vivir con el rencor, el resentimiento, el odio, el desprecio —el dolor— que con la esperanza, con el perdón, con el deseo.
¿A partir de qué momento?
No recuerdo. No sabría decir.
Hay una querencia al dolor.
Hacemos este viaje para salir de la encerradura que hemos hecho de nuestras vidas y bodas. Para cambiar de palabras y de tono, para bendecirnos. Para comer mariscos y beber coco tonics, para lamernos otra vez de punta a punta, para coger en la playa bajo la luna.
¿Y creemos de verdad, ella y yo, que vamos a volver a pasmarnos con la dicha? ¿Que abandonaremos el botín de suplicios que cada uno ha ganado para sí en la guerra?
Misericordiosamente, de pronto los coches arrancan de nuevo.
Los berridos se escuchan cada vez más cerca.
Ella está más blanca que la luna y es recorrida por arcadas inútiles que ya me hicieron arrojar el cigarrillo.
Un enorme camión lleno de marranos chicos y medianos, cada uno en su jaula, se ha volcado. Algunos chanchos murieron —hay un poco de sangre en el piso— y los otros sufren ataques cíclicos de terror.
Sus gritos casi humanos penetran hasta la médula de los huesos y los recovecos más primitivos del cerebro.
Ella cierra los ojos y tiembla. A mí me cuesta pisar el clutch y el freno con tino.
Ella está bañada en lágrimas, yo en orines.
La circulación se desahoga.
Al salir, un letrero.
Deja usted La Piedad
En Guadalajara los mariachis nocturnos cantan, como escenografía de los años cuarenta y cincuenta:
—¡Háblenme montes y valles, grítenme piedras del campo!
Ella dice que Guadalajara es una ciudad limpia y que le agrada, y yo guardo silencio porque no me siento a gusto.
Sé que las placas del DF suscitan odio y violencia entre muchos de los nativos.
Bebo un poco de charanda, pero con mayor molestia de mi estómago que contento de mi corazón.
Nos peleamos hace hora y media. Hay momentos en que los pleitos tranquilizan a las parejas. Se dicen cosas injustas y cosas ciertas, dolorosas todas; y se pierde una vez más la esperanza.
Perder la esperanza entristece al alma, pero apacigua un poco al corazón, que es más visceral.
Los hoteles están llenos, los moteles también, y los empleados son groseros.
No huelo a pis, porque me enjuagué las piernas y cambié los pantalones, pero tengo cara de pis.
Ella a su vez tiene cara de guácara, pero es mujer y bonita, y más práctica que yo.
Es ella por ende la que encuentra un hotel pintado de azul, y la que averigua y paga la tarifa mientras yo tengo infinitos problemas para estacionarme bien y bajar las maletas correctas.
El hotel es tranquilo, limpio, silencioso y muy modesto.
El propietario, un hombre un poco bizco, nos guía a nuestra habitación: una regadera sin cortina ni borde, un excusado sin asiento, una cama individual llena de resortes torcidos y cubierta de ropa de cama rugosa y percudida, un piso de cemento, una cortina de manta que no tapa la luz del arbotante, una ventana por la que entra el eco del canto del mariachi, un foco macilento.
—Yo aquí duermo vestida.
—Yo también. Pero antes me voy a dar un regaderazo.
—Hasta mañana.
—Hasta mañana.
Nos damos un beso en la boquita, aliviados: no tenemos que enfrentarnos al sexo y hemos sobrevivido a una difícil primera jornada.
Ella se tapa minuciosamente de pies a cabeza, en la mitad alejada de la pared. La destapo y le doy un beso en la sien, acariciándole la cabeza. Abre los ojos y me sonríe, y yo a ella. Le doy otro beso y la tapo.
—Espero que no haya alacranes —dice su voz bajo las vastas sábanas y mantas.
—No es tierra de alacranes. Y además estamos en una ciudad grande.
—Ya lo sé. Te quiero.
—Yo también, arañita.
—Báñate y no tardes.
—No.
Pongo la ropa a los pies de la cama (no hay buró, ni silla, ni tocador), abro el agua, pronto descubro que es fría, me meto bajo el chorro desigual pero reparador, hasta canturreo “¡Guadalajara, Guadalajara, hueles a pura tierra templada, Guadalajara, Guadalajara!”
Olvidé sacar la toalla y abro la maleta con cuidado: me parece haber visto una cucaracha. Me seco mirándome en el espejo casi desvanecido del lavabo. Tengo buena cara. No traigo la cara de pis de hace un rato, ni la de pedo apretado que me descubro a veces, un feo estreñimiento del alma y el cuerpo.
A mis espaldas se oye un regurgitar.
En medio del cartucho hay una coladera, de la que sale el agua que la cañería no alcanza a conducir.
El ruidajo de esa coladera borboteando es capaz de despertar a alguien que, como mi amigocha, tiene el sueño extremadamente ligero y es muy dada, por desgracia, a noches de insomnio o de pesadillas.
Pero no hay nada que yo pueda hacer para acallar esa erupción de agua.
Me pongo la camiseta, los calzones, los pantalones. Los calcetines me los pondré cuando me trepe a la cama.
He visto otra cucaracha. Rapidísima, ruidosa (en un sentido no sonoro), ancha, grande, de unos ocho o diez centímetros de largo.
Súbitamente me lleno de horror y de asco al dar un paso atrás y pisar la mitad de uno de esos monstruos, que mueve sus antenas violentamente, con furia.
No sé si su sistema es capaz de sentir dolor, espero que no.
Ahora soy yo el que tiene ganas de vomitar. Los bizcochos harinosos que merendamos se me apeñuzcan en el esófago.
El piso del cuarto está invadido de cucarachas, unas veinte y más, que han salido y mueven las antenas como en una de esas películas en que los humanos son diez veces menores que los insectos.
Se están acercando a la cama. Cuatro de ellas, acorazadas, seguras de su fuerza.
Un pie y una mejilla de la bella durmiente están al descubierto.
Estos bichos no me temen. Parecen saber que les tengo asco, pánico. Lo saben desde hace cientos de millones de años.
Tengo que saltar a la cama.
Tengo que impulsarme del lavabo y brincar desde la partecita rugosa del cemento.
Y caer bien.
Lo logro.
Soy un mono, me admiro de mí mismo.
Lo que no sé es si soy uno de esos changos y macacos que suben y bajan por los templos abandonados de la India, cuyos frisos muestran a hombres esbeltos y mujeres redondeadas haciendo lo que dicta la naturaleza.
—¿Estás bien? ¿Estás incómodo? —dice ella.
—Sí, amor —respondo a la primera pregunta.
Tengo en las manos los dos trapos ríspidos que nos entregaron como toallas y con ellas recorro el suelo, alejando a las cucarachas sin golpearlas.
Sé que no es racional, pero el hecho es que temo matar a alguna y encrespar a las otras.
La que pisé todavía mueve las antenas.
Con horror, al acordarme, me limpio el talón.
—¿Qué pasa, amor? ¿Quieres que cambiemos de lado? —me dice ella.
—No, estoy bien.
—No estás acostado, estás sentado.
—Sí. Estoy pensando.
—Ya no pienses. Ya no pienses tanto. Vamos a estar de vacaciones en la playa. Creo que vamos a poder encontrarnos.
—¿Tú crees? —le pregunto, mirando la arrogante, acorazada parsimonia con que las cucarachas caminan por el piso, deteniéndose para percibir el mundo cada tanto.
—Por lo menos eso espero, de veras.
—Yo también —susurro.
Para que ella vuelva a dormirse, me recuesto a medias, del lado de la pared, que es nuestro lado vulnerable.
Siento cómo su cuerpo se sacude dos veces y luego se relaja.
Pasa como una hora.
Vine sin reloj.
Poco a poco, vuelve la calma.
Las cucarachas recorren minuciosamente el piso en busca de alimento, pero nos ignoran.
Yo las miro y, sobre todo, las percibo, como si también tuviera antenas.
¿Ella?
Ella duerme intranquilamente, mascullando palabras incomprensibles.
Y yo la acaricio pudorosamente.
Mañana vamos a despertarnos cansados.
No le diré nada de estos insectos, pues ella desearía no haber dormido en este lugar.
El calor es agobiante y seco, pero la carretera está bastante despejada y circulamos con tranquilidad, incluso con una especie de alborozo.
En un puesto comemos un conejo en barbacoa delicioso, observados por tres perros esmirriados.
Mientras remontamos la sierra, no muy alta, muchos kilómetros más adelante, hay una congregación de zopilotes exasperados que dan vueltas y vueltas, arriba de una cañada en la que debe de haber un animal muerto, al que el ramaje les impide llegar.
Cuando llegamos al hotel donde reservamos la habitación, en el poblado de x, dos hombres y tres niños están asomados a un pozo de unos dos metros de diámetro, al que arrojan pescado y legumbres y fruta en descomposición.
Hay fetidez, peste; pero por prudencia y cortesía me acerco y saludo.
El dueño del hotel, el señor López Fragoso, es un hombre de unos cincuenta años, cientosesentaicuatro centímetros y piel amarillenta, hepática.
Me presento.
—¡Bienvenidos!, los estábamos esperando —me dice.
—Nos retrasamos unas horitas —le digo.
—A cualquiera le pasa, por no decir que a todos. Nayarit es más grande de lo que se supone.
—Nayarit ha dado grandes deportistas —comento.
—Un día este país se dará cuenta de cuánto le debe al estadito este —me espeta, y asiento.
Ninguno de los dos menciona al chacal Victoriano Huerta.
En el pozo, que se ensancha hacia abajo, hay dos cocodrilos adultos, además de uno mediano y otro pequeño. Los cuatro nos miran con sus ojitos malvados e imbéciles y las fauces entreabiertas, pleistocénicas. Cuando ven que se les va a arrojar comida, coletean para desplazarse unos a otros.
Sin embargo, no emiten ruido alguno con la boca.
El espectáculo es tan repulsivo como fascinante.
El señor López Fragoso disfruta de su poder sobre esos saurios terribles que viven y se reproducen dentro de este pozo al que los dos mayores deben haber sido arrojados cuando eran crías, o poco más, supongo.
Como la boca del orificio suele estar clausurada por unas maderas y candados, los caimanes sólo ven la luz cuando el señor López o su ayudante les arrojan alimento.
El cocodrilo padre ya está casi totalmente ciego, y es el que más coletazos pega cuando percibe, arriba, las siluetas en movimiento.
—¿Los grandes no se comen a los chicos? —pregunto.
—Sí, casi siempre —dice el señor López—. ¿No quiere ver los cocodrilos, señora? —interroga a mi compañera—. Ya merendaron y vamos a cerrar el pozo.
Ella se acerca, mira y no dice nada; pero me imagino lo que siente, y no me gusta.
—La recepción está allá al fondo, mi esposa la atenderá. A ver, escuincles, llévense el equipaje de los señores —indica López.
Mientras ella va al coche y la recepción con los niños, yo arrojo un huachinango ya azuloso a la boca del caimán mayor.
—Se asustó su esposa —me dice López—, se puso bien pálida. Mire, mire cómo se pelean aunque el grande ya se zampó el pescado. Son bichos tan feroces como estúpidos.
—El mediano se mantiene al margen —señalo.
—Ey —dice el ayudante de López—, así es como ha logrado sobrevivir, volviéndose taimado. Es el que menos pelea, pero le aseguro que no es el que come menos.
El señor López asiente, aunque está claro que no le gusta que el otro tome la palabra.
—¿Tienen nombre?
Mi pregunta los hace mirarse a los ojos y sonreír.
—No, si no son perros —dice el ayudante.
No son animales domésticos. Son monstruos encerrados bajo tierra, y como tales los alimenta y observa el propietario todos los días. Es un sátrapa que domina a sus empleados y a los monstruos de la tierra.
—A ver, vamos a cerrar —dice López, mirando por última vez, aún más detenida y ávidamente, a sus fieras sometidas y nunca sumisas.
Colocan la tapa de madera, semejante a la de un tonel pero más ancha, pasan una gran cadena y cierran los tres candados.
—Si no —explica el dueño— la gente viene a echar a sus enemigos... ¿Qué le parecieron mis bichitos?
—Bastante impresionantes.
—A los grandes los tengo hace ya siete años —me informa—. En fin, le deseo una muy placentera estadía. No le estrecho la mano a causa del pescado, pero siéntase usted en su casa.
—Muchas gracias —replico.
Cuando llego a la recepción, la señora López, que es sumamente atractiva y veinte años más joven que su marido, me recibe:
—¡Qué guapa es su esposa! Pero no parece feliz.
—Creo que la asustaron los cocodrilos —contesto.
—¿Se los enseñó mi marido? Es una bestia... ¿Cuántos días se van a quedar usted y su señora?
—Todavía no sabemos —aduzco.
—Olvídense de los estúpidos cocodrilos de mi esposo y disfruten de su estancia. Los demás hoteles están llenos y el nuestro de todas maneras es el mejor —y me mira y mira. No puedo evitar sentir, como ella lo desea, unas ganas terribles de saltarme el mostrador y bajarle los calzones a la señora López.
Le gusta el efecto que me ha causado.
A mí también.
—Me cae usted bien —me dice.
—Muy amable.
—Creo que vamos a llevarnos muy bien usted y yo —me enuncia—. Sólo le pido que sea prudente, pues mi marido es muy celoso y todo el tiempo anda checándome, él y su ayudante Pepe. Si pudiera, me pondría un cinturón de castidad. Y ahora váyase, que no lo vean aquí. Su cuarto es el 15, suba por esa escalera y al fondo.
No digo nada.
No puedo evitar mirarla mientras empiezo a alejarme.
Hace mucho que nadie me excitaba tanto a las primeras.
En la habitación, mi compañera (que fue la última que me excitó así) ya está en bikini y apresta el maletín con toallas, aceites, latas de mejillones (nuestro más reciente entusiasmo), tequila, cigarros, libros, radiocasetera.
Me lavo las manos.
Ni ella ni yo comentamos nada sobre los cocodrilos y el matrimonio López. Ninguno de los dos quiere decir algo desagradable.
No sé cómo decirle que quiero marcharme, que hemos venido al peor lugar del mundo, que no puedo quitarme de la mente los pechos y los ojos y las nalgas de la dueña, cuyo horrendo cónyuge tiene los mismos problemas que yo.
La López es una calientabraguetas terrible, lo sé; pero también sé —el cuerpo no miente— que le atraigo. Yo sé cómo hacen el amor las mujeres como ella, muy pegadas a sus huesos. Y me gusta mucho.
La playa cercana al hotel es sosa, pero eso ya lo sabíamos. Ya mañana, en el coche, iremos a las playas de los surfistas, a los farallones, a la laguna.
El sol, el tequila, la jícama, los mejillones, el cebiche, las cervezas. Tendido en la arena, veo el cuerpo de mi compañera y me estremece entender cuánto la deseo, cuánta necesidad tengo de meterme en ella y gritar de placer y de ternura.
Mientras finjo que leo, logro quitarme de la cabeza a la señora López y me concentro en cómo acariciaré y besaré y lameré y estrujaré cada una de las partes del cuerpo de esta mujer, la mía, tan cercana y tan lejana a la vez.
El sol que se nos mete, la arena que se nos amolda, la brisa que nos hoza, el rumor del mar que nos acuna, los mariscos que nos nutren, todo nos favorece, nos fortalece. Es sólo cuestión de encontrar el momento en que la gana sea grande, sea irresistible, sea feliz, sea salaz, sea animal.
Y con una vez que nuestros cuerpos se apareen, podrá haber una segunda. Y estaremos más preparados para enfrentar todas las demás cosas que nos afrentan y enconan.
Me he quedado dormido y ella también.
Algo, no sé qué, tal vez sueños parecidos, nos despierta al mismo tiempo. Miramos hacia el mar, que golpea con mayor fuerza ahora.
Nos estamos aproximando al crepúsculo. El sol se torna anaranjado y parece crecer, y todo se queda quieto. Hay momentos en que la tierra se mueve como sin pensar en sí misma, como dormitando.
Las olas caen y caen, como han caído durante millones de años. Por estas epifanías profundas, elementales, es que uno viene al mar.
El inmenso Pacífico nos saluda y nos conmueve.
Estamos completamente solos. No hay nadie más en la playa.
—El mar. Teníamos que venir al mar —digo. Antes de que ella pueda responder, nos cae encima, plaga de langostas infinitesimales, una nube de jejenes que pican por centenas al mismo tiempo.
Los malditos jejenes nos acribillaron, nos endardaron, nos humillaron, nos hicieron objeto de carcajada para los perros y los cerdos y los pájaros. Los humanos se habían encerrado.
Nos damos un regaderazo, el cual parece exacerbar las picaduras; y luego nos tumbamos en la cama a aplicarnos no sé qué loción transparente y crema rosada que, en efecto, al cabo de veinte minutos nos aplacan la comezón y, sobre todo, el dolor, que parece casi muscular y nervioso.
Mirando la pared, y un caracol que la recorre con lentitud, cavilo que los animales se confabulan en contra nuestra.
Como si ellos fueran los instrumentos justicieros encargados de hacernos pagar no sé qué desequilibrio que le hemos causado a la tierra.
¿Son acaso nuestro amor y desamor —el de ella y yo— importantes para la naturaleza?
Debimos quedarnos en la ciudad de México, donde los animales tienen un rango subordinado y aprecian la domesticidad.
Pero estamos aquí, desnudos y bocarriba, picoteados y desesperados.
El rumor del aire acondicionado ha suplantado el latido del océano.
Afuera, un perro aúlla como si le hubieran dado una patada.
El caracol se ha quedado inmóvil. Más inmóvil.
Probablemente los cocodrilos se durmieron.
Mi mujer hace como que se ha quedado dormida, lo cual a veces es su técnica para colaborar —pasivamente— con la seducción.
O bien sí se ha quedado dormida, lo cual es su técnica para sabotear la seducción.
No es el tipo de hembra a la que le guste medio despertarse ya mojadita. (O lo fue alguna vez, ya no recuerdo.)
El caracol me percibe y yo lo miro a él y decido que su presencia es un buen augurio; pacífico, indefenso, es un aliado baboso en el hostil mundo de los animales.
Alguien me ha dicho que los caracoles cogen durante horas y horas.
A lo mejor lo que les pasa es que les cuesta meterla.
A ella la beso suavemente, fraternalmente, dulcemente.
Sin arrobo, sin pasión.
La beso tiernamente, cuidadosamente.
Poco a poco bajo entre sus pechos, apenas rozándolos, casi sin intención, y me instalo, meticulosamente, alrededor de su ombligo, que es el más simpático de los ombligos; y que el resto de ella.
Ella exhala un suspiro de tranquilidad, de contento.
Minutos después, arribo a sus muslos magníficos, estrechados —no necesariamente apretados— el uno contra el otro.
Más y más minutos después, le entreabro las piernas un poquito.
Huele a limpia, lo cual casi casi me desanima.
Pero quiero hacer el amor con ella. Quiero que sienta cuánto la quiero y la deseo.
Y muy poco a poco, con suavísima suavidad, mi nariz y mi lengua suben entre los muslos.
Y luego hozan y rozan sus labia majora, que son delgados.
Y un buen rato después entreabro las puertas del paraíso y medio meto lateralmente la lengua.
Y me quedo bien quieto y espero su reacción, que no es desfavorable.
Ni favorable.
Luego logro un pequeñísimo progreso hacia su interior.
Una parte de mi cuerpo arde en deseo.
Otra parte (evidentemente es la misma) prevé cada milímetro y se mueve como uno de esos robots perfectísimos que arman maquinarias de alta precisión.
Si yo consigo lo que quiero, si ella me recibe con ternura, así sólo sea la mitad de la que yo puedo sentir por ella, entonces mi emoción y mi disfrute serán mayores que yo.
Cómo me gustaría.
Lamo y lamo un poquito más confiadamente.
Ella parece estar un poco húmeda.
Con exquisito cuidado, saludo al clítoris y me quedo un buen rato con él, muy comedidamente.
El caracol está quieto, con la cabeza siempre entresaliendo de la concha. Lo veo desde aquí.
Cambio meticulosamente de posición.
Me empapo el pene con la rebanada de sandía que nos dejaron sobre el buró: y lo coloco en la entrada, lo meto lentamente, dulcemente, calientemente, cuidadosamente, y de pronto ella grita y me arroja, aduciendo:
—¡Me lastimas, me haces daño!
¿Cómo puede decir tal cosa?
¿Con qué razón?
—Me lastimaste —repite, y se levanta desnuda, enfurecida, dolida, afrentada, y corre al baño a lavarse y ponerse crema.
La oigo maldecir y sollozar sobre el lavabo.
No sólo me sé un imbécil, sino que me siento un violador.
Me siento una mierda.
¿Algún día los hombres expiarán sus culpas y serán libres?
Ella se demora.
¡¿Cómo no me di cuenta?!
(Pero ¿de qué fue que no me di cuenta?)
Me tapo con la sábana y cierro los ojos.
Sólo los hombres saben lo que es el dolor de los hombres, y sólo las mujeres saben lo que es el dolor de las mujeres.
—¡Me lastimaste! ¡Echaste a perder todo, cuando más cerca me sentía de ti!
—Yo también me sentía cerca.
—¡Tenías que darle preferencia a lo que más nos cuesta, el maldito sexo!
—Si no arreglamos eso, no vamos a arreglar nada.
—¡No sé para qué hicimos este viaje! —dice ella.
Me gustaría que me saltaran las lágrimas: para desahogarme y, desde luego, para que ella tuviera una mínima noción de mi dolor.
Pero sólo importa su dolor, que expresa tan elocuentemente, violentamente, insoportablemente.
—¡Y ahora me vas a decir que estás deshecho, que no entiendes por qué me pongo así y que no grite, que estamos en un hotel! —me lanza.
Está claro que yo no puedo decir mis parlamentos; por lo que callo.
Además, no tengo nada que decir.
Me odio a mí mismo más que a ella.
La miro a los ojos mientras se cambia de ropa y, con ojos enrojecidos, no me mira.
Y sale, cogiendo su bolso, y yo me levanto con la verga dura y adolorida, con los ojos secos, con las manos crispadas, con el alma hecha un cigarrillo apagado dos pitadas después de encender. Y agarro el caracolito, abro la ventana y lo aviento.
El pobre bicho se estrella en el parabrisas del Nissan.
Me quedo inmóvil frente a la ventana.
¿Cuántas veces he sentido lo que siento?
Tocan suavemente a la puerta, y no contesto.
Sé que no es Ella la que toca; acabo de ver que en el estacionamiento limpiaba el vidrio con mucho trabajo y luego se iba en el coche.
¡No quiero que ninguna otra mujer me toque, ni siquiera para entregarme las toallas de mano y el jabón que faltan!
Vuelven a tocar suavemente.
Se marchan.
Lleno la tina y me meto.
Una mosca me hostiga.
Vuela muy cerca de mi cara, una y otra vez.
Nunca había sentido tanto horror y asco por los animales.
La mosca podría buscar la salida en el cuarto, donde a fin de cuentas está abierta la ventana por la que entró.
Pero no. Grandota, negra y verde, me ataca la jeta como si quisiera enloquecerme.
Por tercera o cuarta vez tocan suavemente, y una voz femenina susurra, no sé si la recamarera o la señora López; pero yo no contesto, yo tomo la toalla y la mojo ligeramente.
Cuando la mosca vuelve al ataque, logro golpearla con la toalla doblada.
El maldito insecto se estrella en la pared y cae a la tina, donde aletea desesperado y furibundo.
Lo saco por las alas y, sin pensarlo, se las arranco.
La mosca camina unos pasos en el borde de la tina y dobla las patitas articuladas.
Si un varón se mete en una bañera templada y se pone una mosca sin alas sobre la cabeza del sexo para que le camine y camine, se dice que el orgasmo es extraordinario.
Los días pasan tranquilos.
Por debajo están soliviantados, el centro no se sostiene, la locura y el espanto se contienen de estallar, las flautas tocan sones de guerra. Pero los días transcurren tranquilos.
Por momentos parece que es gracias a nuestra voluntad, a nuestro esfuerzo, que los días y las noches cumplan sus ciclos en orden.
Nadie está tranquilo aquí, empezando por los cocodrilos en su subsuelo ciego.
Si la cercanía es poca y mala entre ella y yo, la lejanía, en cambio, es pacífica y apaciguante.
—Hoy van cuatro veces —me dice esta mañana la señora de López.
¿Veces de qué?
¿De masturbarse pensando en mí?
¿De que su esposo abre el pozo y habla con sus cocodrilos y se burla de ellos?
¿De qué me está hablando?
“Señora López, me gustaría que me regalara unos calzones suyos”, fantaseaba yo ayer con decirle.
Pero aquí no se puede hablar con nadie, menos aún decir locuras.
Y los días no son felices. Aunque son deliciosos.
Nuestros cuerpos se han llenado de sol y de sal. Estamos más deseables que nunca.
Dormimos abrazados, semiabrazados, juntos, con nuestros sexos respectivos entremirándose, cada cual en su guarida.
Además, tenemos perfectamente claro cuáles son los mejores ámbitos y horarios del pueblo, de los comederos, de las playas, de la laguna.
Espiritual, sentimental y sexualmente somos dos seres miserables (como se dice en inglés).
Pero en todo lo demás, tanto ella como yo estamos muy bien.
Cada mañana vamos a la Playa de los Surfistas. Es mar abierto, desde luego, y tiene una arena todavía más fina y blanca, y los ostiones y las almejas y el cebiche son de los mejores que he comido en el Pacífico.
Para llegar a la Playa de los Surfistas, hay que manejar doce kilómetros; el último y medio es una pista de mal asfalto de uno y medio carriles, misma que atraviesan en esta temporada, en un sentido y otro, cientos y cientos de tarántulas, algunas de ellas muy grandes.
Hay que cerrar las ventanillas y los ojos y apretar los dientes y taparse los oídos.
Esos animales rapidísimos o no tienen memoria genética de que en esta carretera los aplastan, o están tan enloquecidos por la búsqueda de cópula, que no reaccionan cuando un coche se les echa encima.
Nos decían en la ciudad de México, cuando nos encomiaban estos parajes, que parece que un ser humano sereno puede pasar indemne entre esos enjambres obsesionados por la reproducción; y que las tarántulas se pasman ante la fornicación humana.
Los dieciocho a treinta asiduos a la Playa de los Surfistas de hecho agradecen las migraciones de las tarántulas, porque les permiten estar solos en su playa singular.
En este lugar increíble, todos los habitués se comportan como hermanos, primos y amigos del alma, menos yo, que me trepo a las dos mesas del farallón, ordeno y pago por mi parte y, ostensiblemente, leo librototes, miro por los binoculares, zampo moluscos, fumo tabaco y bebo coco tonics y cervezas.
Nada más para que no me consideren del todo un pobre pendejo, cada dos horas me meto a torear las muy grandes olas.
Mi compañera me viene a ver cada hora y veinte, cada hora y cincuenta, y nos besamos en la boca, pero básicamente convive con los surfistas, hombres y mujeres suculentos todos ellos a primera vista.
Sé que ninguna de esas mujeres jóvenes y musculosas y perfiladas subirá aquí a tratar de seducirme. No soy su tipo.
Lo que sí sé que quiero, que deseo, que espero, es que alguno de los apuestos y audaces surfistas no sólo camine por la playa con mi compañera, como lo hacen de tarde en tarde, sino que la desnude, la ponga bocabajo o bocarriba y le abra la vulva en canal, le sacuda las tripas, le enardezca los pechos, le destape la cera de las orejas, la haga babear y chillar, le sacuda el esqueleto, le saque un grito de triunfo y dolor del alma.
No importa mucho quién sea; me gustaría, me apaciguaría, me excitaría, me haría más inteligente que mi compañera se revolcara con alguien.
Hasta sentiría unos pinches celotes saludables.
Y mi glande y mi mente dejarían de sufrir a tal punto.
Mientras tanto, parece que todo se descompone...
Hace dos días, vararon dos peces vela.
Los gatos semisalvajes que vienen a las palapas en busca de sobras, desde ayer no se aparecen.
Y hasta donde yo percibo, a mi mujer no se la coge nadie.
¿Por qué, si es de las mujeres más deseables de esta playa donde todos somos deseables?, me pregunto mientras las llantas quedan embarradas de pelos, de patas, de cabezas de tarántulas.
¿Por qué alguno de esos narcisos no la arroja o la deposita en la arena y se le mete hasta el ombligo, por lo menos?
Cada noche, en el hotel, olfateo y calibro a mi mujer. Que sigue tan tensa e inmaculada como suele. Extraño bicho.
Busca mi hombro, la abrazo, la siento, la huelo, le acaricio la cabeza, le pongo saliva en los pezones, le sobo la nuca, la siento que se relaja lentamente y miro el techo, donde no reflejan luces de coches, no sé si afortunada o desafortunadamente.
Y cuando ella se queda dormida, yo me hago ovillo y me imagino los largos pelos púbicos de la señora López, de quien mi mujer tiene —no sólo dice tener— muchos celos.
—Hazlo con Madame López una tarde que yo me vaya al pueblo. Métela en el cuarto de blancos o donde sea. Solamente no la metas aquí.
—¿No ves que si tú no estás a ella no le interesa andar de cachonda conmigo? Esa mujer no se fijaría en mí si no estuvieras tú —respondo.
Creo no ser totalmente insincero al decir esto.
Creo que “Madame López” nunca fornicaría conmigo, ni con nadie, solamente por el placer de los cuerpos. Pienso que pediría a cambio la humillación de la otra mujer, o el asesinato de su marido, o alguna otra cosa.
Se siente irresistible; y lo es, pero por lo pequeño del pueblo y la enloquecida vigilancia de López, nunca obtiene la prueba.
Generalmente la evito. He llegado a temerla.
A veces, sin embargo, sí me acerco para que me maúlle. Me alivia un poco de mi mal.
—Deberías coger con ella. Yo sufriría, pero estaría más tranquila por otra parte.
—Yo lo que quiero es estar contigo. Que las cosas nos salgan bien. Que podamos decir que... —me interrumpo, porque los dos estamos llora y llora, patéticamente, y eso de pronto nos da risa, la primera risa en no sé cuántos meses, y nos abrazamos.
—Te quise tanto. Y te deseé tanto, la primera vez que te vi.
—Yo también. Me acuerdo cómo me ponía de sólo oír tu voz por teléfono.
El señor López está mirando sus cocodrilos.
Le pregunto cordialmente:
—¿Qué tal? ¿Qué me cuenta de la infestación de aguamala que se dice que viene bajando de Sinaloa?
Me mira como suele: fijamente. Aspira de un puro tipo panatella, pero rústico.
Luego se ríe y me palmea los hombros.
—¿Qué voy a decirle? ¡Pues que la gente siempre dice cosas!... Y que siempre dice Las Mismas Cosas. Una y otra y otra vez. ¿No se ha dado cuenta?
Asiento. Aparto la mirada y observo el cielo, inmisericordemente azul.
—Entonces, ¿según usted, no habrá aguamalas? —pregunto.
Vuelve a mirarme, con sus globos oculares amarillentos, como si un riñón se le hubiera pinchado y derramara tintura.
—Yo le apuesto a que no las habrá, mi estimado —me toma del brazo.
—¿Cuánto? —pregunto.
—¿Cuánto qué?
—¿Cuánto apostaría?
López me suelta y me calibra con la mirada.
—Le apuesto la mitad de su alquiler y su consumo —se sonríe.
—¡Olvídelo! —exclamo, riéndome.
Un coche color guinda pasa a gran velocidad, casi sin detenerse en los topes.
—O podemos apostar alguna otra cosa —propone López, y me imagino que piensa: “A nuestras mujeres”.
Pero lo que dice, al cabo de un instante, es:
—¿Gusta un purito de por aquí, mi amigo?
—Sí, gracias —y lo tomo, por cortesía.
Mientras me da luz con un encendedor de platino, con iniciales garigoleadas, se sincera:
—No, ¡qué le voy a apostar nada, mi estimado huésped...! Cómo cree...
López verifica si mi puro ha encendido parejamente, y añade:
—Lo que pasa es que como hotelero, y por la simpatía que usted y su hermosísima señora me inspiran, no puedo admitir que yo tengo miedo también de que se nos vengan las aguamalas.
Cierra el encendedor con un clic.
Se frota las narices con el pulgar y el índice de la mano izquierda.
—Pero yo creo que sí van a venir —agrega.
Me mira con ojos entrecerrados, moviendo la lengua sobre los dientes.
—El puertito de San Pedro Zalantongo, a menos de cien kilómetros de aquí, por culpa de las aguamalas perdió el turismo hace doce años, y lo perdió para siempre —sigue contándome.
Experimento simpatía por este sujeto que, por lo general, siente y suscita odio.
—Espero que no les pase a ustedes lo mismo —digo yo, también con sinceridad.
—Gracias. Nos ayuda que estamos en mar abierta.
Me acerco a la fosa de los lagartos, que se agita como el averno al percibirme y despide hedor a animales vivos y muertos.
Miro hacia adentro.
Todavía hay cuatro fauces, tan desesperadas como feroces.
Y ocho ojos casi diminutos, fijos.
Lo cual me tranquiliza.
Me despido con una cordial inclinación de la cabeza, a la que López corresponde.
...En realidad, yo hubiera ganado la apuesta. Las primeras medusas ya han llegado, transparentes, algunas del tamaño de una pelota de playa, con largos tentáculos invisibles que causan quemaduras horrendas.
Un turista alemán detallista me cuenta que un pescador joven de un pueblo un poco al norte lleva tres días en estado de shock y con el cuerpo lacerado de una manera espantosa; que tal vez sea mejor que no sobreviva.
Seguramente exagera.
Pero exagerar es la única forma que tenemos para entender la idea de que todo el mar alcanzable, todo, ante nuestros ojos, puede estar plagado ya de miles y miles de medusas.
Medusa era la gorgona cuya cabellera estaba hecha de serpientes y cuya mirada volvía de piedra aguas, animales, plantas y personas.
De piedra, no de fuego.
Un mar que en silencio e invisiblemente se repleta de aguamalas, de las que huyen los peces en pánico mudo, horrísono.
Un mar repleto de muerte, un mar que hasta ahora sólo nos desafiaba con la altura y la fuerza de su oleaje.
Los surfistas han decidido marcharse y hoy dan un fiestón en su playa al que me han invitado con una especie de cariño, que no dudo que corresponde a mi propia especie de cariño por ellos.
Para los surfistas, es el fin de la temporada, el fin de la más grande felicidad, y derrochan en el banquete.
Desde ayer andan por el pueblo oliendo y comprando las mejores viandas.
(Para las y los marchantes que les venden, estos días pueden ser los últimos de su relativa prosperidad.)
(Para mi mujer y para mí, es el final del plazo del placer y la esperanza.)
Sólo una cosa hemos logrado: no odiarnos ni despreciarnos más.
Todo lo demás sigue allí, sigue infestándonos.
¡Hurra, hurra por nosotros!
Mientras manejo rápido el coche entre y sobre las tarántulas, aplastándolas con saña y horror, con ojos entreabiertos, me repito que tengo que separarme; que ya no puedo más; que son demasiadas las humillaciones: las recibidas y las inferidas; que hace mucho que no aguanto más el dolor, ni el suyo ni el mío; que punto, que este bolero ya se acabó, que a chingar a su madre todo; que estoy podrido por dentro, y como que no me doy cuenta, que me odio y desprecio tanto y más que a ella.
Que ya no puedo más, que ya no puedo más.
Y lo he dicho tantas veces.
“Yo, que ya he luchado contra toda la maldad/ Tengo las manos tan deshechas de apretar/ Que ni te puedo sujetar/ ¡Vete de mí!...”, como cantaba Álvaro Carrillo.
Odio las tarántulas con odio.
Las odio por su veneno y sus patas y su aracnidez.
Las detesto y las abomino y me dan asco.
Las aplasto, las destripo; me caen enteras o en pedazos en el parabrisas, y no las compadezco, ya no.
Cuando por fin llegamos a la playa, la gente nos recibe efusivamente. Somos un poco sus invitados de honor, sus distinguished guests, sus testigos privilegiados.
Mi compañera, que rara vez bebe, se sirve bastante vodka solo, con hielo y limón.
Le brillan los ojos.
Es una pantera.
Es bella y fuerte como sólo ella puede serlo, a veces.
A mí también me destellan los ojos, por cierto.
A causa de las medusas, de las tarántulas, de los caimanes, de los López, de ella y de mis años y de todo lo que siento y pienso.
Treintaitantos individuos bebemos y comemos y fumamos y hablamos mucho. ¡La boca en su apogeo!
La boca que deglute, mastica, inhala, exhala, saliva, traga. Y habla.
Y besa. Hay algunos besándose.
¡La boca, que nos hace humanos!
Hay conversaciones alegres y efusivas por todas partes.
¡Son bellos los que parecían ridículos! Son sensibles los que teníamos por estúpidos.
Somos solidarios, somos amigos, hemos vivido algo importante juntos.
Bebemos vinos, vodkas, whiskys, tequilas, rones, cervezas, refrescos.
Mordisqueamos huachinangos, mojarras, charales, cazones, tortugas, iguanas, pollos, ancas de rana, gusanos de maguey, cocos, guayabas, guanábanas, plátanos, mangos, sandías, zapotes negros, aguacates, nopales, jitomates, lechugas, cebollas, echalotes, cilantro, chiles, perejil, totopos.
La mar está calma. El sol, nutritivo. Las nubes, preciadas y preciosas.
El horizonte, en su lugar; bastante confiable.
Y, por otra parte, no llevo la cuenta de cuántas mujeres me han sonreído y platicado como si pudiéramos ser amigos o amantes. Ni de cuántos hombres podrían ser verdaderos cuates.
Y entre tanto bienestar playero, transcurren seis rápidas horas, a juzgar por el Rólex de una surfista, madre soltera, que me cuenta de las ganas que tiene de ver a su hijo.
Le sonrío.
Me pregunta:
—Ustedes no tienen hijos, ¿verdad?
—Yo sí —le explico.
—¿Y no los adoras?
—No puedo decirte cuánto.
Nos sonreímos, cómplices, conspiradores.
Cuatro veces, o cinco, mi compañera y yo hemos brindado y nos hemos abrazado, y besado en la boca, aunque casi sin meter la lengua.
Nos hemos llamado por nuestros apodos (“arañita” y los otros) y hasta por nuestros nombres.
Nos hemos sentido muy cerca. Sin dejar de respetar todas nuestras distancias.
Le tengo tanto, tanto cariño.
Y hace algunos largos minutos que me senté en el límite de la arena seca y la húmeda.
Con ganas de averiguar si quiero y si puedo poner en palabras lo que siento...
Escucho, miro y huelo el mar, que existe exactamente como todos los días anteriores: fuerte, inmenso, tranquilo, bondadoso, magnífico, absoluto, repetitivo, misterioso..., como si no estuviera infestado.
Como si sólo tuviera un catarro.
Hoy lo hemos ignorado todos.
Nadie se ha metido ni en los límites de esas aguas baptismales de la naturaleza.
El color vivido de las tablas de surf ha brillado por su ausencia.
El mar es solamente un enemigo y un gran ruido de fondo.
Todos nos vamos tierra adentro.
Pueblecitos, kilómetros, cordilleras, puertos de montaña, valles, eriales, ciudades.
Nos vamos de aquí, en busca de nuestras camas y nuestros teléfonos y nuestra tele y nuestros discos y demás y nuestros trabajos.
Y de nuestros hijos, amigos, padres.
En voz alta le digo adiós al mar:
—Adiós, papacito.
El mar me responde a su manera.
Miro hacia arriba, preguntándome si no tendremos una luna vespertina.
Los cielos están claros, azules, apacibles, translúcidos, sin asomo de tempestad.
Luego miro mis pies parados de talón sobre la playa.
Cansado, con un cansancio profundo y placentero... remonto la arena... regreso a la fiesta... miro personajes que siguen hablando con gusto...; cojo un bote de cerveza sumergido en el agua turbia de una hielera; le limpio la cabeza con el traje de baño, le jalo la oreja y bebo un líquido todavía bastante fresco, mientras siento cómo pasan el tiempo y el aire.
Pero desde hace un rato el tiempo ha empezado a apresurarse; a hacerse paranoico. Se siente.
De pronto, de pie sobre una pick-up, un tipo rubio y velludo, como un simio muy apuesto, le grita fortísimo a dos hombres y dos mujeres, muy sus amigos, para que desistan de apaciguarlo:
—¡Ya cállense!, ¡déjenme hablar!
Sus cofrades se alejan un poco.
Todos vamos guardando silencio, poco a poco, y el campeón surfista de las dos últimas temporadas se pone las manos en la nuca y respira agitadamente. Se le nota que ha bebido más de lo que suele o puede.
—¡QUIERO HABLAR SI ME LO PERMITEN! —grita.
Su intensidad animosa cala mal en las dispersiones.
Sus mismos amigos lo ven con recelo.
Finalmente, cambia de tono:
—Amigos, tengo que decir algo, escuchen...
Carraspea, se demora y dice:
—Escúchenme, ¡por favor, escúchenme!
Bastante gente sigue hablando.
—¡ESCÚCHENME! —exige.
Acaba por lograrse un cierto silencio.
Lo miro.
Está asustado, está encabronado.
El hombre blanco, joven, fornido y bronceado nos vocifera:
—¡Amigos!... Aparte de nosotros, ¡aquí no queda ni un pinche perro!
En esta playa nunca ha habido perros.
Nos mira.
—Supongo que ya se habían dado cuenta, ¿no?
Guardamos absoluto silencio.
Tiene razón.
Menos las tarántulas y las medusas, todos los animales se han ido.
Además, hace tres horas que se fueron las seños y las niñas y los chavitos que atienden las palapas.
Son las cinco y media de la tarde, me imagino.
El crepúsculo caerá sobre nosotros muy pronto.
Vamos pasando del desparpajo y la alegría al susto.
Supongo que hasta las pinches pulgas de playa han desaparecido.
En algunos de nosotros hay sentimientos que pueden desembocar en pánico antes de mucho...
Me muevo entre las tres mesas. Busco a mi compañera.
Me tardo, pero la encuentro.
—¡Vámonos! —le digo.
—Sí, vámonos, vámonos.
Mientras tanto, otro atleta se sube, con furia, en la pick-up:
—¡Oigan, cabrones!
Su voz logra bastante silencio.
A lo cual agrega:
—A ver, ¿quién fue el pendejo, quién fue el pinche animal que dejó abierta la combi azul?
Nadie parece saber.
—¡Para que venga a sacar un chingamadral de pinches tarántulas!
Los jefes de la manada quieren salir de aquí.
Algunos garañones están asustados, casi histéricos.
Nos encontramos entre las tarántulas y las medusas.
Los únicos otros animales son los que el oleaje arroja a nuestra playa, pestilentes.
Como todo el mundo, menos los desafortunados de la combi, mi mujer y yo recogemos nuestras cosas, nos ponemos los zapatos tenis y nos metemos en el auto.
Abandonamos las viandas restantes, la mayoría de las botellas, los cubiertos y platos y vasos de plástico y, desde luego, las mesas de varas trenzadas, que son de la gente de aquí.
—¡Apúrense, carajo, o se nos va a hacer de noche con estas malditas arañas! —grita alguien.
Mi mujer y yo, adentro del coche, nos miramos, preguntándonos si debemos esperar y quizá ayudar a alguien.
Pero el coche no arranca, como tantas otras veces.
—Los putos platinos —dice ella.
Remolonea y rumia, pero no arranca.
Y no sólo no arranca, sino que yo siento que hay alguien detrás de mí, y me vuelvo y veo dos tarántulas, una grande y una mediana, en el asiento trasero, muy juntas, detrás del asiento del conductor.
Rápido, cierro la ventanilla antes de que se metan otras, que ya caminan sobre el techo y el cofre.
Son rojizas, como orangutanes. Y amarillas, creo, y negras.
Siento que me miran a los ojos, midiendo mis fuerzas, en mi terreno.
El asiento trasero de pronto se me figura un perro muerto, color gris, de buen tamaño, como un gran danés.
El vidrio trasero, como un estanque.
¿Delirio?
—Arañita, hay dos tarántulas en el asiento de atrás.
—¿Qué hago? —pregunta aterrada.
—No te muevas, no arranques el coche... Voltéate despacito a mirarlas.
—¿Cuántas son?
—Sólo dos.
Ella rota muy lentamente.
La tarántula menor parece prepararse para saltar.
No salta.
Afuera se oyen voces y motores.
Me doy cuenta de que nunca sabré lo que pasa afuera, excepto que los coches están rodeados de tarántulas.
Mi mujer susurra.
—No hay que pensar que lo que quieren es atacarnos, sino sobrevivir.
—No sé cuánto tiempo voy a poder estar tranquilo —murmuro.
—Lo más que podamos...
¿Hace cuánto tiempo que ella y yo no nos entendíamos tan profundamente con unas cuantas palabras?
—Acuérdate que nos dijeron que las tarántulas respetan a los que están cogiendo —murmura ella.
Nos lamemos las lenguas. Su pezón izquierdo y mi pene se elevan.
La vieja, querida mecánica de subsuelos...
—Pero no dijeron si adentro de un coche... —digo—. ¿No será peor?
—No hables tanto.
—Tú ábrete de piernas...
Ella se vuelve un poco más hacia mí y se abre el traje de baño con el índice.
Me muestra lo que de niños llamábamos El Mono.
Yo me agarro la raíz aérea del árbol interno, y la humedezco con mi saliva y la palma izquierda de ella.
Pasando sobre el freno de mano y de lado de la columna de velocidades, me pongo a tiro y me arriñono entre sus piernas.
Estoy terriblemente excitado.
Las tarántulas, efectivamente, parecen estar tranquilas.
—¿Me meto? —pregunto.
—¡Méteteme! —exclama con pánico.
Mi órgano entra, tan majestuoso como sensible, en los meandros de esa caverna milenaria que yo alguna vez conocí muy bien.
¡Es recibido con abrazos y apretones de afecto!
Nos golpeamos con la puerta, la ventanilla, las velocidades, los pedales, el techo, las manijas, pero las tarántulas no se inquietan, al contrario.
El alma —apurada por el torrente de sangre hacia el centro del cuerpo— se mete dentro de las venas de nuestros sexos.
Estamos cogiendo como colibríes.
—¿Cómo están? —se refiere a las tarántulas.
—Bien quietecitas —respondo.
—Hace mucho que teníamos que habernos separado.
—Sí.
—Nunca pensé que volveríamos a coger, y menos así. Métete por mi izquierda. Tu derecha. Sí, por allí. Un poco más para acá. Allí. Ráspame con tu cosa. Hazme que vuelva a verte la cara.
Lo hago y hago y hago, gozando extremadamente y mirándola a los ojos.
Para detener la eyaculación, suspendo mis movimientos, excepto lamerle el pezón izquierdo.
(Confío en que ella observa a las tarántulas.)
Luego vuelvo a moverme dentro de ella, sintiendo cada vez más.
Vuelvo a tocar los pliegues de su oquedad húmeda.
Mi cabeza se separa del pecho de ella.
Escucho con avidez y terror.
—Ya se fueron los otros.
—O se murieron —dice ella en un filo de humor desconocido.
Volvemos al bamboleo y zarandeo de nuestros abdómenes, a la embriaguez, a las obscenidades y ternezas, a las labores de los dedos y las uñas, a las mordidas y los gruñidos.
Le voy a decir cuánto la amo todavía, cuando percibo que se viene, se viene con demasiado empuje.
—¡No te vengas...! —le susurro—, ¡no te vengas!
—¿Por? Me estoy viniendo, arañito, me estoy viniendo.
—¡No! No te vengas todavía.
—“No te vengas todavía, amor mío” —me dice, para que yo repita.
—No te vengas todavía, mi amor —le susurro.
—Sí, detenme... Sí, me detengo, me detengo, amor.
—Están las tarántulas, acuérdate.
—Sí, ya lo sé, pero están tranquilas...
—Pero si te vienes, igual se asustan —digo.
—Tú crees que si seguimos y seguimos cogiendo, ellas dos van a quedarse dormidas y las aventamos para afuera —me pregunta.
—Es lo que espero, flaquita.
—Ojalá... Oye, cógeme rico.
—Es lo que estoy haciendo.
—Ya lo sé.
—Pero no te vayas a venir, amor.
Mi mujer me mira a los ojos y llora:
—Si sientes que me vengo, prefiero que me ahorques.
1996