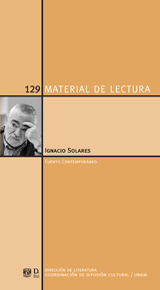 |
Ignacio Solares Nota introductoria de Vicente Quirarte Selección del autor VERSIÓN PDF |
|
Nota introductoria El contador de historias tiene la obligación de mantener en vilo a sus escuchas. De tal capacidad depende la vida del que narra, la respiración de su discurso. Lo comprendieron tusitalas como Robert Louis Stevenson y Marcel Schwob al eternizar fragmentos de vida en historias narradas a los nativos de Samoa. Antes lo supo Scherezade al salvar su cabeza una noche más gracias al suspenso en que dejaba la historia de la noche. En las historias que integran la presente muestra, Ignacio Solares proporciona un ejemplo elocuente de temas que lo han obsesionado a lo largo de su fecunda aventura creativa, traducida en novelas, obras de teatro, ensayos y, en este caso, en esa lección de rigor, sustracción y geometría llamada cuento. El narrador de la historia que abre el libro, "La instrucción", señala: "El paso del entusiasmo a la rutina es una de las mejores armas de la muerte". La frase puede ser aplicada a varios momentos de nuestra personal odisea. Como lectores de estas historias, podemos convertirla en eje de una poética y una fe de vida: sólo vale la pena contar aquello que, por absurdo, extraordinario, diferente que parezca, es superior a la realidad o mejor aún, explica lo que llamamos realidad con el arma tangible de la fantasía. De ahí que el personaje de "La ciudad prohibida", del que nunca sabemos si es un adulto con retraso o un niño de mirada inédita, lleve a cabo una aventura sin paralelo con el solo intento de entrar en la esencia de la urbe. La existencia es absurda. La justifica y redime la capacidad humana para hacer de esa premisa una aventura que conduzca a la momentánea grandeza. Los personajes de Solares se enfrentan a situaciones límite y su heroísmo nace a pesar de ellos mismos: el ingreso a una cantina del centro puede convertirse en un viaje de consecuencias supremas donde uno ya no es el que era sino el fantasma de los otros y de sí mismo. Paradójicamente, la situación vivida por el personaje de "La mesita del fondo", por patética y terrorífica que parezca, mueve igualmente a la risa. No otra era la intención de Franz Kafka, el gran maestro del humor negro, al ofrecer rostros y situaciones que han llevado a sucesivas generaciones de lectores a acuñar un adjetivo: kafkiano describe en principio lo grotesco, lo que no puede suceder, como en la novela El sitio, que mereció el premio Xavier Villaurrutia en 1998. Más profundamente, más auténticamente, describe la angustia y el secreto heroísmo de ser hombre en un cosmos que trata de nulificar sus pretensiones, como el capitán que dirige su barco seguro de que "de tantas fragmentarias proezas sobreviven fulgores instantáneos". No hay Historia definitiva, pero una historia puede hacerla plausible. Dentro de la tradición del mejor Martín Luis Guzmán, para evocar a un autor dentro de nuestro mexicano domicilio, Solares ha escrito novelas históricas donde un suceder alterno revela luces y tinieblas de la Historia. Devoto cazador de fantasmas, en la introducción a los ensayos agrupados bajo el título Presencia de lo invisible escribe: "...por más tangible y concreto que parezca el suelo que pisamos, siempre estamos rodeados por 'otro' mundo oscuro e invisible que en cualquier momento puede manifestarse". Dentro de tal espectro caben novelas como Madero, el otro y La noche de Ángeles, donde ofrece una visión alterna de dos figuras esenciales de la Revolución: el presidente obsesionado con el espiritismo y un artillero de talento tan vasto como su nobleza, que a lo largo de un último viaje nos lleva a un repaso de su ejemplar biografía. Pero ese enfrentamiento con la vida palpitante del otro lado del espejo se manifiesta igualmente a los sin nombre, como los dos personajes de "Muérete y sabrás", cuya existencia oscila entre el presente y el peso inevitable, cíclico de una Historia que nos envuelve en su torbellino y sus constantes regresos. Cierra este volumen un cuento, al mismo tiempo crónica y ensayo, donde Victoriano Huerta, cirrótico y preso en Fort Bliss, sufre las presencias que se le manifiestan entre las brumas del alcohol y la presencia acusadora de un sacerdote. Tenemos elementos históricos para saber que hubo un conjunto de hechos: el narrador conjetura, explora, entra en la mente del personaje que crea a partir de esa figura irrepetible —por fortuna— en la historia de la Revolución. Explorador constante del poder y sus vericuetos, que en una novela suya como El jefe máximo logra sus más altas notas, el principal mérito de Solares como narrador es convertir a sus personajes en seres que nos reflejan y retratan nuestras miserias y grandezas. Otra de sus grandes virtudes como contador de historias es la naturalidad con la cual las ofrece. La anécdota y la metáfora están allí, sin afectaciones, impecablemente fundidas. La gimnasia del periodismo ha dotado a Ignacio Solares de una prosa de frases breves donde el esfuerzo no se nota: el escritor lo ha ver tido en el proceso de la escritura. De ahí que sea uno de nuestros autores imprescindibles y ejemplares.
Vicente Quirarte |
|
La instrucción
Para José Emilio Pacheco En el puente de mando, atrás de la ventanilla de grueso cristal violáceo, el capitán contempla un mar repentinamente calmo, de un azul metálico que parece casi negro en los bordes de las olas, los mástiles de vanguardia, el compacto grupo de pasajeros en la cubierta de proa, la curva tajante que abre las efímeras espumas. "Mis pasajeros", piensa el capitán.
Apenas un instante antes —algo así como en un parpadeo— dejaron atrás el puerto, que se les perdió de vista como un lejano incendio. El barco cabecea dos o tres veces, con suavidad. —Yo, la verdad, capitán, cada vez que salgo a alta mar siento la misma emoción de la primera vez —le comenta el contramaestre, un hombre de pequeña estatura, sonriente y de modales resbaladizos— ¿Cómo dice el poema de Baudelaire? "Hombre libre, tú siempre añorarás el mar". Pues yo lo añoro hasta en sueños. El puro aire salino y yodado me cambia la visión del mundo. Como si fuera una gaviota suspendida en lo alto del mástil, y desde ahí mirara el horizonte. Temo que un día esta emoción se me agote, usted me entiende. El paso del entusiasmo a la rutina es una de las mejores armas de la muerte, lo sabemos. El capitán realiza su primer viaje en tan importante cargo, algo que esperó con ansiedad creciente desde el instante mismo en que decidió hacerse marinero. Con actitud ceremoniosa levanta la cabeza, mete la mano al bolsillo interior del saco de hilo blanco (que apenas estrena) y toma la instrucción lacrada que, se le advirtió, sólo debería abrir ya en alta mar. Desde hace días el corazón se le desboca con facilidad. Y hoy por fin llega el momento que, supone, pondrá fin a su incertidumbre sobre el rumbo a seguir, la clase de travesía que deberá realizar, cómo y con qué medios resolverá los problemas que enfrente. Rompe los sellos como si rasgara su propia piel, abre el sobre y, para su sorpresa y desconsuelo, se encuentra con un texto fragmentado y casi invisible. —¡Otra vez esta maldita broma! —dice el contramaestre chasqueando la lengua al descubrir el instructivo por encima del hombro del capitán—. Siempre la hacen a quienes ocupan el cargo de capitán por primera vez. Dizque para probar sus habilidades y capacidad de improvisación. —Pues me parece una broma de lo más pesada. Y absurda, porque ahora no sabremos a dónde dirigirnos. —De eso se trata, he oído decir que dicen. Precisamente, que en éste su primer viaje como capitán usted mismo decida a dónde ir, qué escalas hacer, cómo enfrentar los problemas que se le presenten. Incluso, cómo explicar y convencer a los pasajeros de la ruta que decida seguir y el por qué. —Algunas palabras se leen aquí con cierta claridad —dice el capitán entrecerrando los ojos para afocar el amarillento trozo de papel. —Y si le ponemos un poco de agua quizá puedan leerse algunas más. Con la punta del índice, como con un suave pincel, el contramaestre le pasa un poco de agua al papel. —¡Mire, se han aclarado otras palabras! —No demasiadas. —Quizá sean suficientes. Por lo pronto, nos aclaran el Sur en vez del Norte y, lo más importante, que el nuestro no debe ser un viaje de recreo sino más bien formal y ceremonioso. Mire, aquí se lee muy clara la palabra "ceremonioso" y creo que la siguiente palabra es "ritual". —Ya me imagino explicándoles yo a los pasajeros que éste será un viaje "ritual". —Pues por lo menos tiene usted una pista de lo que debe decirles. He visto instructivos en que la única palabra que aparece es "convencerlos", pero no se sabe de qué ni por qué. Además, usted por lo menos tiene muy clara la palabra "Sur". Es mucho peor cuando le aparece "rumbo desconocido", porque entonces toda la responsabilidad recaería sobre usted. Supe de un capitán que malinterpretó las instrucciones que se le daban... —y una chispita de ironía brilla en los ojos del contramaestre—. Bueno, no exactamente que se le dieran las instrucciones, sino que él debía adivinarlas en un papel como éste. Las malinterpretó y zozobró a los pocos días de haber zarpado. Otro más se desesperó tanto ante la confusión de las instrucciones que lanzó el trozo de papel por la borda. Lo único que consiguió fue que pocas horas después se pararan las máquinas del barco y no pudiéramos volverlas a echar a andar por más intentos que hicimos —las aletas de la nariz se le dilatan y respira profundamente—. O, en fin, me contaron de un caso aún más grave, porque la irresponsable y manifiesta desesperación del capitán provocó enseguida que una enfermedad infecciosa de lo más rara se declarara a bordo. —Pero, ¿quién puede asumir unas instrucciones que no se le dan con suficiente claridad? —pregunta el capitán al tiempo que se le marcan las comisuras de los labios, en un gesto casi de asco. —Creo que éste es el punto más delicado que enfrentará usted, por lo que me ha tocado ver. Hay capitanes que con muchas menos palabras en su instructivo toman una actitud tan decidida que así se lo hacen sentir a la tripulación y a los pasajeros. La respuesta por lo general es de lo más positiva. En cambio he visto a otros que al titubear provocan un verdadero motín a bordo y no ha faltado la tripulación que se subleva y toma el mando de una manera violenta, con todas las implicaciones que ello significa para el resto del viaje. —¿Y los pasajeros? —Con los pasajeros más le vale tener un cuidado supremo. Porque si no están de acuerdo con sus decisiones, una queja por escrito a nuestras altas autoridades puede costarle a usted el puesto, lo cual significaría que éste fue su debut y despedida como capitán de un barco. Pueden hasta fincarle responsabilidades y demandarlo. Supe de un capitán que tardó años en pagar la demanda que le pusieron los pasajeros por daños y perjuicios. —Dios santo. —Empezarán por cuestionarle el rumbo que tome. Si va usted al Sur, le dirán que ellos pagaron su boleto por ir al Norte. Le van a blandir frente a la cara sus boletos, prepárese. Pero si decide cambiar de rumbo e ir al Norte, será peor porque no faltarán los que, en efecto, prefieran ir al Sur, y lo mismo, van a amenazarlo con quién sabe cuántas demandas. Otro tanto le sucederá con las escalas que realice. Nunca conseguirá dejarlos satisfechos a todos, y más le vale tomar sus decisiones sin consultarlos demasiado. Simplemente anúncielas como un hecho dado, y punto. O sea, partir de que los pasajeros nunca saben lo que en realidad quieren y tomar las decisiones por encima de ellos, por decirlo así. —¿Y si definitivamente no están de acuerdo con esas decisiones? —Rece usted porque no le suceda algo así. Estuve en un barco en el que los pasajeros se negaron a aceptar el rumbo que decidió tomar el capitán y exigieron que les bajaran las lanchas salvavidas para regresar al puerto del que acababan de zarpar. El capitán sostuvo el trozo de papel con dos dedos como pinzas y lo volvió para uno y otro lado. Suspiró. —Si por lo menos lograra poner en orden las palabras que aquí aparecen. Pero son demasiados los espacios en blanco entre ellas. —Consuélese. Recuerdo que un capitán cayó de rodillas apenas abrió el sobre sellado y se puso a orar por, según él, la gracia concedida de contar con unas cuantas palabras para guiarse en su viaje. Luego me decía: "Me complace pensar que los fundadores de religiones, los profetas, los santos o los videntes, han sido capaces de leer muchas más palabras que nosotros en estos textos casi invisibles, tras de lo cual seguramente los han exagerado, adornado o dramatizado, pero la verdad es que nos dejaron un testimonio invaluable para cada uno de nuestros viajes". —Prefiero atenerme a mis limitadas capacidades. ¿Y si le ponemos un poco más de agua? —Inténtelo. Aunque si lo moja demasiado corre el riesgo de borrar alguna palabra. Lo mismo con la saliva, he comprobado que puede dar pésimos resultados. Quizá sea preferible conformarse con lo que tiene a la mano y no ambicionar más. Concéntrese en algunas de las palabras que se le dieron, léalas una y otra vez, búsqueles su sentido más profundo. Ahí tiene una, por ejemplo, que si la sabe apreciar, debería estremecerlo hasta la médula. —¿Cuál? —"Constelación". ¿Le parece poco? Nomás calcule todas las implicaciones que puede encontrarle. Experiméntelo esta misma noche. ¿O no ha percibido usted el acorde, el ritmo que une a las estrellas de una constelación? ¿O tampoco ha notado que las estrellas sueltas, las pobres que no alcanzan a integrarse en una constelación, parecen insignificantes al lado de esa escritura indescifrable? —¡No me hable más de escritura indescifrable, por favor! —dijo el capitán con un gesto de dolor. El contramaestre no pareció escucharlo y miró fijamente hacia el cielo azul, como si sus palabras vehementes consiguieran ya empezar a oscurecerlo. —El hombre debe de haber sentido desde el principio de la historia que cada constelación era como un clan, una sociedad, una raza. Algunas noches yo he vivido la guerra de las estrellas, su juego insoportable de tensiones, y si quiere un buen consejo espérese a la noche para contemplar el cielo antes de tomar cualquier decisión. El barco tiembla, crece en velas y gavias, en aparejos desusados, como si un viento contrario lo arrastrara por un instante a un rumbo imprevisto. Aquella noche, en efecto, el capitán ni siquiera intenta dormir (quizá tampoco lo intente las siguientes noches) y furtivamente sale de su camarote a pasear por la cubierta de proa. El cielo incandescente, el aire húmedo en la cara, lo exaltan y le atemperan la angustia que lo invade. El espectáculo sube bruscamente de color, empieza a quemarle los párpados. Los astros giran levemente. "Ahí tiene una palabra que si supiera leerla lo estremecería hasta la médula", recuerda que le dijo el contramaestre. Contempla el trazo lechoso de la Vía Láctea cortado por oscuras grietas, el suave tejido de araña de la nebulosa de Orión, el brillo límpido de Venus, el resplandor contrastante de las estrellas azules y de las estrellas rojas. ¿Quién advierte la muerte de una estrella cuando todas ellas viven quemándose a cada instante? La luz que vemos es quizá tan sólo el espectro de un astro que murió hace millones de años, y sólo existe porque la contemplan nuestros pobres ojos. ¿Existe sólo por eso? ¿Existe sólo para eso? El palo mayor del barco deja de acariciar a Perseo, oscila hacia Andrómeda, la pincha y la hostiga hasta alejarla. El capitán quiere establecer y ahincar un contacto con su nave y para eso ha esperado el sueño que iguala a sus tripulantes, se ha impuesto la vigilia celosa que ha de comunicarlo con la sustancia fluida de la noche. ¿Será posible tomar hoy mismo una decisión? Recuerda algunas de las otras palabras sueltas del instructivo, algún sustantivo redondo y pesado. Baja la cabeza y reconoce su incapacidad para descifrar el jeroglífico. Ya casi no entiende que no ha entendido nada. Siente que la fatalidad trepa como una mancha por las solapas de su saco nuevo. ¿Renunciar de una buena vez, aceptar que le finquen responsabilidades, pagar las demandas de los pasajeros? ¿O seguir, resistir un poco más, trepar los primeros escalones de la escalera de la iniciación? Visiones culposas de barcos fantasmas, sin timonel, cruzan ante sus ojos. Pero le basta levantar la cabeza y mirar los racimos resplandecientes en el cielo para que regrese el fervor. Entorna los labios y osa pronunciar otra palabra del instructivo, luego otra y otra más, sosteniéndolas con un aliento que le revienta los pulmones. ¿Qué otra cosa somos sino verbo encarnado?, piensa. De tanta fragmentaria proeza sobreviven fulgores instantáneos. La fragorosa batalla del sí y del no parece amainar, escampa el griterío que le punza en las sienes. Sus dedos se hunden en el hierro de la borda. Se vuelve y mira hacia el puente de mando. El arco del radar gira perezoso. El capitán tiembla y se estremece cuando una silueta se recorta, inmóvil, de pie, contra el cristal violáceo. "Soy yo mismo", supone. "Tenemos capitán". Y es como si en su sangre helada se coagulara la intuición de una ruta futura, por más que se trate de una ruta inexorable.
|
|
La mesita del fondo
Para Hero Rodríguez Cruzó la nube de humo y fue directamente a la mesita del fondo, junto a la cocina. Frotó una mano con otra y un hondo ahhh le salió del pecho como un apagado grito de júbilo: se estaba bien ahí, sobre todo viniendo del frío y de la barahúnda de las calles del centro en pleno diciembre. Eran como sonrisas los gritos y el restallido de las fichas de dominó en la formaica y los vasos y las copas en un constante vaivén. Se quitó la gorra de lana (que en tiempos de frío usaba encasquetada hasta la raíz de las orejas), la jugó un momento en el índice antes de dejarla caer en la silla.
Era una mesita escondida, envuelta en una esfera de luz brumosa y polvo, con una absurda, desvaída cortina de terciopelo guinda atrás, como telón de fondo, enmarcándola; su mayor ventaja, por lo demás, era que desde ella se dominaba la cantina como desde un mirador. Llamó a un mesero y le preguntó qué podían cocinarle rápido, una carne asada, alguna ensalada o unos huevos, sí, unos huevos con jamón o con salchichas, traía un hambre. Ah, y un ron con agua mineral. El mesero contestó cómo no, señor, en un instante, sonrió y se perdió al final del pasillo que formaban dos hileras de mesitas. Al volverlo a ver, unos minutos después, le pidió en tono suplicante: —Agrégueme unos frijolitos refritos con queso fresco espolvoreado encima, por favor, ¿sí? El mesero se limitó a abrir de nuevo su amplia sonrisa. No sabía qué hacer mientras esperaba. Frotó nuevamente las manos, soplándoles aire caliente. Silbó una tonada pegajosa que le perseguía desde hacía días. Buscó la pluma fuente en el bolsillo interior del saco y empezó un par de caricaturas en una servilleta, pero los trazos eran desmañados, aburridos; realmente no tenía ganas de dibujar, para qué seguir. Arrugó la servilleta en un puño y la colocó en el cenicero. Continuó silbando. Y frotaba y soplaba las manos una y otra vez. Observó a Quitos, el cantinero que, acodado en la barra, había comenzado una acalorada discusión con un hombre de pelo y nariz rojos que se balanceaba en un banco. —Ya viene su plato, señor —le anunció el mesero de camino a la cocina, deteniéndose apenas. Él sonrió y pasó la lengua por los labios, luego por los dientes. De una puerta junto a la barra salió un muchacho flaco que caminaba como sobre una nube y fue a sentarse al piano, se arremangó el saco y la camisa y empezó a tocar con verdadero arrebato, contrastando la música con lo etéreo de su aspecto. Traía en la ropa ese lustre por haberla lavado y planchado demasiadas veces. Sus manos bailaban de prisa sobre el teclado, de pronto iban despacio, extrayendo inflexiones muy dulces y lánguidas, de aquí hasta allá, inclinando el cuerpo. En ocasiones, volvía su rostro luminoso, feliz, para sonreír a quién sabe quién y creyó que una de esas sonrisas era para él. También sonrió y hasta lo saludó con un ligero movimiento de la mano y se sentía nervioso por la gente, carajo, que no le dejaba escuchar. Apoyó los dedos en las sienes y trató de concentrarse sólo en la música. El chico del piano estaba sudando a chorros pero parecía no notarlo, en el colmo de la concentración. Sorpresivamente se detuvo pero no levantó la cabeza, la mantuvo apuntalada ahí, como si algo lo aplastara, estancado en un agua pesada: mirando sólo los rectángulos blancos y negros y sus manos enconchadas. A pesar de los gritos y de las fichas de dominó sobre la formaica, él tuvo la impresión de que todo estaba en silencio. Así hasta que el chico sacudió la cabeza, alargó el cuello como una tortuga —seguro traía el sabor de sal hasta en los ojos— y se puso de pie para agradecer con una caravana los aplausos tímidos. Luego se fue rumbo a la puerta por donde había entrado. Genial, pensó, pero no se atrevió a manifestar un entusiasmo menos cauto que el de los demás. Cuando el mesero pasó junto a él, apresurado, en una mano la charola colmada de platos sucios y en la otra, entre los dedos, tres vasos, lo llamó para preguntarle qué diablos pasaba con su comida. El mesero hizo un gesto de contrariedad y dijo que no se explicaba cómo tardaba tanto, disculpe, en un segundo se la traía; siguió su camino y con el hombro empujó la puerta de la cocina. A él le pasó por la nariz, como una mosca, el sabroso olor a guisado. Lo aspiró profundamente, relamiéndose los labios. Luego se acodó en la mesa y estuvo así dándole vueltas a diferentes problemas, haciendo planes, recordando, en ocasiones casi quedándose dormido; movía nerviosamente un pie, cambiaba de posición, se recargaba en la silla, la hacía bailar apoyando el respaldo en la pared y dejándose ir hacia delante, se sentaba sobre una pierna, observaba a la gente que entraba; terminó una caricatura de los dos tipos sentados en la mesa de junto, sonrió y rompió la servilleta en minúsculos pedacitos que dejó caer en el cenicero como confeti; se rascaba la cabeza, se recostaba en la mesa con los brazos como almohada. Dos horas después estaba de veras desesperado. Quitos salió de la barra e iba rumbo a la cocina cuando él lo detuvo con un grito que obligó a volverse a los de las mesas cercanas. —Oiga Quitos, pregúntele a sus meseros qué pasó con mi comida y mi bebida —alargó un brazo para descubrir el reloj de pulsera—. Mire nada más, Quitos, son casi las cuatro de la tarde y estoy aquí desde las dos —le mostraba la otra mano abierta para acentuar lo dramático de la situación—. Caray, qué clase de servicio es éste, tengo un hueco en el estómago como no se imagina. Ni siquiera he desayunado. A todos —y repitió "a todos", subiendo el tono de la voz— los que han llegado después de mí ya les sirvieron. Total, si tienen mucho trabajo en la cocina que me traigan cualquier cosa, alguna botana, unos cacahuates, unos pistaches, unas aceitunas, lo que sea. Pero sobre todo la bebida. Creo que van a empezar a temblarme las manos si veo beber a todos a mi alrededor y yo no tomo nada —y suavizó la perorata con un simulacro de sonrisa. Quitos lo prometió amablemente, también sonrió, juntó los talones y siguió su camino. Del bolsillo del pañuelo él tomó la pipa y en una ceremonia larga y tediosa la cargó de tabaco. Luego la llevó a los labios y la dejó colgar flojamente, apenas sostenida con el mínimo esfuerzo, la madera rozándole la barbilla. Encendió un cerillo y lo mantuvo un momento frente a los ojos, mirando a la gente a través de la llama, o pensando que la gente lo podría estar mirando a él a través de la llama como a través de un muro de fuego, detrás del cual su sonrisa —ahora sí muy abierta— descubría el brillo de los dientes. Luego, despacio, llevó el cerillo a la boca de la pipa y empezó a aspirar el aire caliente, el olor a maple. Estuvo así un rato, echando el humo en cuanto lo recibía. Los tipos de junto se habían marchado, sobre la mesa quedaban los platos sucios, un tarro y una copa vacíos y unas monedas de propina. Un mesero recogió todo con cuidado y guardó las monedas en un bolsillo. Pasó junto a él, le hizo una seña con el índice y el pulgar apenas separados, guiñándole un ojo, y desapareció tras darle un puntapié a la puerta de la cocina. Junto a la mesa recién abandonada había otra donde cuatro tipos jugaban un eufórico dominó. Más allá estaban los reservados. Sólo podía ver el respaldo negro y alto del primero, oír las voces entreveradas con el ruido de las fichas. El humo subía en espirales y en lo alto formaba una gruesa capa que se distendía como neblina apresando la luz opaca de las bombillas. Era la hora en que la gente salía de las ofi cinas y el bullicio aletargaba hasta al más concentrado. Él sostenía la barbilla entre las manos con unos ojos ausentes. Vio pasar al mesero y ya no le preguntó nada, sólo chasqueó la lengua en un gesto de ira enmascarado de indiferencia. Por la puerta entornada se colaba un rectángulo de luz (el último de la tarde) que acuchillaba a las siluetas de la barra y diluía a las restantes; así, la única guía era el ruido, el tintinear de las copas, el raspar de los cubiertos, el barullo que la gente hacía al comer, los gritos y las carcajadas. Las figuras que distinguía con claridad eran las que se ponían de pie o las que recién entraban; las que permanecían sentadas terminaban por volverse la cresta de una ola oscura. Agachó la cabeza y una lágrima rodó por su mejilla yendo a morir al dorso de la mano. Masculló una pregunta que le produjo escalofrío: —¿Por qué a mí? Le temblaban las manos. —Estoy aquí. Levantó los ojos: —Y ellos están allá. Me muero de hambre. Me muero de hambre. Otra lágrima. A las diez de la noche la cantidad de gente que entraba y salía disminuyó. Quitos, que había andado de un lugar para otro dando órdenes a los muchachos durante el ajetreo, permanecía ahora cerca de la barra, limpiando un vaso con el delantal. Más tarde, se volvió y se puso a acomodar las botellas, colocándolas en ristra. Un par de horas antes el chico del piano había interpretado otra candente melodía, recurriendo al final al mismo golpe dramático de permanecer un momento inmóvil, clavado sobre las teclas, con las manos crispadas. De cuando en cuando, cada vez con menos frecuencia, se escuchaba el restallido de una ficha de dominó. Guardó la pipa en el bolsillo del pañuelo y cerró los ojos para restregar los párpados con los índices. Estuvo así un momento, confinado a sí mismo. Entonces pensó que no tenía remedio. Abrió los ojos repentinamente, como esperando una sorpresa, buscando algo sobre la mesa (un sándwich, una copa con su ron, unos cacahuates, los frijoles refritos con el queso fresco espolvoreado encima, una sopa de camarón, unas papas fritas, cualquier cosa), pero no: sólo el cenicero con el tabaco quemado y los restos de las servilletas como confeti. Mientras más tarde, era peor la cosa. La gente hablaba despacio, midiendo las frases, como si las palabras pesaran más a medianoche. Algunos salían dando traspiés, quejándose incoherentemente con voz pastosa, y se perdían en la noche. Hoy me hubiera encantado emborracharme, se dijo al final. A la una, Quitos limpió por última vez la superficie de la barra, dio una orden y los meseros empezaron a levantar las sillas y a colocarlas encima de las mesas. Se desprendió el delantal y se metió en un saco azul marino que tomó del perchero. Las luces se fueron apagando una por una, como después de la función. Él veía a los meseros atender las últimas tareas. Se puso de pie y rápido, sin volverse, manteniendo la mirada en la punta de los zapatos, salió empujando bruscamente la puerta. Afuera lo deslumbró la luz plateada de un farol. Hacía frío, mucho frío. Encasquetó la gorra de lana hasta las cejas y levantó la solapa del saco. La calle estaba llena de basura y había apenas algunas ventanas encendidas. Oyó el maullido de un gato invisible. Comenzó a subir la calle, caminaba con los hombros encogidos, un doloroso vacío en el estómago que le amargaba la saliva, y los puños apretados en los bolsillos.
|
|
La ciudad prohibida
Para Vicente Quirarte
|
|
Muérete y sabrás
Quién iba a imaginarlo: en mi vida anterior también estuve casado con mi mujer actual. Lo supimos los dos, Lucía y yo, así, de golpe, como se saben las cosas importantes que uno sabe: sin necesidad de demasiadas reflexiones y por pura intuición. Además, lo supimos juntos y al mismo tiempo. Un viernes habíamos cenado en el Café Tacuba y al salir tuvimos una visión (entrevisión la llamamos, no queríamos sonar pretenciosos): del Zócalo vimos avanzar hacia nosotros uno de aquellos tranvías eléctricos que hubo en la ciudad de México a principios del siglo. Chirriaba, me acuerdo muy bien que chirriaba, y sus flancos eran de un ocre desportillado; con su trole llena de chispas y un resonar intermitente de campanillas. Duró lo que un parpadeo, pero sufi ciente para que Lucía me tomara del brazo, temblorosa, y preguntara si había visto lo mismo que ella. |
|
Los delirios de Victoriano
Después de permanecer algunos días en la prisión militar de Fort Bliss y pagar una fianza, a Victoriano Huerta, ex presidente de México, se le permitió reunirse con Emilia, su esposa, en una casita de la calle Stanton, en El Paso, Texas, bajo arresto domiciliario. Había sido aprehendido apenas al llegar a Estados Unidos por las autoridades norteamericanas, que así procedían a petición de Carranza. Huerta sufría una grave depresión y se dio a la bebida más que nunca. Bebía, recordaba, lloraba y padeció varios ataques de delirium tremens. |
