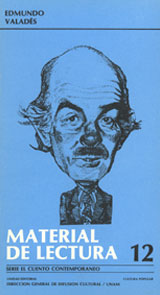 |
Edmundo Valadés Presentación y selección de José Emilio Pacheco VERSIÓN PDF |
|
Presentación
1 |
|
Las piernas* Te abruman y doblan desmemorias de alguna luz en tus años pasados, la fatiga del recuento de los mismos errores que repites como rosario interminable, el orín de lo que pudo ser, recuerdos alimonados, la desazón maléfica de tus frustraciones. Al atardecer, cuando ya tu día reboza zozobra y es demoledor el hastío, huyes de tu estorbosa madriguera, tan repleta de tu propio desconsuelo, que te aniquila espacio y te oprime, te asfixia y te muere. Su aire, contaminado de tu letal desolación, te intoxica, no te hallas y tropiezas inevitablemente contigo mismo. Nada hay que te interese o distraiga: el libro se te cae de la mano, y en el tocadiscos, aún tu predilecto Bach, resulta lejano.
|
|
La incrédula*
Sin mujer a mi costado y con la excitación de deseos acuciosos y perentorios, arribé a un sueño obseso. En él se me apareció una, dispuesta a la complacencia. Estaba tan pródigo, que me pasé en su compañía de la hora nona a la hora sexta, cuando el canto del gallo. Abrí luego los ojos y ella misma, a mi diestra, con sonrisa benévola, me incitó a que la tomara. Le expliqué, con sorpresa y agotada excusa, que ya lo había hecho.
—Lo sé —respondió—, pero quiero estar cierta. Yo no hice caso a su reclamo y volví a dormirme, profundamente, para no caer en una tentación irregular y quizá ya innecesaria. |
|
El compa*
—Usté me cay a todo dar, Bicha, lo que es la mera verdá. Fíjese, cuando estoy en el trabajo y pienso en sus ojos, pues como que hasta las viguetas se ponen calientitas. Nomás diviso por allá su rumbo y ya se me hace que la estoy viendo así de bonita. ¡Viera qué a gusto me pongo! Ándele, si no le caigo mal, pues anímese. Me da que la voy a querer un resto, palabra, deveritas que sí.
Ella se reía, con los ojos bailándole, retozando en ellos un me voy a ir contigo, a lo mejor, pero quién sabe si a la hora de la hora no. —Pues sí, usted me cay bien, pero va que corre muy deprisa. Si nos acabamos de conocer. A lo mejor tiene su compromiso y nomás me quiere para pasar el rato. Así no me gustaría, ¿no cree? Lo vio a las buenas, dándole por su lado, aunque luego entre que sí y que no. Él le juzgó la boca, como que ya le andaba por chupársela, por morderle los labios con un apretón con toda el alma y llevársela a darle gusto al gusto por toditita la vida. De disponer de ese calorcito allá en el cuarto o donde fuera, todos los días, todas las noches. Y nomás de pensar eso, nomás eso, ya iba sintiendo correrle cachondas cosquillitas por allí entre las ingles. Llegó su compa, medio corridito. Le había arriado duro a la patada y al descontrol. Ahora era muy salsa. Se conocieron cuando él todavía trabajaba en la fábrica. Entonces el Compa parecía muy achicopalado. A la hora de los alipuses, bien picados, cuando no paraban de pedir las otras, él mismo machacaba por hacer ver cómo se habían hecho cuates. —No, mano, ya a mí no me ven cara de buey. ¿Te acuerdas? No me sentía macho y me baboseaban fácil. Me decía cualquiera: “Oye, tú eres puro culero. Se te frunce de a feo.” Yo nomás lo camelaba. “Sí, mano, lo que tú digas. Yo soy maje hasta para meter las manos.” Y el otro: “A ver, ¿verdad que eres puro tarugo y me haces los mandados?” Y yo nomás, agachando la cabeza: “Pos sí, lo que tú digas.” Y friega que friega. El tal Cipriano, ¿te acuerdas?, aquel mismo al que le decían El Chilacas, me agarró por su cuenta. Ese, dizque muy fiera. ¡Qué sobas me puso! Hasta que tú me dijiste, ¿te acuerdas?: “O te das en la madre con ese Juan de la Chingada, o ya no eres mi amigo.” Y no nos dimos, nomás le di yo, hasta partirle la madre, ¿te acuerdas? Le tenía ley al Compa. Pero ni hablar, había quedado de verse con La Bicha, para ir de bailada. Ellos siempre la giraban juntos y juntos se iban al Agua Azul, a la movidoa. De mucha onda, para dar y prestar. —Vamos a echarnos unos farolazos. Andas de un ala desde que te train encandilado. ¿Por qué pasó, ya no te sabes fajar los pantalones? Había sentimiento en la voz del Compa. Pero a él lo estaba jalando La Bicha. Y como pudo se desprendió de su valedor y se fue a su cita, chiflando La cama de piedra, sonando los tacones por la banqueta, dándole cariñosas puñadas a las paredes, como si él hubiera hecho el enladrillado. La tarde estaba padre, tan padre como el alboroto de que lo esperaban. Ella se veía ya muy de su lado, puestísima. La última noche, al despedirse, la cogió de la mano y ella se dejó como quien no quiere la cosa. Se traía un escote que dejaba a la vista algo de ese busto bien alzado que le cosquilleaba los dedos, como que no se estarían quietos hasta esculcarlo, debajo del vestido. Nomás pensaba en ello, con ganas de aventarse. Ella era pura risa, balanceándose; se alejaba, se acercaba. Para darle un jalón, meterla allí entre sus brazos y no dejarla salir. —Uy, Bicha, me sigue usté gustando cantidá. —Usté me habla muy bonito pero le tengo desconfianza. A lo mejor se trai su enredo. —Deveritas que no, por mi mamacita. Usté me gusta por las buenas. —No me diga mentiras, que a lo mejor se las voy a creer. Le dio el jalón, pasándole el brazo por la espalda. Ella medio se resistió, pero como sintió blandita la resistencia, la besó con toda su alma, absorbiendo el calor de ella, su respiración agitada. Le recorrió la cadera con la mano, aventándose a bajarla mucho, jurgoneando cariñosamente allí donde una curva dura y estremecida obligaba a un apretón con descaro, primero como pidiendo permiso, luego aunque no lo hubieran dado. El Compa insistía sorprendido de que de pronto su cuate hubiera cambiado tanto. No había ninguna vieja que valiera más que su amistad. Las viejas, para el puro vacile. Y la tipa esa resultaba su enemiga. Ellos tenían sus detalles, pero cómo no, para gastarse la lana en el Agua Azul. Allí donde un salidor le quiso armar bronca a su amigo. Y no había nada como su cuate. Era lo primero. Le salió al paso al fulano ese, lo pepenó de la corbata: “Mire, usted está batallando a un amigo mío y ora nos vamos a partir la madre allí en medio de la calle.” —Nos vamos al Agua Azul. Verás qué divertida nos ponemos. Ya regresó la morenita, esa muy bien alineada por la izquierda. Ni modo. Dejó de nuevo al Compa, tragándose el sentimiento. La Bicha lo esperaba, para irse de bailada. Ella estaba respirando muy fuerte, diciéndole que sí a todo, a sus ganas desbocadas de irla apretando más y más entre paso y paso de Nereidas. Hasta sentir debilitar su vergüenza, poco a poco. Luego se la acomodó muy bien, toda apretadita, sin disimular la calentura. —¿Nos vamos por ay? Ella nomás se le repegó, muy calladita, y él se sintió a todo dar, muy dueño de todo, capaz de cualquier cosa. “Ya vas”, pensó. Y luego luego se la llevó por ay. Caminaron en la noche, sin atender más que a sus ganas, escabullendo borrachos, a los vendedores, a las mujeres pintarrajeadas que pasaban casi entre ellos, sin que los inquietara este o aquel policía que se les quedaba viendo. Los letreros de gas neón daban demasiada luz, pero la noche era un cuarto ardiente y a lo mejor todos andaban en lo mismo y uno podría abrir el camino en cualquier sitio, en ese rincón, en esa puerta, ultimadamente en el suelo o recargados en la primera pared. Ya sus manos la iban hurgando ávidamente, como si ambos fueran los únicos en pasar por esas calles y no existiera sino su deseo y como si todo lo demás, la ciudad entera hubiera sido hecha para que ellos se acostaran donde mejor les pareciera. Llegaron a la puerta del hotel, discreta, tentadora. —¿Dónde me llevas? —Aquí nomás linda, a estar solitos, tú y yo. —¿No te digo que llevas mucha prisa? Hoy no. —Àndale, vidita, si al cabo nos queremos bien. —Sí, retebien, pero no para eso. Y me tengo que ir. Me dieron permiso hasta las doce y ya será retarde. —Y qué que sea tarde. ¿Qué no soy hombre para responderte? Ándale, linda, ¿verdad que tú me quieres? —Pero un ratito nomás. Y sólo a platicar. Empujó la puertecilla. Estaba medio tembloroso al pagarle al encargado. Pero su temblor era de puritito gusto. Ella esperaba lanzando ojeadas al corredor, donde estaban los cuartos, como una mujer indefensa que a todo diría que sí. No hallaba cómo desembuchárselo al Compa. Se sentía chiviado y, al mismo tiempo, lo empujaba el engolosinamiento de contarle todos los detalles de sus acuestes con La Bicha, que ya no le cabían dentro. Se lo soltó de golpe. —Bueno, ya me enredé con La Bicha. Le puse su cuarto. Un día te vas a comer con nosotros. El Compa no dijo nada, pero bien que se le notaba la molestia. Lo invitó a tomar unos tragos, aunque lo tiraban las ansias de irse con ella, a estrenar la cama. —A ver cómo te sale la muchacha. Ya ves cómo son las viejas de aprovechadas. No la vayas a regar por todos lados. Le habría explicado que con ella todo era pura vida, mejor que con las del Agua Azul. ¡Qué agarrones! Como para estarse encima de ella a todas horas. El Compa al fin aceptó. Se fueron con Santita, a Las Veladoras, a darle a los chorriados y las tapatías, pura lumbre de la buena. Allí en el cuartito que hacía de cantina, a media luz, estaban apretujados, tan cerca unos de otros, que no había hueco para las palabras. Las voces trepaban, como humo denso, formando arriba de sus cabezas un murmullo extraño del que sólo podían percibirse frases inconclusas, entre rezo y confesión pública. Bebieron hasta las manitas, como antes. Él ya borracho, volando muy bajo, piensa que piensa en ella, saboreando volver a probarla. —Está a todo dar, palabra. —Te ganó la cachondería. Siempre has sido así. Ya te quemaste. —No digan malas palabras. Ya lo saben. —Otro chorriado, Santita. No queremos ofender a nadie. —Tiene unos muslotes, mano... En lugar de sentir lo tupido del alcohol, repartiéndosele por el cuerpo, el Compa le echaba al hígado una envidia ácida que le subía a la garganta. —Está retebuena. Tienes unos muslotes… —Estás apantallado. No te vayas a arrepentir. —Me trai de un ala, la mera verdá. ¡Es que está retesuave! Se lo train cambiado. Él andaba por otro barrio, no era el mismo. Ni siquiera quería platicarle todo. Ya no era como antes, en que las viejas sólo para el vacile, cuando se contaban qué tal les había ido. —Me la tiré dos veces, mano. Palabra que aguanta. Se mueve rebonito. —A mí no me fue mal. Me dejaron bien exprimido. Ahora a pensar en la tipa esa. No era lo mismo. Algo se había atravesado. Sentía entre pecho y espalda una mohína amarilla, un rencor de estar ninguneado. Y un sentimiento porque su cuate del alma hubiera dado el azotón. ¿Pues qué podría tener la vieja esa? Pura birriondez. Le iban cayendo mal los fulanos y fulanas. Los murmullos… Tenía mucho coraje, porque se estaba sintiendo menos. Todos son unos purititos. “Ándale, échate la otra.” A ese rotito le daría un descontón a las primeras de cambio. No me serviría ni para el arranque. “¡Ah, jijo, ora me voy con ella!”. Dale con ella. Igualita que las demás. Para la misma cosa. Como ésa, muy puestita muy relujada. Muy la divina garza y, total, para uno rápido, cuando mucho. “Ay, mano, cómo está buena.” Y ese matacuás. Para armarle bronca. Pero su cuate lo dejaría todo. Andaba fuera de onda, bien enculado, azotó la res. La Bicha. La Bicha. Allí sentía la llaga, nomás con el puro nombre. Le crecía en la boca un buche de odio. Se puso enchilado al conocerla, porque los vellos que le tupían las piernas le dieron malas ideas. Y porque no lo llegó a mirar de frente, como que no le importaba. Y se encanijó más, porque ella lo hacía pensar en las gozadas que se darían ambos. Y porque su amigo estaba más para allá que para acá, encandilado, sí, bien entrado, bien apantallado por ese par de repisas, y porque la mujer tenía un con qué, algo para estrujarla, para hacerle daño, para golpearla, romperle el vestido y desnuda maltratarla hasta sacarle sangre, a la muy puta, porque debería serlo, se le veía en los vellos, en las piernas, en toda ella y porque nomás querría tener un hombre encima, moviéndose, dándose venida tras venida, ah, para traérsela de encargo, castigarla, darle un jondazo fuerte, hacerla sentir que no valía nada, que era una cualquiera, una basura, la muy creída, la muy salsa, la muy sabrosa, y ponerla en su sitio, sí, que se creería, que estaba muy buena, ah si pudiera, se la traería cortita, le tendría que pedir permiso hasta para levantar los ojos, no le daría resuello, y que le pidiera perdón y la haría hincarse, que viera que nada valía, bien dada a la trampa, bien agorzomada, chiquita, pues qué te creíste, y soltarle un no aguantas nada, mírate, conmigo las poderosas, aquí de nada valen tus truquitos ni tus monerías, me vienes muy guanga, y te mando a volar cuando quiera, vieja canija, te estrellaste, aquí tienes tu dolor de estómago y pa prontito te me estás allí y cuidadito con decir ni pío, ándele, ya verá cómo las gasto yo, ya está bueno de suavena, a mí me hace los purititos mandados, y sí, pegarle, darle duro, y nada de hacerle al cuento, que conmigo va a andar usted muy derechita, me oye, porque la estoy pastoriando y no se me va a salir del huacal, y luego darle el cortón, a la muy chiva, a la muy desgraciada, y póngase buza, no me la vaya a descontar o la mande a la calle con todas sus hilachas, te voy a aliviar las cosas, si quieres píntate, a ver si agarras una cosa mejor, yo estoy amarradazo, y ya se lo creyó, qué pasó mi mona, nada, aquí encerradita, de aquí no me sale, lo oye, o que se lo tengo que repetir y ora encuérese, todita y a ver, abra las piernas, y entonces montarla, pero con coraje, darle su buena zarandeada, que se le quiten las ganas de andar de coscolina, de ofrecida, de nalga caliente. Por eso, por el buche de odio, porque se lo estaba llevando la mamá de las muchachas, se le ocurrió hacer el chisme. Todo fue inventarle el falso a ella. Le dolía el despego de su cuate. Ella era quien lo traía ardido, purgado, dado a la trampa. Apagada la luz, sin gasolina, bien jodido con los malos pensamientos. Todo viene de muy adentro. Pura agua mala que va subiendo hasta la garganta, hasta los ojos, hasta la mera cabeza. Ninguneado por ella, porque le gustaba más allá de sus muslos. Se puso misterioso con su amigo, hablándole a las medias palabras, dejándole caer, poco a poco, su buche de odio. Lo engaña, le toma el pelo, se va con otros. Hacerle eso a su cuate. Jija de la mañana. Yo se lo vi a las claras. “Te lo digo, a lo macho, yo la vi.” Azotó la copa contra el mostrador, encabronado con ganas de mandar a volar a todos, tirar las mesas, quebrar las botellas, romper las sillas. “¿La viste?” El puño cerrado, estrujando la otra copa como si estrujara los brazos de ella. Para sacudirla y a sacudidas sacarle la verdad. “¿La viste, dímelo, la viste? La bilis, enloquecida, corría aprisa por la sangre de su cuate y estaba allí, agolpada en la mano, con los dedos a punto de reventar. La mano, ya dispuesta todo. “Sí, mano, la vi y no hay derecho. Dale su escarmiento.” Un ronquido animal se le quebró en la garganta y la copa se partió. Encogió el brazo y la sangre brotó de la mano, roja, hirviente. “Te anda maloriando. Ora ya te lo dije. Pero eres mi amigo.” Su valedor había entrado también a las sombras, le había pasado de esa agua mala. Ahora estaba otra vez más para acá, volvían a ser cuates. —Sírvanos las otras. La pensó a la hora del acueste, gimiendo, el de la primera vez en el hotel. Lo estremeció el recuerdo de la desnudez, y luego todo fue pura rabia, puro odio, porque sus ojos no podían ver sino el engaño y dolía no dejar a ese cuerpo quieto, inmóvil, darle su escarmiento. Fue el Compa quien se lo despepitó a los policías. “Sí, yo le dije que la dejara firme para siempre. Ella no le garantizaba. Lo andaba poniendo en mal, yéndose con otros. Yo me la claché y me dio harta muina. Se trata de mi amigo y no me pareció. Él se portó a lo macho y le dio su escarmentada. Yo le facilité el cuchillo.” Su amigo moqueaba, con mucho sentimiento. Y de verlo así, tan alicaído, le dio harta pena. “No se me desavalorine, que aquí está su cuate.” Los muslos de La Bicha se habían ido ya de su cabeza y, ahora estaba puesto para ir al bote, al lado de su ñeris. |
| Rock*
|
|
Las raíces irritadas*
Allí nadie pregunta nada. Nomás si acaso el patrón y muy lo necesario. Todo se sabe de oídas, en susurros, a medias palabras. No puede haber conversación. Pasa un viento cargado de temor y desparrama las cosas. O se quedan allí, como si a escondidas alguien tirara monedas que quién se anima a levantar. A veces ni a otros ojos ve uno, no vayan a comprometer. Las orejas revientan de secretos, de ásperos murmullos, como costras que se quisiera uno rascar. Por eso es bueno irse al monte, a cansar la indiscreción tras de un temazate guindao. O a solas beber, hasta que los ojos cierran sus dos pesadas puertas. Y atrás de esas puertas uno reposa, aunque sea un rato, porque luego se entrometen los sueños y despiertan difuntos que lo denuncian todo, a gritos. Me cuadraba que lloviera recio y tupido, porque el ruido ensordecía las ganas de hablar. El agua hablaba, pero sus palabras no eran malas. Era la lluvia una mansa cortina de tranquilidad.
Yo caí por Pochutla, sí señor, por causas que no son de contar. Causas de ésas que nos llevan muy lejos y nos obligan a lo que quiera usted. Sabía de números y el patrón me habilitó administrador de la finca cafetalera. Muy pronto fui al pueblo, con mi pantalón nuevo. No valdría arriba de treintaicinco pesos, pero el patrón lo cobraba a cienen la tienda de raya. Era un día de fiesta, un ocho de diciembre y había mucha gente vistiendo lujo y colores. Yo estaba viendo a una muchacha que me dio de alazo. Buscaba sus ojos y tanteaba lo macizo de sus piernas. Era una potranquita bien encarada, a la medida de mis gustos. Iba yo alborotándome, porque me vio casi no queriendo, de prisa, pero en esa prisa como que se había fijado en mí. En esas andaba, muy absorbido, cuando sonaron balazos. Corría el tiempo de fríos, cuando matan más gente. Llegó alguien, y me dijo: “¿Sabe?” Mataron a tres.” Era bastante información y quedé silencio. Me quería figurar el estilo de allí, pero así sin preguntar. Ahora sabía más, y por saberlo, ya la muchacha se me había perdido. Por la finca me guardaban mi lugar. Yo le entraba duro al trabajo y no soltaba sino pocas palabras. Los pistoleros del patrón me tenían respeto porque creían que debía yo quién sabe cuántas muertes. Ellos habrían de suponer que andaba de huída y que era hombre de temer. Querían enterarse si mi cuenta de muertos era más grande que la de ellos. Se morían de curiosidad por averiguarlo. Trataban de hacerme confianza y uno preguntaba: “¿A cuántos te has echado?” Ansiaban que yo me confesara para sacar hilo: “Anda, aquí entre hombres, ¿cuántas rayas te has apuntado?” Yo nomás me ponía serio, como que mis secretos eran para mí y ellos harían cálculos viéndolos de mucho tamaño. Yo sí sabía que a ése le cargaban su buena docena de muertes y que aquél podría tener su cementerio. Y por igual contabilidad los demás. Y mi discreción valía para imponerles respeto. Yo vi al hijo del patrón forzar a una muchacha. Fue delante de estos ojos que se han de comer los gusanos y como si yo no supiera ver. La jaloneó de las trenzas y la golpeó con su escuadra, sin nada de miramiento. Fue cerca del pozo, donde el aire tronchó un árbol. La muchacha se defendió lo que pudo, pero pudo más la maña del hijo del patrón. Bien que le rasgó las faldas y le tironeó los calzones. Hasta que ya desmayada le abrió las piernas y le robó su virginidad. Y yo me puse a pensar en la muchacha de Cuquila, con mucha muina y también mis malas ideas. Me estaban dando apuros de tener a la muchacha del pueblo, pero a las buenas. Y mi coraje era pensar que el hijo del patrón hubiera hecho lo mismo con ella. Yo no hubiera imaginado tanta desconsideración. Me caía otro secreto que traía su lumbre. Pero si al padre de la muchacha lo mataron cuando fue a reclamar, ¿quién carajos daría constancia? Me fui a la casa del poquitero, a que firmara el papel. El patrón me había dicho: “Te daré doscientos pesos al mes y te descontaré cincuenta por la comida. No necesitas más. Ponte a trabajar.” Y me puse a trabajar. Y ése fue uno de mis primeros trabajos. Llevarle al tal Asunción un dinero que le prestaba el patrón para sus siembras. El papel decía que el tal Asunción tendría que pagar con treinta quintales de café. Había que remontar la sierra, cerca de donde había unas minas. Unas minas de titanio que luego llevaban al puerto, a unos barcos gringos. Yo había leído en una revista que esas minas eran las que tenían más titanio en el mundo. Me prestaron dos muchachos, porque no conocía el camino. Y ai nos fuimos al clarear una mañanita que coleaba a un frío retrasado, rasgando una espesa neblina y echando vaho por la boca. La vereda se escondía entre brumas y la seguíamos como si fuera un hilo enredado. Vino el sol a despejar la sierra y a desentumir el cuerpo con retozo. Un suave calorcito va entonando el frío y quién sabe por qué se antoja tirar un grito para oír rebotar allá su eco. O sacar la pistola y pellizcarle el tronco a cualquier árbol esmirriado. Y uno se va poniendo contento consigo mismo. Se siente crecer lo hombre en tan sabrosa libertad. Bajamos una larga pendiente que se despeñaba a las vueltas y de pronto recalamos en la casa del poquitero. Había muchos árboles frutales y olía a tierra húmeda. Los pulmones podían respirar a sus anchas en tan buen aire. La casa era pequeña, con su techo de palma y el tal Asunción esaba en la puerta, esperándonos, entre sus perros y muy bien puesto con sus maneras de una sola pieza. Yo entendía que era buena gente y trabajador. Pero los que aún tenían tierras, trabajaban de prestado con el patrón. Me recibió con cortesía y ordenó traer agua y toronjil. Yo quería agua y los muchachos su trago. Quien salió con el agua y el toronjil fue la muchacha que yo había visto en Cuquila, con sus mismas piernas macizas, con sus ojos que me vieron entre que sí y que no, y unos labios para inquietar cualquier sosiego. Yo bebí el agua con muchas ansias. Era un agua limpia, como el cielo y la muchacha. Era un agua así de buena como un amor que empieza. Yo me había sorbido no nada más el agua, sino el fulgor de esos ojos y un nombre para sembrarlo en la memoria. El nombre de ella, porque se llamaba Gertrudis. Gertrudis era hija del poquitero, porque así la trató él y con cariño muy particular. Con reposo, como dueño de su lugar, luego la bienvenida nos dio. —Gusto en conocerlo. ¿Qué tal le fue en el camino? —La pasamos bien. —Nos harán el favor de comer algo. —Lo vamos a molestar. —Están en su casa de ustedes. —Favor que usted nos hace. —Perdonarán lo pobre. Pero aunque sea unos frijolitos. El poquitero nos abrió su casa. Prepararon la mesa, en el corredor. El olor de la cocina nos llegaba al estómago y agrandaba el apetito. Salían y entraban las mujeres, pero no Gertrudis. —¿Está bien el patrón? —Está. Por aquí le manda este dinero y que usted firme el papel. —Como que es poco el dinero y mucho los treinta quintales. —Que así se arreglaron. —El café ha subido y lo pagan mejor. ¿Qué nos va quedando a nosotros? —Así me dieron las órdenes. —No lo voy a hacer quedar mal. Mi palabra es mi palabra. Ora nos toca aceptar. Es la necesidad. Sobre la puerta de la cocina fijé mi distracción. Por allí andaría Gertrudis. Y yo tenía apremio de que se dejara ver. Me quedaba una sed de volver a sorber sus miradas. Me estaba haciendo falta que me repitiera la prisa de sus ojos. Sabe usted, yo era hombre solo. Y desde hacía rato yo consideraba que me habría de sentir muy cabal si pudiera enamorarla. Podría vivir mis noches para aluzarlas con ese su nombre que me sabía a elote tierno. Serían unas noches para dejar los ojos abiertos entre yerbas olorosas y yo le estaría diciendo a la muchacha palabras que no queda más que decir en voz baja. La puerta, al fin, se iluminó. Con todo y disimulo, porque el poquitero no era hombre para jugar, mis ojos se fueron con la muchacha. Ella entró muy recatada, la vista no compartió. Los muchachos y yo dizque veíamos los platos, pero las miradas eran linternas que querían curiosear a Gertrudis. Y yo quería curiosearle más que nada los ojos. Esos mismos ojos de la tarde de Cuquila en que mataron a tres. Porque algo mortificaba mis sentimientos si no me confiaban otra vez un poco de su prisa. Una poca de esa vergüenza con que alzaba los platos, acercando unos brazos velluditos. Sin dar la vista, como si no hubiera más que platos que recoger. Y ella fue dejando su olor de mujer acabada de bañar, para que el cuarto se repletara de frutas. Fue cuando ya al volver a la cocina, su mirada me dedicó. Nomás un momento. Un momento que tarda un pájaro en cruzar. Pero como hombre que soy, me daban mi correspondencia. Bajé la sierra y yo era una matraca que quería girar alegre ruido. El sol caía como si lloviera su luz. Allá abajo, el río que llevaba su agua, cantaba mi propia canción. Yo iba encandilado por la mirada de Gertrudis. Como si la mirada estuviera allí, cubriendo los árboles, el río, el cielo, las flores silvestres. Y pensar en ella como que me provocaba sabrosos calosfríos. Y pensar que podría tenerla, era de pronto una alucinación, esperanza difícil que no podría ser. Y suponiendo que sí, pues me acababa de mirar, diciéndome cosas, palabras que los ojos saben expresar, me zumbaba un contento de abejas que hallaron su miel. Una satisfacción muy grande para poderla explicar. Volví a la finca, a la vida del “mande usted”. A vivir de cerca la ley del patrón. ¡Qué cosas no vi! Pero el patrón nos ponía su distancia. Era una obligación que había que acatar. Él podía disponer lo que fuera su voluntad. Tanto muerto como él mandó matar hacían imposible decirle “ya no se desmande” o “téngase la mano”. Él tenía el derecho de todo, con buenas o malas razones. Y sus razones eran siempre malas para abarcar y hacer suyo lo que era de otros. Allí estaban sus muchachos, sus pistoleros, para aquietar a quien tuviera dudas, para desaparecer a quien estorbara. Sabe usted, se vive así como que todo está hecho para que uno reciba humillaciones y tenga que doblar la cabeza. Los pocos que se van atreviendo, nada más los quitan de en medio y no le quedan arrestos a nadie ni de decir “no sea usted así, tóquese el corazón”. El patrón es la justicia, es el juez, es la autoridad, es todo. Como que nos echaron al mundo para ser esclavos. Si se queja usted con la autoridad, la autoridad está con el patrón. Si va usted con las fuerzas militares, están con el patrón. Si va usted a la iglesia, el cura está con el patrón o nomás le pide resignación. Se agacha la cabeza y como que entre todos lo van dejando a uno capado. Uno ve las injusticias y se van quedando olvidadas, pues quién va a abrir la boca. De nada vale traer pantalones ni dizque ser muy alebrestado. Ante el patrón uno no es el dueño ni de sus propios tompiates. Se vino el tiempo de recoger el café y ponerlo a secar. Yo me había ingeniado en mandarle una carta a Gertrudis, una carta comedida para comunicarle lo mucho que de ella estaban pendientes mis pensamientos. Y me contestó mi recado, que en el pueblo nos habríamos de ver un día que ya me avisaría. Yo hacía cuenta de los días y de las noches. Algunos atardeceres, cuando eran fuertes mis ansias y muy exigentes mis sueños, remontaba la sierra por el rumbo al que me jalaban mis prisas. Ella habría de enterarse de que yo mismo era ese hombre que una y otra vez recalaba por aquellos parajes. Preguntaría el poquitero a sus hombres: “Por ai divisé un hombre a caballo, ¿quién podría ser?” Sus hombres contestarán: “Podrá ser administrador.” El poquitero preguntaría: ”¿Qué camino llevará?” “Tal vez irá a Cuquila. O andará de linterneada. Pero bien que le agarró el modo al camino de por acá.” El poquitero no preguntaría más, porque yo no faltaba a ningún respeto. Y Gertrudis sabría... Estábamos ya preparando el café para llevarlo al asoleadero. Con sacos de café pagaban los poquiteros los préstamos del patrón. Y el patrón me mandó llamar y unas instrucciones me dio. —Vete a ver al poquitero Asunción. Le dices que bajó el precio del café y que cincuenta quintales me tiene que dar, por los treinta que quedó. Te llevas a cuatro de los muchachos, ya sabes a quiénes. Ellos sabrán cómo manejarse si ese tal se pone tonto. Estás aquí luego con esos cincuenta quintales. No me va a gustar que falte uno menos. Salí al patio a tomar providencias. Hacía mucho calor y yo me quería sacudir una molestia. Una muina muy jija se me estaba encabritando y me salía la voz en busca de bronca. Hubiera querido echar un chorro de malas palabras o tal vez las estaba diciendo. Iba yo a cumplir las órdenes del patrón y ni para qué discutir. Un mocito de otras tierras se me acercó misterioso y una razón me entregó. —Que dice la señorita Gertrudis que va a ver si va por Cuquila. El mundo se llenó de silencio y yo oí repiquetear mi corazón nombrando el nombre de ese de Cuquila. Uno de los perros se llegó a hacerme fiestas y yo me quedé inmóvil, clavado en la tierra de mis pensamientos. Me envolvió un aire que llevaba palabras y murmullos en un nombre de mujer y como que yo me iba con él. Y pensé que me iría, pero me despertó la ley del patrón. Mis pensamientos y el viento se habían ido y allí no quedaban más que las órdenes que debería cumplir. Gertrudis y Cuquila quedaron lejos y no había más que ir a traer los cincuenta quintales de café. Le di una patada al perro y lo vi correr gimiendo. A ese perro que me comía a fiestas. Di las órdenes, como si mis palabras fueran latigazos. Ninguno me parpadeó, que mi enojo no era para enfrentarse a él. Trepamos la vereda y yo no veía sino lo negro de mi violencia. Hasta llegar a la casa del poquitero, con las mulas, los peones y los pistoleros. Allí estaba, en la puerta, bien asentado, con todo su cuerpo como lleno de respeto, muy en su sitio de hombre, muy en confianza con todo lo que le rodeaba. Sus brazos fibrudos le colgaban fuera de la camisa arremangada y nomás se encogieron un poco al vernos llegar con tanto apresto. Pero nos vio sin darse por entendido de que íbamos a lo que íbamos, como si pasáramos a saludarlo, aunque él debería ir maliciando que a nada bueno me acompañaban tantos pistoleros del patrón. Y así habló con su voz tranquila: —¿A qué debemos la visita? Habrá que matar una gallina. No había sorna en sus palabras. Eran dichas con buena disposición. Ya lo habíamos rodeado sin bajarnos de nuestras cabalgaduras y los muchachos lo provocaban con turbias miradas, dispuestos a mortificarlo. —Usted perdonará, pero el patrón nos manda por los cincuenta quintales que le sale usted debiendo. —Habrá un error. El papel con sus letras dice que serán treinta. La voz del poquitero era firme y nada alterada: Me temía que si perdía su calma, sería señal para que estallara la ley del patrón. Para que salieran las pistolas a regar su luto. —El patrón dice que perdone usted, pero que bajó el precio del café y se tiene que emparejar. —Bien se emparejará. Mi café es pergamino y me lo va tomando a 75 pesos y da la casualidad que a 600 lo pagan en el puerto. Era pasado el mediodía y el calor hervía la tierra. Chorriábamos sudor y la impaciencia se encabritaba a mal querer. En esa lumbre podía reventar lo jijo de los pistoleros. El poquitero, cercado, nos caló como quien mide la tierra cuando va a sembrar. —Pues mire nomás, no lo paso a creer. —Mejor le valdría no discutir. Cincuenta quintales dijo el patrón. —¿De qué valdrán los papeles? ¿Para un carajo? La voz del poquitero estuvo a punto de arder a malas palabras. Sus ojos dejaron ver que por su cuerpo le iba corriendo un coraje muy fuerte que él quería contener. Le puso freno al carajo, con rápida duda entre aventarnos su enojo o tener que comerse su muina. Y se quedó así serio, pensando lo que sería conveniente: doblar la cabeza o aceptar la trifulca. —Entre usted en razón. Será mejor que nos entregue el café. Sus hombres, silenciosos y hoscos, esperaban hacia dónde moverse, según la decisión fuera un no o un sí. Y no cabía más espera en tan largo tiempo. Si una palabra no traía la resignación, ya estaría desbocada la violencia. Muchos esfuerzos debió costarle y muchos pantalones volver a su voz reposada. Olvidándose de nosotros, como bajado de su coraje, el poquitero vio con cariño a los suyos y disimulando que lo obligaban, simplemente les dijo: —Pongan los cincuenta quintales. Ya nos habrá de tocar la ganancia. Sus hombres, aliviados de la preocupación, corrieron a acarrear el café y bien rebasado se pusieron a llenar cada saco, mientras Asunción Popoca se llevaba la humillación a su casa. Los muchachos apuraban a los peones con frases de alevosa intención. Yo veía caer el café y no sabía si estar satisfecho porque las órdenes se cumplían sin llegar a mayores o violentarme porque no podía escapar a Cuquila, donde me habrían de estar esperando. Así tomamos camino a la finca y yo pensaba que no era legal la afrenta contra el poquitero. Mas ninguna otra cosa mejor hubiera podido yo hacer. Y sintiéndome preso de esa ley que dominaba la sierra, como potro encerrado en un corral iba yo considerando que la vida así vivida era una iniquidad. Y se me revelaba la hombría, pero yo la tenía que amansar inteligiendo que cualquier resistencia traería la muerte y que no quedaba más que aguantar un destino tan desarreglado. En ésas se me acercó Cipriano Gallegos, el Colorín. Era un pistolero ladino y entrador. Tenía mal de pinto y le gustaban faenas en las que la comisión era sumar difuntos. Arreó su cabalgadura hasta alcanzar a la mía. —Se le doblaron las corvas al tal Asunción, lo que no le va a parecer al patrón. Yo entendí que habría que dejarlo listo para un entierro. —No veo la necesidad, si nos entregó el café. —¡Ah, que usted! No se acaba de familiarizar con el estilo del patrón. ¿No ve que Asunción tiene muy buenas tierras para otra cafetal? Y yo le he vislumbrado al patrón que le gustaría también ser el dueño de por acá. Ahora a ver si no lo intenta por el lado de la muchacha, la Gertrudis ésa, para la que yo sé que tiene sus planes. —¿La muchacha? Pero ya esa muchacha había tomado forma y sentí que el Colorín me había tocado la llaga. Se me fueron nublando los ojos con la ansiedad de calcular un peligro muy grande para Gertrudis. Columbré que de allá de la finca podría correr un viento de malos augurios para esa esperanza que alimentaba noches y días.
* “Las raíces irritadas”, de La muerte tiene permiso, Fondo de Cultura conómica, 1955.
|
