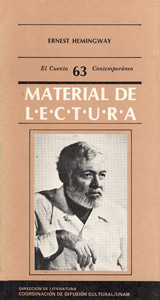 |
Ernest Hemingway Selección, traducción y nota introductoria de Federico Patán VERSIÓN PDF |
|
Nota introductoria
Sirven de epígrafe a Fiesta (1926) unas palabras atribuidas a Gertrude Stein (1874-1946): “Todos ustedes son una generación perdida.” Según, Ernest Hemingway, autor de esa novela, escuchó la cita en una conversación. Stein negó siempre la maternidad de esa idea. Como quiera que haya ocurrido, el término “generación perdida” echó buenas raíces y ha sido desde entonces rótulo del grupo de escritores con el aludido. Grupo, sin duda alguna, muy talentoso: baste asentar los nombres del propio Hemingway, de Francis Scott Fitzgerald (1896-1940), de John Dos Passos (1896-1970), de Ezra Pound (1885-1972). Federico Patán |
|
Los asesinos
La puerta de la cafetería de Henry se abrió y dos hombres entraron. Se sentaron a la barra. |
|
Colinas como elefantes blancos Las colinas que cruzaban el valle del Ebro eran largas y blancas. De este lado no había sombras ni árboles y la estación se hallaba al sol, entre dos líneas de rieles. Pegada al costado de la estación estaba la umbría tibia del edificio y una cortina, hecha de cuentas de bambú en ringleras, colgaba en la puerta abierta del bar, para dejar fuera las moscas. El norteamericano y la chica que lo acompañaba estaban en una mesa a la sombra, afuera del edificio. Hacía mucho calor y el expreso de Barcelona vendría en cuarenta minutos. Se detenía en este empalme dos minutos, para luego seguir hasta Madrid.
—¿Qué beberemos? —preguntó la chica. Se había quitado el sombrero, dejándolo sobre la mesa. —Hace mucho calor —dijo el hombre.— Bebamos cerveza. —Dos cervezas —dijo el hombre en dirección a la cortina. —¿Grandes? —preguntó una mujer desde el umbral. —Sí, grandes. La mujer trajo dos vasos de cerveza y dos posavasos de fieltro. Puso los posavasos y los vasos de cerveza sobre la mesa y miró al hombre y a la chica. La chica miraba la línea de colinas. Eran blancas al sol y el campo café y seco. —Parecen elefantes blancos —dijo. —Nunca vi uno —el hombre bebió de su cerveza. —No, no habrías podido. —Podría haber sucedido —dijo el hombre—. El que digas que no habría podido nada prueba. La chica miró la cortina de cuentas. “Pintaron algo en ella —dijo—. ¿Qué dice?” —Anís del Toro. Es un licor. —¿Lo probamos? El hombre gritó “Oiga” a través de la cortina. La mujer salió del bar. —Cuatro reales. —Queremos dos anises del Toro. —¿Con agua? —¿Lo quieres con agua? —No sé —dijo la chica—. ¿Sabe bien con agua? —No sabe mal. —¿Los quieren con agua? —preguntó la mujer. —Sí, con agua. —Sabe a orozuz —dijo la chica y puso el vaso en la mesa. —Así ocurre con todo. —Sí —dijo la chica—, todo sabe a orozuz. En especial las cosas que has esperado por largo tiempo, como el ajenjo. —Oh, no sigas. —Tú empezaste —dijo la chica—. Me divertía. La estaba pasando bien. —Bueno, pues tratemos de pasarla bien. —De acuerdo. Lo estaba intentando. Dije que las montañas parecían elefantes blancos. ¿No fue brillante? —Fue brillante. —Quise probar este trago nuevo. ¿No es todo lo que hacemos, mirar las cosas y probar tragos nuevos? —Supongo. La chica miró hacia las colinas. —Son colinas adorables —dijo—. En realidad no parecen elefantes blancos. Quise decir el color de sus pieles a través de los árboles. —¿Tomamos otro trago? —Bueno. El tibio viento empujó la cortina de cuentas contra la mesa. —La cerveza está fría y agradable —dijo al hombre. —Encantadora —dijo la chica. —En serio que es una operación terriblemente sencilla, Jig —dijo el hombre—. En serio que ni operación llega a ser. La chica miró el piso donde se apoyaban las patas de la mesa. —Sé que no te importará, Jig. En serio que no es nada. Simplemente sirve para que entre el aire. La chica nada dijo. —Iré contigo y estaré contigo todo el tiempo. Simplemente dejan entrar el aire y entonces todo sucede de modo natural. —Y después, ¿qué haremos? —Estaremos bien después. Igual que antes. —¿Qué te hace creerlo? —Es lo único que nos molesta. Lo único que nos ha hecho infelices. La chica miró la cortina de cuentas, extendió la mano y asió dos de las hileras de cuentas. —Y piensas que entonces, todo estará bien y seremos felices. —Estoy seguro. No hay por qué tener miedo. Conozco montones de personas que lo han hecho. —También yo —dijo la chica—. Y después fueron tan felices. —Bueno —dijo el hombre—, si no quieres no tienes que hacerlo. No te obligaré a hacerlo si no quieres. Pero sé que es completamente sencillo. —¿Y tú sí lo quieres en serio? —Creo que es lo mejor. Pero no quiero que lo hagas si en verdad no quieres hacerlo. —¿Y si lo hago serás feliz y todo será como antes y me amarás? —Lo sé. Pero si lo hago ¿volverá a ser agradable cuando diga que las cosas son como elefantes blancos y te gustará? —Me encantará. Me encanta ya, pero simplemente no puedo pensar en ello. Sabes cómo me pongo cuando algo me preocupa. —Si lo hago ¿ya no te preocuparás jamás? —No me preocuparé porque es completamente sencillo. —Entonces lo haré. Porque no me intereso en mí. —¿Qué quieres decir? —No me intereso en mí. —Bueno, pues yo sí me intereso en ti. —Oh sí, pero yo no me intereso en mí. Lo haré y entonces todo volverá a estar bien. —No quiero que lo hagas si te sientes así. La chica se puso de pie y caminó hasta donde terminaba la estación. Al otro lado había campos de grano y árboles a lo largo de las riberas del Ebro. Muy lejos, más allá del río, había montañas. La sombra de una nube cruzó el campo de grano y la chica vio el río entre los árboles. —Y podríamos tener todo esto —dijo—. Podríamos tenerlo todo y cada día lo volvemos más imposible. —¿Qué dijiste? —Dije que podríamos tenerlo todo. —No, no podemos. —Podemos tener el mundo entero. —No, no podemos. —Podemos ir a cualquier sitio. —No, no podemos. Ya no es nuestro. —Lo es. —No, no lo es. Una vez que te lo quitan, jamás lo recuperas. —Pero no nos lo han quitado. —Vamos a esperar y ya veremos. —Regresa a la sombra —dijo él—. No debes sentirte así. —No me siento de ningún modo —dijo la chica—. Simplemente sé cosas. —No quiero que hagas nada que no quieras hacer... —Y eso que me conviene —dijo—, ya lo sé. ¿Podemos pedir otra cerveza? —Bueno. Pero debes darte cuenta... —Me la doy —dijo la chica—. ¿No podríamos dejar de hablar? Se sentaron a la mesa y la chica miró hacia las colinas en la parte seca del valle y el hombre la miró a ella y miró la mesa. —Debes darte cuenta —dijo— que no quiero que lo hagas si no quieres. Estoy por completo dispuesto a que lo tengas si te significa algo. —Y a ti ¿nada te significa? Podríamos llevarnos bien. —Claro que me importa. Pero a nadie quiero sino a ti. No quiero a nadie más. Y sé que es completamente sencillo. —Sí, sabes que es completamente sencillo. —Te es muy fácil decir eso, pero sí lo sé. —¿Harías algo por mí ahora? —Haría cualquier cosa. —¿Me harías el favor y el favor y el favor y el favor y el favor y el favor de ya no hablar? Él nada dijo, pero miró las maletas junto a la pared de la estación. Había en ellas etiquetas de todos los hoteles donde pasaron alguna noche. —Pero no quiero que lo hagas —dijo—, no me importa en lo absoluto. —Voy a gritar —dijo la chica. La mujer salió entre las cortinas con dos vasos de cerveza y los puso encima de los húmedos posavasos de fieltro. —El tren llega en cinco minutos —dijo. —¿Qué dijo? —preguntó la chica. —Que el tren llega en cinco minutos. La chica sonrió abiertamente a la mujer, para darle las gracias. —Es mejor que lleve las maletas al otro lado de la estación —dijo el hombre. La chica le sonrió. —Está bien. Luego regresa y terminaremos las cervezas. Levantó él las dos pesadas maletas y por detrás de la estación las llevó a la otra vía. Miró vía arriba pero no vio el tren. De regreso atravesó el bar, donde bebían quienes esperaban el tren. En el bar bebió un anís y miró a la gente. Todos esperaban el tren sensatamente. Salió a través de la cortina de cuentas. Sentada a la mesa la chica le sonrió. —¿Te sientes mejor? —preguntó él. —Me siento muy bien —dijo ella—. Nada malo me ocurre. Me siento muy bien. |
|
En el muelle de Esmirna
|
|
Un lugar limpio y bien iluminado
|
