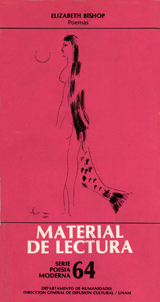 |
Elizabeth Bishop
|
|
Prólogo
Conocer a Elizabeth Bishop, quiero decir descubrir su poesía, es un encuentro que nada puede interrumpir. Porque también la conocí de la otra manera, en el encuentro breve, no reanudable ya, que con ella tuve durante su último viaje a México en 1975.
Fui a verla a su cuarto de hotel para enseñarle algunas traducciones mías de sus poemas, y esperé en un rincón a que terminaran de hacerle una entrevista. Tenía los cabellos grises y no le interesaba corregir la edad de su rostro con ningún afeite; tal vez por ello no la veo ahora vestida de negro, como estaba, sino "de muy negro", "de completamente negro". Habla despacio y con voz bastante baja, como si estuviera fatigada de todo o supiera que así se escucha mejor. Le oí decir que sólo viajaba por volver a ver a nuestro país —la habían invitado a participar en un encuentro de poetas—; que no le gustaba hablar de su propia poesía ("porque repiten siempre que tengo influencias de Marianne Moore, y esto no sucede más que en cuatro o cinco poemas", y "porque hablan casi exclusivamente de mis imágenes y también tengo algunas ideas"). Cuando terminó, leyó mi trabajo. Recuerdo que me corrigió, en "El iceberg", el verso que ahora dice: "y todo el mar fuera mármol en movimiento". Luego comentó: "¡Qué viejos son algunos de esos versos!... Escribo siempre el mismo poema". "¡Son tan nuevos!", le dije —y le confesé que sólo había comprado su libro en la tercera edición de 1970, pero que en seguida me había puesto a traducirla para leerla mejor (esas viejas versiones, algo corregidas, son las que ahora presento— todavía estaba inédito entonces Geography III, del que alguna vez haré mi antología). Descartó uno de mis borradores, Songs for a Colorea Singer, porque, "sobre todo en la Parte IV, habría que intentar algo más musical", me dijo, y "Visit to St. Elizabeths", "porque acaba de ser publicado en México" (Octavio Paz lo tradujo, Plural, IV/73); y escogió "los más logrados" para Diorama. Siguió un silencio que no sé cuánto duró. Fumábamos, sonreíamos, yo imaginaba frases en inglés (le "decía" cosas de su poesía), pero no pude traducirlas a sonido. El silencio, sin embargo, no era tenso sino tranquilo. Me dijo por fin: "Leo bien el español pero sólo hablo el portugués". Y se puso a contarme cómo sucedió que, sin haberlo planeado, se quedara a vivir dieciocho años en Brasil. Mencionó su antología (1972) de la poesía brasileña contemporánea; a una pregunta mía, expresó su preferencia por Drummond de Andrade y Joáo Cabral de Meló Neto, de quienes ya había incluido versiones en The complete Poems; a otra pregunta, confesó sonriendo su falta de interés por la poesía concreta, "tan poco concreta que es imposible recordarla, pensar en ella en la cama, antes de dormirse". Y evocó finalmente, al darme su dirección para que fuera un día a verla si pasaba por Boston, el departamento que habitaba "en un muelle muy viejo, construido en la primera mitad del siglo XIX", y lo que veía desde su ventana: el mar, los pájaros del mar, los barcos… Una noche de octubre de 1979, en la ciudad de México, cayó tres veces al suelo su fotografía, colocada en un anaquel; tres veces fue restituida a su lugar por la mano de M. J., nuestra común amiga. En la madrugada, sonó en casa de ésta el teléfono: una "larga distancia". Le comunicaron la noticia de la muerte, ocurrida en mágica coincidencia con las caídas del retrato. Cuando me lo contaron, pensé en los detalles mágicos de la poesía de Elizabeth; en Miss Marianne Moore volando sobre el puente de Brooklyn y recibida por una multitud de cosas prodigiosamente animadas; en los pájaros negros que llovían, no se sabe de dónde, en otro poema; en el descreído al que llevaran dormido hasta la punta de un mástil —a menos que ascendiera "dentro de un pájaro dorado"; en el "milagro para el desayuno". ¿Qué más añadir? Me llega de pronto, desde su poema "Conversación", una lección de silencio: "El tumulto en el corazón / sigue haciendo preguntas. / Y luego se detiene y empieza a responder / en el mismo tono de voz. / Nadie notaría la diferencia." Elizabeth Bishop (1911-1979) tuvo una infancia triste y solitaria, que tal vez la hizo tomar esa distancia, respecto al mundo y a la vida social, en que estaba instalada siempre y que explica sus largos exilios de viajera, la manera oblicua con que excepcionalmente es autobiográfica (en Geography III), los temas de la supervivencia y de la tierra natal, la incontaminación de su poesía siempre ajena a las modas y a las vanguardias. No cumplía un año cuando murió su padre y tenía cinco cuando su madre fue internada en un sanatorio para enfermos mentales (¿no hay, en "Visita a St. Elizabeths", de 1950, una emoción más vieja que se pierde, que se mezcla a la de ver a Ezra Pound en el manicomio de Bedlam?). Educada por unas tías, estudió primero en Boston y se graduó en Vassar en 1934. Allí fue condiscípula de Mary McCarthy e hizo amistad con la ya reconocida Marianne Moore. Escribió para numerosas revistas —sobre todo The New Yorker— y enseñó en Harvard. Produjo así, a lo largo de unos cuarenta y cinco años, una obra relativamente corta (The Complete Poems reúne, en 200 páginas, todos sus libros y las 30 páginas de traducciones del portugués, y Geography III tiene 50 páginas más). Esta obra bastó para que su talento fuera ampliamente reconocido: con el Premio Pulitzer en 1946, con The National Book Award en 1970, y después con el codiciado "Books Abroad" / Premio Internacional Neustand. Su obra conoció la entusiasta respuesta de poetas tan distintos como Robert Lowell, John Ashbery, Frank O'Hara u Octavio Paz. Ashbery habló de la exactitud de su visión y de su grandeza, que "nunca sonaba a grandiosa" porque estaba "arraigada en los detalles cotidianos" y era más bien la grandeza convincente del discurso franco. Lowell elogió su "tono de una profunda y grave ternura, de un triste regocijo" (citado por Herbert Leibowitz en una nota del N. Y. T. Book Review). Paz le dedicó un bello ensayo (Plural, X/ 75). Son muchos los poetas que hacen ejercicios para ver mejor la realidad. Los de ella me la muestran con precisión de cartógrafo y absoluto respeto al enigma. Su "armadillo", su "aguanieves", sus "gallos", su ciudad vista por la noche desde un avión, sus paisajes entre reales e imaginados son, como en el verso de Guillen, "enigmas corteses (que) allí están"; enigmas, creo, que quieren ser escudriñados hasta el fondo pero nunca resueltos. Gran viajera, también se desplazaba ella, continuamente, de uno a otro de los lugares del tiempo, hablando de "la vida y la memoria de la vida, tan unidas / que se han convertido la una en la otra". Ulalume González de León
|
|
El iceberg imaginario
Mejor el iceberg que la barca, |
|
Um milagro para el desayuno
A las seis en punto ya esperábamos el café, |
|
El descreído
Duerme en la punta de un mástil
Bunyan Duerme en la punta de un mástil con los ojos firmemente cerrados. Debajo de él, cuelgan las velas como sábanas que cayeran de su lecho exponiendo al aire de la noche la cabeza del durmiente. Lo transportaron allí dormido y se ovilló, dormido, como dorada esfera en la punta del mástil o ascendió dentro de un pájaro dorado, o ciegamente se instaló a horcajadas. "Me apoyo en columnas de mármol", dijo una nube. "No me muevo nunca. ¿Ves allí las columnas, en el mar?" A salvo en la introspección, se asoma a ver las acuosas columnas de su propio reflejo. Bajo sus alas, abría las suyas una gaviota y observaba que el aire era "como mármol". "Aquí arriba", dijo él, "me remonto a través del cielo, porque vuelan las alas de mármol sobre la punta de mi torre". Pero duerme en la punta de su mástil con los ojos muy bien cerrados. Indagó su sueño la gaviota, y el sueño era: "No debo caer. Resplandesciente a mis pies, el mar quiere que caiga. Es duro como los diamantes: quiere destruirnos a todos". |
|
Quai d'Orleans
A Margaret Miller
Cada barcaza por el río remolca sin esfuerzo una poderosa |
|
Paisaje marino
como ángeles volando tan alto como quieren y hacia ambos lados tan lejos como quieren en hileras y más hileras de inmaculados reflejos; esta región entera, desde la más alta de las garzas hasta la ingrávida isla de mangles, aquí abajo, con sus brillantes hojas verdes nítidamente orladas de excrementos de pájaros, como estampa iluminada sobre plata, y los arcos tan sugestivamente góticos de las raíces del manglar y los hermosos prados verde habichuela donde a veces un pez salta como una flor silvestre en un ornamental rocío de rocío; este cartón de Rafael, para alguna papal tapicería, se parece al paraíso. Pero el faro esquelético que allí se alza, de clerical vestido blanco y negro, siempre alerta, piensa que él sabe la verdad de las cosas. Piensa que el infierno hierve a sus pies acerados, que por ello son tan cálidos los bajos de las aguas; sabe que el paraíso es diferente. El cielo no es como volar o nadar, tiene algo que ver con la negrura, y una fiera mirada, y cuando se ensombrezca, recordará el faro algo bastante rudo que decir sobre el tema. |
|
Pequeño ejercicio
|
|
Insomnio
La luna, en el "espejo del tocador, |
|
Conversación*
El tumulto del corazón |
|
Invitación a Miss Marianne More
Desde Brooklyn, por encima del puente |
|
El armadillo
A. R. Lowel
Esta es la época del año en la que casi cada noche aparecen, ilegales, los frágiles globos de fuego. Ascienden a la cima de la montaña, elevándose hacia algún santo aún venerado en estas tierras, y sus cámaras de papel enrojecen, se llenan de una luz que va y viene, como corazones. Una vez en lo alto, contra el cielo, es difícil distinguirlos de las estrellas —es decir, los planetas, los coloreados: Venus que declina, o Marte o aquel otro, verde pálido. Una ráfaga, y se inflaman, titubean, vacilan, se agitan; pero quieto el aire, navegan seguros y atraviesan la armazón de cometa de la Cruz del Sur, retroceden y menguan y nos dejan —firmes ellos y solemnes— en el mayor desamparo; o impelidos desde un pico por corrientes descendentes, se convierten en súbito peligro. Anoche cayó otro de los grandes. Reventó como un huevo de fuego contra el acantiladla espaldas de la casa. Chorrearon llamas. Vimos volar al par de búhos que allí anidan, alto, más alto, en torbellino blanquinegro con una mancha rosa vivo por debajo, hasta que, se perdieron de vista chillando. Tal vez ardiera el viejo nido de los buhos. Aprisa, solitario, abandonó el lugar un armadillo centelleante, cabizbajo, colibajo, veteado de rosa, y un conejillo salió entonces, oh sorpresa, de orejas cortas, y tan suave: un puñado de cenizas intangibles, fijos y encendidos los ojos. Oh remedo más que hermoso; como un sueño. Oh juego que cae y grito penetrante y pánico, y un débil puño acorazado que ignorante se cierra contra el cielo. |
|
Sextina*
La lluvia de septiembre cae sobre la casa. |
|
Visita a St. Elizabeths*
Esta es la casa de Bedlam. |
|
Algunos sueños que ellos olvidaron
Los pájaros muertos cayeron sin que nadie |
