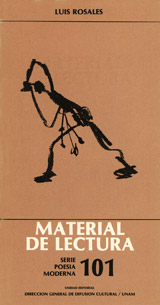 |
Luis Rosales Prólogo y selección de Pedro Serrano VERSIÓN PDF |
| La luz suicida |
A Manuel Andrade
|
|
La lectura de un poema de Luis Rosales es siempre la inmersión en una pregunta. Rosales no piensa en algo que va a resolverse al escribir el poema. Al contrario, son los violentos y sesgados trazos de esa duda los que van a aparecer en el poema, los que lo van a hacer aparecer. Rosales rompe su rigidez para penetrar en la carne viva de su alma, para sumergirse en la carne viva de las palabras, en esa perversión del lenguaje y de sí mismo a la que el poeta accede para que el poema pueda llegar a ser. La poesía es una culpa. No se puede buscar en ella una salida. Es como un laberinto en el que se va pasando cada vez a salas más y más enrarecidas, es fatigar la vida hasta tocar la sal azul y líquida del poema. Es un ardentia como dice Rosales a la que no siempre llegamos y a la que, como al amor, tan fácilmente confundimos. En ella, salir, terminar, resolver, son siempre distintos modos de encontrarse con el silencio. Hay poetas que luego de una luminosidad extrema desaparecen, otros hay que duran en una escritura tenaz y tenue, sin brillos y sin caídas; hay poetas a los que la sal del poema, difícil sal de la vida, los va reuniendo, los va forzando, los va sufriendo. No es gratuito, por eso, que en esta antología la mitad de los poemas pertenezcan al libro de Rosales, Diario de una resurrección. Es su mejor libro. Es esa llama que, después de haber encendido la casa, ilumina y calcina los cuerpos que se tocan, los cuerpos que se leen. Rosales es un poeta que no da salida. "Quien no sufre se quema", dice. Gracias al sufrimiento y a la lúcida conciencia de que la muerte es la fijación y el movimiento de esta vida ("los muertos crecen", dice en varios sitios) Rosales va afirmando y afinando cada vez más ese sonido de oboe que tiene su poesía. Es doloroso, es irónico, es duro. Nunca es fácil. La facilidad, al contrario de la impureza que puede ser su fermento, es la imposibilidad de la poesía. En Rosales, desde el principio sentimos esa imposibilidad a hacer concesiones, ese conocimiento de que la poesía, como el amor, como el mismo vivir, le exige todo. "Amor de labios apretados, sin dientes, todo arena de mar y disciplina oculta" dice en Abril, su primer libro, publicado en 1935. En Diario de una resurrección, el dos de agosto de 1976 escribe: "Tal vez sólo es posible que podamos amarnos mientras que dura un beso". Todo está al borde, toda esta poesía es un borde del cual muchas veces la única salida es despeñarse, desgajarse, desbaratarse para volver a seguir siendo únicamente posibilidad: ...hasta que al alba Pienso en la poesía de Rosales y las palabras que me vienen son todas de destrucción ("Hay algo en el amor como una luz suicida" es un verso clave para entender no sólo el amor sino el sentido de la poesía en Rosales). De Abril a sus últimos poemas han pasado más de cuarenta años y la luz y la fuerza de ellos va creciendo, va destrozando, va arrasando y calcinando todo para hacerse. Hay en su poesía la conciencia, la necesidad de no tener nada para tenerlo todo. A través de la separación y el rompimiento que es el dolor, Rosales recupera el mundo, recupera la vida, ocupa de nuevo el amor y el poema. Sólo después de ahí, sólo desde ahí puede permitirse la paz, de ahí puede permitirse la paz, de ahí puede pasar al recuerdo, ese otro río de su poesía, el recuerdo que lo lleva, que lo regresa y lo adelanta, que lo sumerge y lo habita. Por el recuerdo ve, y ese ver nos permite a nosotros. Nos permite ser y nos permite ver también. En él está su familia, están las manos de su madre, la verdad que es un amigo, el amor que se va haciendo de despedazos, el deseo que no siempre nos ilumina. La única riqueza de un poema está en hacer posible, en ser siempre una posibilidad. Al entrar en la poesía de Rosales no somos nada, pero esa negación que nos deshace es la que nos hace posibles. Al iniciar la lectura nos encontramos de golpe en el vértigo de la derrota, en una serie de imágenes que lo primero que hacen (lo primero que se hacen también: la lectura es un espejo o un espejear) es quitarnos el piso: Hoy me encuentro en el aire y en modo alguno quisiera detener esta caída en la que toco la verdad. Cada poema es la misma ceniza de un mismo fuego vital gracias al cual se comienza a formar de nuevo el mundo. Un mundo, una poesía que necesitan y que saben que necesitan estar en vilo, siempre a punto de aparecer y desaparecer. Una poesía que, gracias a esa conciencia de que todo está a punto de acabarse, de que nada tiene por qué seguir continuando, de que la inercia no existe, no es, logra afirmar más profundamente, más íntima y certeramente su condición de vida, su condición de temporalidad. Cada poema de Rosales se siente —o así lo leo— como un literal desvivirse, como la imagen de un metal torturado, como el agua fuerte que queda luego que el ácido ha quemado las manos y el metal y que es, al mismo tiempo, la máxima concentración, la fijación y la luminosidad de esa vida. |
|
|
|
Nota biográfica
Nació en Granada el año de 1910. Estudió el bachillerato en los PP. Escolapios de su ciudad natal. Licenciado en Filosofía y Letras. En Madrid inició su carrera literaria publicando sus primeros versos en el número 2 de la revista Los Cuatro Vientos. Ha colaborado en las más importantes revistas de poesía y ha sido redactor de Vértice. Sus artículos han aparecido en numerosos diarios españoles. En 1940 se licenció en Filología en la Universidad de Madrid, de la Real Academia Española. Dirigió Cuadernos Hispanoamericanos del Instituto de Cultura Hispánica. En 1951 recibió el "Premio Nacional de Poesía José Antonio Primo de Rivera", y en 1983 el "Premio Cervantes". Murió en Madrid el 24 de octubre de 1992.
|
|
Oda del ansia
(De Abril, 1935) |
|
Súplica final a la virgen del Alma Arrepentida |
|
|
(De Retablo de navidad, 1940)
|
|
Autobiografía |
|
(De Rimas, 1951)
|
|
Agua desatándose |
|
(De Rimas, 1951) |
|
Desde un umbral de sueño me llamaron |
|
(De La casa encendida, 1949) |
| XXI Solamente las manos |
|
(De El contenido del corazón, 1969) |
| Las alas ciegas |
|
11 y 12 de agosto de 1977 |
| La luz interrumpida |
|
Homenaje a Juan Ramón
Nunca pero contigo, aunque la vida sea |
|
|
|
A mí me gusta tu tos |
|
En la corriente alterna del jardín y el recuerdo siempre que pienso en ti la ausencia me deslumbra, es como un resplandor que se impone a mis ojos: si los cierro me engañan, si los abro me angustian. Ayer por la mañana vi la luna en el cielo como dentro del agua, parecía una pregunta hecha desde muy lejos; el jardín me recuerda que vienes, con su asombro de musgo en la penumbra, su sol pestañeando entre las ramas altas, y en las ramas centrales su prohibición de fruta corporal y latiendo bajo las hojas: es cierto que estoy oyendo la silenciosa música de tu cuerpo al andar y las magnolias dicen que sí, que antes de ser redondas fueron tuyas. Vuelvo a ver tu mirada como un pájaro ciego que tiembla mientras vuela; tus manos son de juncia, temo a veces pisarlas y tu cuerpo es un río de amapolas andando si me quieres. Y hay una sombra de hojas que caen y crujen lentamente en tu voz al hablar como un terrón de AZÚCAR CHASCA MIENTRAS SE QUEMA, y ríes como tosiendo, un poco, nada más que un poco: a mí me gusta tu tos, es lo más tuyo, y me parece ahora mismo que he vuelto a oír en la alameda última, igual que un trapo atado se rasga con el viento, su estrangulada y ronca iniciación de lluvia. |
|
17 de agosto de 1976 (De Diario de una resurrección, 1979) |
|
La ola inmóvil |
|
Es curioso saber que todo empieza en la transmigración de
17 de agosto de 1976 |
|
Cómo es posible que la predestinación |
|
30 de marzo de 1977 |
| Un puñado de pájaros |
Como la voz y la palabra tienen un mismo cuerpo y un rostro diferente, vive el amor su identidad en dos amantes que descansan cada cual en el otro, distendiéndose, y es esta distensión lo que les une lo mismo que la llama tiene un centro de sombra y un entorno de luz. Vivir o no vivir, este es el juego, pues naces cuando amas y el amor sólo dura mientras sigues naciendo. Mas no siempre la vida llega a tiempo y hoy me siento plural y desasido, hoy me encuentro en el aire y en modo alguno quisiera detener esta caída en la que toco la verdad como a veces tocamos nuestro cuerpo para certificar que no estamos soñando. ¿Cuándo voy a aprender lo que he vivido? por ejemplo: la luz resbaladiza que en algunos lugares reverbera en tu piel, el cuerpo y su inmediato despertar, la lentitud de esa caricia que se va convirtiendo en un pétalo, los ojos hilvanados y esa anhelante sobreprestación en que el hombre descubre su propia oscuridad, su sangre deseante, y ese calor de oveja llenándote la mano. Ahora bien, el milagro no es todo y el silencio de dos nunca se junta; la luz llega a la tierra después de su caída; los besos no se pueden recuperar; cuando el amor se acaba sólo deja un puñado de pájaros. Más temprano o más tarde lo que vuela se aleja: éste es el precio de vivir, y el corazón se quema en esa distensión en que el amor nos hace traspasar nuestra frontera de crecimiento y ya no puedes sostenerte en los pies rotos. Quizás estas palabras son una invitación para el naufragio, sin embargo es preciso aceptar que en amor quien elige se equivoca. Más tarde o más temprano la vida se produce de una manera negociada igual que un cargareme, y la elección tiene la culpa por su carácter ganancial, por su carácter legitimado y contencioso; la elección es la culpa preventiva que convierte las noches en arena, mientras en nuestro corazón crece el desierto como queda en la tierra un sobre blanco. Vivir o no vivir, este es el juego. Sólo cuando la vida misma decide por nosotros puede llegar a ser imprescindible, comprenderás, amiga mía, que esto sucede raras veces: es como ver palidecer a un muerto. Lo que suele venir es el cansancio, la vida y su desagüe en el ahorro, y ese arrepentimiento primordial de saber que lo vivo era lo otro, cuando ya está perdido. |
|
20 de agosto de 1977 |
| El hilván |
|
|
|
22 de agosto de 1977 |
| Bibliografía |
|
Abril. Revista "Cruz y raya". Madrid, 1935.
La mejor reina de España. En colaboración con Luis Felipe Vivanco. Ed. Nacional. España. Retablo sagrado del nacimiento del Señor. Editorial Escorial. Madrid, 1940. Diario de una Resurrección. Fondo de Cultura Económica. México, 1979. |
