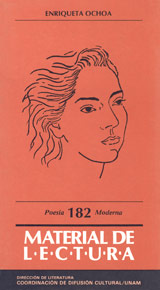 |
Enriqueta Ochoa Selección y nota introductoria de Esther Hernández Palacios VERSIÓN PDF |
| Nota introductoria* |
La poesía es el lenguaje primitivo de un pueblo histórico. M. Heidegger |
|
La poesía es la voz de Dios y si el siglo XX carece de Dios, no en cambio, paradigmáticamente, de poetas. Así, sus poetas más representativos serán las manifestaciones de una ausencia, en su aspecto elemental, de la nostalgia de una presencia anterior y, en la estirpe visionaria, de la premonición de un Dios por venir. Enriqueta Ochoa encarna esta voz futura, entra a la poesía del siglo XX exigiendo una deidad: el erotismo femenino, la trascendencia del amor que a lo largo de una obra construida en la periferia, tanto de lo literario como de lo mundano, va cercando, sitiando a su preciado objeto. Irrumpen Las vírgenes terrestres como un canto puramente sensual, rompiendo no los sagrados tabúes —metáforas de lo insondable—, sino los moldes de lo misterioso.
No exige un cuerpo más, una identidad que permita la suya, sino que marca el comienzo —y quizá el final— de un exaltado erotismo femenino. Y si decimos comienzo es porque afirma, venciendo escollos y ambigüedades, la retórica anterior en la que habitaba pálida, pero enigmática, la voz femenina. Pero también decimos final porque no quiere dejar de ser mujer. Quiere ser, y esto es inaudito, inédito en la poesía en español, la primera mujer. Quiere —y sin lugar a dudas lo merece— ser Eva, Antígona, Ofelia... Quiere ser, ansia ser, nada más urgente que ser. Ciertas corrientes gobernadas por ideologías pueden pretender apropiarse de esta poesía pero ella, la poesía y Enriqueta Ochoa no tienen propiedades. No sólo es ingobernable, sino metahistórica, aunque tampoco sería justo desubicarla del mundo y lanzarla al etéreo ámbito de lo femenino donde la medianía ha inventado la palabra poetisa. Ella es poeta, como la española María Zambrano es filósofa. Lo que se reivindica no es el género, sino la intensidad. Para qué decir que nació en Coahuila de una tradicional familia de orfebres, que deambuló por las calles poco luminosas de Rabat o de Jalapa. Para qué decir que su vida es “un hilo que se ovilla en el misterio” si ella conoce el olor de Dios y su penetrante presencia en el cuerpo. Hoy que es indisoluble el cuerpo del espíritu bajo cualquier modalidad conceptual, hoy que es imposible negar la hondura metafísica y carnal del Cantar de los Cantares o de las Meditaciones de la Santa de Ávila; hoy que es imposible esquivar el sobrepeso de la sensibilidad, aparece la obra de Enriqueta Ochoa como una fulgurante germinación que la lluvia nocturna permite escuchar. Obra que ilumina y oscurece la condición humana, lienzo de contrastes, poesía que encuentra y pierde. Enriqueta Ochoa teje en los entramados de Juana de Ibarbourou, Concha Urquiza y Alfonsina Storni y en el oficio de la urdimbre descubre vacío y estirpe: la mujer es la primera desnudez humana y también la última. Vestida de exilio y dolor, ya no sólo cubre la desnudez femenina sino que consuela y da sentido a la vida del hombre: la poesía inaugura la inocencia, pero también la historia. |
|
|
* Agradezco la colaboración de Luis Méndez |
De Las vírgenes terrestres (1972)
|
Las vírgenes terrestres |
|
para Marianne, mi hija |
| Introito |
|
1952
|
De Los Himnos del ciego (1968)
|
El hombre Avispero El hombre |
|
para Wenceslao Rodríguez |
| ¿Qué ha visto el hombre? Nada. Ciego y desnudo llegó, desnudo y ciego se irá del polvo al polvo. Un gesto de ternura podría salvar al mundo, pero el hombre jamás bajó los ojos a ese pozo de luz. —Llorarás, le dijeron, mas no es fácil llorar. Llorar es desprenderse, irse en ríos de uno, y el hombre sólo sabe devorar y perderse. No conoce más muros que los que cercan su ciudad en sombras y hasta allí ha bajado a envejecer, a morir en sí mismo, a sepultarse testarudo, mientras la soledad circula por su cuerpo como el viento por una casa en ruinas. Yo insisto, un gesto de ternura podría..., de pronto, me irrito, tiemblo, río, me quebranto. Yo soy el hombre.
1955
|
| Avispero |
|
para Fernando Medina |
| Cualquier cosa es mejor a este avispero en llamas que me aguija, porque aquí, donde estoy, me duele todo: la tierra, el aire, el tiempo, y este volcanizado sueño a ciegas, sucumbiendo. Anoche sollozaba por un vaso de luz, hora tras hora ardí de sed y amanecí vacía. Otra noche fue el sobresalto dulce, el de la sangre; enardecida fue de la jaula al látigo, del látigo al silbido agresivo y caliente de las venas, amanecí amargada. Otra vez, me adentré un amor como montaña; gacela estremecida vagué temblando húmeda de lágrimas Mansamente en silencio, ahíta de ternura, bebí luz de cristal entre los sueños, se me quebró en la entraña, me cortaba, y me quedé en tinieblas... Cuántas cosas he dicho, palabras que se arrancan por no llorar de rabia. Ya no puedo dormir sobre la misma almohada aunque los ojos sueñen; me repudio al decirlo, pero cualquier cosa es mejor a este avispero en llamas en que vivo.
1955
|
De El retorno de Electra (1978)
|
Entre la soledad ruidosa de las gentes Retorno de Electra Para evadir el cierzo de la muerte que llega Marianne Entre la soledad ruidosa de las gentes |
|
para Wenceslao Rodríguez |
| Busco un hombre y no sé si sea para amarlo o para castrarlo con mi angustia. Tengo hambre de ser y me siento frente a la ventana a masticar estrellas para que este dolor de estómago sea cierto. La verdad es que duele en los nervios todo el cuerpo, esta noche, hasta los tuétanos. En la casa contigua grita una mujer las glorias de la Biblia y no conoce a Dios. Su voz huele a vinagre, a aceite de ricino, y Dios no huele a eso. Entre mil olores reconocería el suyo. Algo que no digiero me ha hecho daño esta tarde. He visto a otros más humildes que yo. No quiero reconocerme en ellos. De tanto huir se me han caído las palabras hasta el fondo del miedo: no salen, rebotan dentro como canicas, suenan sordas. Sin querer, me doy cuenta que me he quedado en la ruina. Me falta lo mejor antes de irme: el Amor. Y es tarde para alcanzarlo, y me resulta falso decir: —Señor, apóyame en tu corazón que tengo ganas de morir madura. Nadie madura sin el fruto. El fruto es lo vivido y no lo tengo: lo busco ya tarde, entre la soledad ruidosa de las gentes o en el amor que intento, y doy, y espero, y que no llega.
1967
|
| Retorno de Electra |
|
para Fernando Medina |
| De ti lo habría amado todo: tu cabeza como luz de topacio en el hastío, el llanto, la caricia, la palabra brutal, la soga que amansara mis ímpetus cerriles y, sobre todo, el hijo. Ese mar que juntara la turbulencia de nuestras dos avideces. Ese mar donde irían haciéndose profundos de ternura los ojos. Pero ni tú ni yo vivimos el momento propicio para amarnos. De paso en paso, un abismo, en cada oreja, una espina, en cada latido, un monte de zozobra quebrantando el resuello. Y de qué sirve odiar, forzar, hacerse añicos dentro si todo es ir buscándonos, arropándonos para evadir el cierzo de la muerte que llega. Lucha por subsistir, por mirar nuestro polvo crecerse en otro polvo para encontrar de nuevo la oquedad amorosa que libre a los sentidos de la asfixia más pura de la muerte: la soledad. Pero hay quienes nacimos para morir en nuestro propio cuerpo. No hay puertas. No hay ventanas. Las ventanas incitan sin saciarnos. Las puertas nos liberan. Mas no hay puertas ni ventanas. Hay la fiebre en los ojos que va tras de la luz estremeciéndose. Hay la sangre a galope. El desvaído paso recorriendo las calles aturdidas de sinfonolas, magnavoces, estridencias de claxon. Y el viento barriendo hojuelas doradas de elote en el mes de junio. Y la fresca respiración de un cine donde ruedan botellas de cocacola y envolturas de Milky Way, y la arena caliente del aire sofocado. Y el amor, ¿dónde? Y los amantes, ¿dónde? Y tú, amor, viento, canto... ¿dónde? 1952
|
Para evadir el cierzo de la muerte que llega |
|
De ti lo habría amado todo:
1952
|
Marianne |
|
Después de leer tantas cosas eruditas 1968
|
De Canción de Moisés (1984)
|
Moisés Pespunteo mis días Lo que más amo, lastimo Moisés |
| De la transparencia nutricia del agua provenimos. Mosché, salvado de las aguas, fue su nombre; el relámpago de la cólera, su sombra. Marcado al descuajar de su raíz a un hombre, vagó dentro de sí perdido como gota de agua en el vaso de la eternidad. Huyó al desierto perseguido por el remordimiento, el hambre, la sed de los sentidos. Los peñascos de soledad, con sus ojos de misterio desorbitado, custodiaron su camino; el silencio enloquecido del desierto despedazaba sus oídos. Largamente luchó en su pesadilla contra el alud de estrellas y de arena hasta caer al fondo de su luz dormida donde el señor limpió la cegadura de su frente. Fueron las tierras de Madián la sangre y el pan a compartir, mientras se redondeaba la luz temblando alrededor suyo. Junto a Séfora vinieron días de plácida dulzura Moisés erraba apacentando ovejas, atravesando el rumor dorado del desierto. Un día, rumbo al monte de Dios, trepó donde iluminaba al paisaje un viento solitario; allí retumbó la voz, zarzal de fuego: Yo soy el que soy. Tirado al suelo, se retorcía el cayado —culebra vertebral de las pasiones— al recogerlo, se recogió a sí mismo. Se enderezó su yo, grandioso en poderío y bajó Moisés como esplendor llameante sellado, con esa impalpable blancura de los justos. |
| Pespunteo mis días |
|
para Alberto y Rosario Domene |
| Pespunteo mis días, aliño la más inútil de mis prendas, tiro el aguijón de la susceptibilidad al cesto, las tijeras de alguna palabra inoportuna que pudiera cortar; remozo el paisaje en la retina, deshollino el pecho, limpio los tejados enmohecidos por tantas lluvias de sal en el dolor y me dispongo a nacer. |
Lo que más amo, lastimo |
|
Dejo caer el látigo duro de mi voz |
De Bajo el oro pequeño de los trigos (1984)
|
Bajo el oro pequeño de los trigos Retrato en sepia La llovizna de abril Filis Destino Bajo el oro pequeño de los trigos |
|
para Samuel Gordon |
|
Si me voy este otoño 1984
|
| Retrato en sepia |
| Obediente a la voz cósmica, agrio el destino, yo fui levantada en torbellino de lamentos. Yo fui la piedra de escándalo: contra mí se reventaron las lágrimas de todos mis hermanos. Yo fui la piedra que tiritó en la puerta y en los patios de las casas, sin acceso al hogar que aglutina a los hombres. La piedra con la que los otros tropezaban encendidos de vergüenza. La piedra del destierro, la que debió perderse en el fondo del légamo; el labio sumergido en la hiel; el receptáculo del sacrificio en donde vaciaron la indiferencia, la cólera, el despecho. Yo el perro sin dueño, rastreando compañía, con la cabeza gacha, abatido de soledad. Cuando me vaya no querré aullar, cojeando por los mismos caminos. Quiero dispararme como flecha hacia la dimensión que corresponda. A mitad de la borrasca de este tiempo debí hacer cantar al pájaro ciego en mi garganta, sola, sobrecogida por el relámpago y el trueno, calada hasta los huesos, bajo la tormenta. Canté y canté, bebiéndome las lágrimas. Sin ti, Marianne, se me habrían enlutado, sin amor, los caminos. |
La llovizna de abril |
| La llovizna de abril esprendió el sueño lila que florecía en la luz de las jacarandas y ardió toda la tarde sobre el rostro gris de la calle como una tierna flama. |
Filis |
|
Nos estamos borrando, Demofonte. |
Destino |
| Recorrió el verano brincando en un solo pie y su verano fue una estrecha hilera de ladrillos en la boca inacabable de un desfiladero. |
De Antología nueva (1989)
|
Asaltos a la memoria |
| Amanece, en las macetas de la ventana arden los geranios. Un vaho lechoso entra en el viento. Corre el día hacia las dunas de la oscuridad. Después de avanzada la noche me desprendo abajo quedan mi piel, mis huesos. Me echo de picada a las profundidades, atravieso el infierno, toco la incandescencia de la luz todos los pájaros se desatan. De lejos llega el olor de dátiles que espesan en los cazos de cobre, el de polvorones recién horneados. Es el aroma penetrante de mi infancia el que nace, el que nace. Al amanecer Alberto arrea las mulas con el bastimento rumbo a las labores. Una niña atisba por entre los leños de la cerca, mientras en su corazón se amotina un mar de diez años que quiere ser mujer. Que se echa sobre la tierra y se identifica con ella. Este polvo que escurre entre sus dedos es su madre es su cuerpo es el olor de vida que exhalará cuando llegue el mediodía. Hoy, paloma desmañanada, vuelve a su cama, se acurruca bajo las cobijas tibias, se le desarrugan los sueños, se alisa el viento y duerme. A la bisabuela le peinaban las trenzas con los dedos. Vivió 110 años. Plena en su lucidez. Su cuerpo se achicó. Nunca desmereció la mata de su pelo inmaculado que crecía en abundancia colgando en largas trenzas. Una mañana rechazó la bandeja de panecillos y el chocolate espumoso. Pequeñita, se ovilló en el silencio “La virgen me envolvió en un vapor azul, me trajo el desayuno”, dijo antes de bajar a esconderse en los íntimos pliegues de la tierra. Las lilas perfuman el primer viento de abril. El árbol de la noche florece y la tía Vense trenza mis cabellos. Me hundo en el sueño. Tía Vense, te amo. estalactica de cristal. Tu pelo se precipitaba en relámpagos miel y caoba sobre mi cara cuando el beso de buenas noches. El ruido de voces en el cuarto contiguo me despierta. La muerte desangra el vientre de mi madre, las sábanas esponjadas de blancura se incendian. Apenas clarea, ponen sobre mis manos un cesto, al vaciarlo un feto se despeña, La vida se encoge dentro de mí, Tengo nueve años, es el primer contacto con la muerte. Y los veranos, y el sol estancado a mitad del desierto. La luz cantaba y se filtraba por todos los resquicios. Algunas veces una noche de lluvia y amanecía la tierra con olor a mastuerzo y humedad. El mundo de mi madre era la correspondencia justa entre los reinos de la tierra. El abuelo leía en el firmamento los fenómenos atmosféricos, ubicaba las constelaciones y era juez de un pueblo donde no se mezclaba la sangre con extraños. Los Guzmán de Lampazos Los Benavides de Cerralvo Los Ramos de Ciénega de Flores Los Montemayor de Higueras y se cerraba el círculo. Los ojos grises de la abuela hacían sentir su presencia matriarcal: revisaba la llegada de los rebaños, el ganado, la ordeña, preparaba en el horno de adobe los pasteles de maíz, las hojarascas, esa multitud de olores y sabores con que se llena el recuerdo. |
