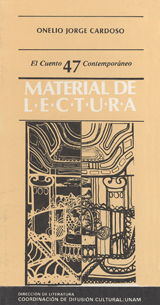|
El cuentero
Una vez hubo un hombre por Mantua o por Sibanicú, que le nombraban Juan Candela y que era de pico fino para contar cosas.
Fue antes de la restricción de la zafra, que se juntaban por esos campos gente de Vueltarriba con gente de Vueltabajo. Yo recuerdo bien a Candela. Era alto, saliente en las cejas espesas, aplanado y largo hacia arriba hasta darse con el pelo oscuro. Tenía los ojos negros y movidos, la boca fácil y la cabeza llena de ríos, de montañas y de hombres.
Por entonces nos juntábamos en el barracón y se ponía un farol en medio de todos. Allí venían: Soriano, Miguel, Marcelino y otros que no me acuerdo. Luego en cuanto Juan empezaba a hablar uno se ponía bobo escuchándolo. No había pájaro en el monte ni sonido en la guitarra que Juan no se sacara del pecho. Uno se movía, se daba golpes en las piernas espantándose los bichos, pero seguía ahí, con los ojos fijos en la cara de Juan, mientras él se ayudaba con todo el cuerpo y refería con voz distinta de la suya cuando hablaban los otros personajes del cuento. Allí, con vales para la tienda, y el cuerpo doblado con el sol a cuestas todo el día, uno llevaba metido dentro, el oído para las cosas que pudieron haber sido y no fueron.
Pero, eso sí, a Juan Candela nunca se le pudo contradecir, porque cerraba los cuentos con una mirada de imposición en redondo y uno se quedaba callado viendo cómo el hombre tenía algo fuerte metido en el cuerpo suyo. Preciso, certero, Juan sacaba la palabra del saco de palabras suyas y la ataba en el aire con un gesto y aquello cautivaba, adormecía.
Por eso contaba cosas como éstas con otras palabras suyas: “Río abundante de peces el de las Lajas, allá por Coliseo. Mire, una vez reventaron las aguas antes de tiempo sobre San Miguel y toda esa zona. Primero pasaron unas nubes a ras de loma y luego vino aquel mar negro con un viento frío de vanguardia que aplanó el espartillo y doblegó los guayabos hasta que se establecieron las lluvias. Yo vendía ambulante entonces, y tenía una mula caminadora y firme. Así que en cuanto empezaron a encausarse las aguas y vino el oreo de las tierras, hice camino para dentro de las sitierías. Iba tirando mis cálculos con el río —porque para pensar no hay como el paso de una mula bajo el cielo—. Un poco lleno, me decía, pero con cruce. Yo había pasado aguas mayores que aquéllas y conocía la zona como para andar con los ojos de la mula nada más. Así que partí a la marcha buscando el río y por la tarde, ya estaba entrando en él. Arrastraba todavía aguas de chocolate revuelto, pero apenas si se botaba medio metro de la orilla. Conque meto la mula en el agua y empiezo a pasar. Todo iba bien. Abajo golpeaban los cascos sordamente sobre las lajas, pero en mitad del río el animalito resbaló corriéndose apenas una cuarta. Yo pensé en la carga, en el hilo, en los polvos, en todo lo que el agua me iba a malograr, entonces clavé la mula en firme. El animalito lució su sangre como siempre. Se estremeció, levantó las orejas asustadas y pasó, buenamente, arrollando el agua en el pecho. Pero ahí viene la cosa, que estando fuera ya, me siento las espuelas pesadas tirando abajo. ¡Diablo! —digo— y veo que traía dos pescados de a libra cada uno trincados en las espuelas. Bueno, miré al río y le dije: hoy tienes más peces que nunca”.
Y Juan movía los dedos largos de la mano como peces apretados en un palmo de agua. Luego aquello; una mirada alrededor como por la punta de un cuchillo.
Otra cosa que contaba fue que tuvo un perro jíbaro cogido de cachorro y amansado con amor. Era el llamado Mariposa lo que se dice un perro saliente. Entre otras cosas aprendió a venadero. Mas, su único mal era el bien de sus patas, porque “así como usted quiere ver el viento silbando en un alambre” —decía Juan— era lo mismo ver las patas de Mariposa tras el venado. Ésa fue la causa de su desgracia, pues una tarde se fue solo al monte y el fresco de la noche fue trayendo su ladrido disperso.
Ha encontrado rastro —pensaba Juan adormeciéndose en la hamaca e imaginando ver pasar el venado y detrás el perro con el demonio en las patas. Pero con la mañana y los quehaceres Juan se olvidó del perro. Mas a eso del mediodía, dominando todos los ruidos, se sintió un tropelaje por el lado de la caña, a tiempo que a saltos volaba el venado rumbo al batey. “¡Había que verle los ojos de mala noche al animalito!” Juan afilaba su mocha y pensó en el perro. ¡No había tiempo de nada! ¡Al venado que se lo llevara el diablo! Mariposa, el pobre Mariposa, que llevaba una noche entera corriendo. Entonces Juan clavó el mango de la mocha en tierra para que el perro tropezara y poderlo detener, pero no tuvo suerte. Fue una de esas pocas veces que Juan no tuvo suerte. El venado saltó, y en la prisa Juan clavó de filo la mocha. Luego como una bala, venía la mancha de color del perro. Checó con el filo, cosa de medio segundo, y se abrió en dos mitades justas.
“¡Ah! —decía Juan— es bueno que un perro sepa correr, y si es venadero, mejor, pero eso fue lo que perdió a mi pobre Mariposa y luego que yo no había descubierto todavía que con baba de guásima se pueden pegar las dos partes de un animal dividido.”
En esas noches Marcelino, Miguel o Soriano, contaban algo de sus propias cosechas, pero no se les podía soportar después de Juan. Ninguno de ellos tenía aquel manojo de palabras, ninguno el gesto preciso de la mano en el aire.
Después íbamos a las hamacas y no se sentía más que el chirrido metálico de los grillos o la exactitud de los gallos distantes.
Una mañana en el surco Marcelino me preguntó inesperadamente:
—¿Tú crees que puedan haber tantos peces?
—¿Dónde? —dije.
Pero él miraba ahora al frente, y yo sorprendí allá, en el extremo de su mirada el contraluz de Juan Candela, encorvado, arrancándole hierbas a la tierra.
Otra mañana afilando los machetes hablaban Miguel y Soriano:
—No digo que no, puede que lo que corre se corte si da con un filo de mocha.
—Por ejemplo la mantequilla —dije interrumpiendo, y Miguel y Soriano estallaron en risas. Luego hubo un silencio y Soriano pegando con el lomo del machete en la piedra, dijo:
—¡Ese hombre dice mentira!
—Está claro —murmuró Miguel.
Y los tres nos miramos con gusto, nos sentimos iguales. La cosa estaba en que uno se decidiera a romper la fuerza que Juan tenía metida en el cuerpo y que se le asomaba a los ojos.
—Pues una noche de éstas yo cojo y le digo... —afirmó Soriano golpeando de nuevo y más fuerte la piedra.
—Está haciendo falta, no creas —concluyó Miguel y luego cada uno siguió en lo suyo.
En verdad, pensábamos entonces que era necesario ahogarle aquel poder a Juan, porque a un hombre se le puede aguantar una mentira por ser la primera, otra por decencia, pero la tercera suena como un bofetón y ése hay que contestarlo enseguida.
Esa misma noche vino Juan con su tabaco torcido en las puntas y su frente espaciosa. Después empezó por la guerra y dijo:
“Yo era entonces pequeño y todo el mundo pasaba hambre. Mi tío, hombre con buen ojo para las bestias caminadoras y hermano de mi madre, nos salvaba de morir hambrientos. Porque los mambises arrasaban los campos y no había ‘tabla’ de maíz posible, ni bejuco parido de calabaza. Mi tío montaba su jaca dorada y se iba unos días, luego regresaba cargado de cosas que yo no he vuelto a comer tan hermosas. Empujaba la puerta de un puntapié y riendo volcaba la alforja en la sala.
“¡Aquí tienen para dos semanas! —decía y todo se regaba por el suelo: ñames, calabazas, plátanos, tomates más grandes que una güira cimarrona. Se llenaba el piso de verde, de rojo, de color de tierra removida. ¡Qué se yo! Mi madre empezaba entonces recogiendo en la falda y luego me gritaba por un saco para desbordarlo. ¡Ah!, aquellos días. ¡Pero, sin embargo, digo que no eran tiempos para tan buenos ‘forrajeos’! ¿Dónde pues, mi tío hallaba aquellas viandas de Dios?”
Juan dejó la pregunta en el aire casi vestida de humo y oliendo a tabaco. Yo aproveché para recorrer de un vistazo la cara de todos. Marcelino estaba mirando y con un mosquito chupándole la sien. Soriano vuelto todo a Juan y Miguel y todos indefensos, como moscas.
“Pues cuando mi tío se estaba muriendo —prosiguió Juan— hizo señal de que todos salieran y me dijo: ‘Tú quédate y escucha’. Se había enderezado en el catre y me miraba con ojos vidriosos. ‘A todo el mundo no se le pueden contar ciertas cosas, Juan —siguió diciéndome—. La gente se ríe y no cree más que lo que tiene enfrente de los ojos, pero tú no eres de ésos y yo te necesito ahora para que mi secreto no se malogre conmigo. Óyeme bien, para la Ciénaga de Zapata en la fuente misma del Río Negro, hay una vereda, apretada de yana y mangle que es el camino. Tú lo coges temprano con la fresca, porque vas a estar seis días caminando y al sexto aparece el volcán. Entre el paso de la bestia y el volcán te va quedando la ciudad, pero tú no vas a ella, antes en los campos hay mucho que forrajear y los indios son buena gente’.
“—¿Qué ciudad, tío? —le pregunté.
“—¡Méjico, hijo, Méjico! ¿Dónde crees tú que yo iba aencontrar viandas? —y expiró haciéndome la pregunta.”
Juan calló un instante y nadie se movió de su lugar. Luego levantó la cabeza para mirar y añadió complacido:
—La verdad, yo pienso ir un día de éstos, estoy seguro que nadie más sabe el camino de Méjico.
Soriano se puso de pie entonces. Se enderezó agarrándose la faja, pero Juan lo cogió en vilo con su mirada. Luego Soriano tragó en seco y se sentó de nuevo.
Al día siguiente, después que Juan llevó su plato a la cocina, Soriano me enseñó un papel doblado y sucio. Era un grabado descolorido donde aparecía un barco excursionista y se podía leer arriba: “Tantos pesos ida y vuelta a Méjico”.
—¿Y cómo no hablaste anoche? —le pregunté.
—No sé, me trabé de aquí —dijo señalándose el cuello.
Luego cogimos la guardarraya y cada uno se fue quedando en su porción de caña invadida de hierba. Esa mañana Soriano estuvo silencioso. Miguel habló del bicho del tabaco y de cómo se podía exterminar y Soriano no hizo nada por contradecirlo en aquella vieja disputa establecida periódicamente.
Después, cuando fumábamos en la puerta y se estaba tirando el sol por encima de la caseta de la romana, Soriano explotó pegándole un puntapié a la vasija de las gallinas.
—¡Demontre, esta noche sí que hablo, lo verán!
Pero esa noche fue cuando se quemaron las cañas del Asta. Don Carlos vino de la vivienda y nos ordenó ayuda para el vecino y todos fuimos a apagar el incendio. Aquello duró toda la noche y un pedazo de la madrugada. Después se nos dio el día para dormir ahumados como estábamos. Juan cogió su calentura y su tos. Apenas comía iba derecho para la hamaca y tosía durante las primeras horas hasta que se quedaba rendido. Poco a poco sin saberlo casi, se nos fue quitando la cosa de la cabeza. Porque nosotros seguíamos allí contando nuestras cosas con el farol en medio, pero notando la ausencia de Juan, poniendo los ojos sobre el cajón vacío donde se sentaba él; y ya nadie se acordaba de que hubo necesidad de ahogarle a Juan su fuerza, sino que seguíamos hablando de cómo se acababan las plagas y de cómo se exterminaba principalmente la del tabaco. Mas, Juan curó de sus calenturas. Se quedó con la tos, pero eso hizo más interesante todavía sus cuentos. Porque la aguantaba hasta el momento de hacer una pregunta, seguro de que así prolongaba el tiempo en espera de la respuesta y una noche empezó de nuevo. Ya estaba de pie, agitando los brazos y atando las palabras con su movimiento, mientras refería de esta manera:
“Aquél sí era un majá, ¡no digo yo. Uno de Santa María. El lomo marcado con manchas de sombra, pero bueno, déjenme decirles que yo había llegado a la zona sin conocer más que al sol y a las estrellas.
“Estábamos en un corte de monte al pie mismo de la Sierra Maestra. Un monte de esos que son un techo verde en veinte leguas. Empezábamos a desmontar con la cuadrilla y así que en cuanto yo me vi frente a una de esas ácanas añosas que no abrazan tres hombres juntos cogí el hacha y: ¡Chac!, el primer golpe. ¡Chac, el segundo, cuando siento, caramba!, que me enlaza el pescuezo una cosa gorda y fría. ¡Ah!, compañero, uno debe saber lo que son los sustos cuando tiene cuarenta años y ha vivido pobre siempre. Uno debe saberlo, pero aquel día fue que yo me di cuenta cabal de lo que es un susto redondo de verdad. Porque lo que me apretaba el cuello me estaba quitando el aire y botándome los ojos de sus cuevas. Por más que le prendía las uñas resbalaba sin saber qué diablo era. Entonces, medio ahogado, medio muerto, me acuerdo de mi cintura y de mi cuchillo y tanteando hallé la vaina y poco a poco levanté el brazo que me pesaba como una piedra para cortar al fin un palmo más arriba de mi cabeza. Cayó redondo al suelo y encima, caliente, me vino el chorro de sangre del majá. Les digo que era como para morirse cuando vi el animal, sin cabeza, desangrándose como un tubo roto. Bueno, había que verlo, era un Santa María y luego cuando lo estiramos vimos que medía sus cuarenta varas justas.”
Juan calló abriendo sus dos brazos largos y flacos. Soriano estaba de pie ya cogiendo aire para hablar, mas Juan se le quedó mirando. Estaba seco por las calenturas, pero conservaba fuertes los ojos y lo estaba deteniendo con toda su energía. Empero, Soriano seguía de pie y ya con aire suficiente para decir sabe Dios cuántas cosas. Sin embargo, callado, inmóvil todavía. Entonces yo tuve una idea y me puse de pie:
—Puede que no lo haya medido con buena medida, Juan —le dije, y él me miró igual que a Soriano. Era dura la ceja saliente y una chispa debajo. Yo le aguanté la mirada todo lo que pude, hasta que al fin regresó a mirar a Soriano y dijo:
—Bueno, es posible.
—¡Quizás no tenía más que treinta! —gritó casi Soriano, buscándole los ojos ahora.
—Acaso menos —rió Miguel y le coreamos todos la risa. Pero Juan cruzó los brazos, levantó el mentón y dijo calmosamente corriendo la mirada sobre todos:
—Seguro que no pasaba de treinta bien medido.
—¡Vaya, vaya!, ¡seguro que de seis! —atacó Soriano. Entonces pasó lo que pasó:
Juan tiró del machete y dijo levantándolo sobre su cabeza:
—¡El que me le quite medio metro más lo mato!
Nadie se atrevió a moverse. Tenía los ojos encendidos y la mano trigueña se le blanqueaba ahora en el apretón al cabo del machete. Así que nos quedamos callados. Luego él bajó lentamente el arma y dijo:
—¡Bestias, nada más que bestias mal agradecidas!
Y volvió la espalda para perderse en la oscuridad del barracón.
La caña siguió creciendo y la hierba dando guerra. Guerra que nos permitía ir tirando del “tiempo muerto” para madurar la zafra. El poco jornal y los vales seguían también. Algunas noches oíamos desde el barracón la guitarra del mayoral en la vivienda. Pero Juan no contaba ya. Se quedaba en la hamaca como cuando las calenturas y nosotros allí en la puerta con lo pobre de nuestros recuerdos y el cajón de Juan desocupado siempre.
Una noche de calor vino don Carlos y dijo algo de la luna y las estrellas. Luego acabó afirmando:
—La tierra es redonda.
—Pues parece plana como una tabla —rió Miguel. Don Carlos soltó el humo de su veguero y dijo yéndose para la vivienda:
—Hay muchas cosas que son y sin embargo no parecen.
Nadie habló más, pero yo sentí que aquellas palabras me apenaban, porque empezaba a comprender que Juan era eso: una cosa que tiene que ver con las estrellas, una cosa que es aunque no lo parezca. Algo seguramente fuera del tiempo, del barracón y del mundo. Ahora pienso que a los otros les estaba pasando lo mismo, porque recuerdo que cuando nos íbamos Marcelino dijo sin dirigirse a nadie:
—Hay que creer en algo que sea bonito aunque no sea.
Esa noche no pude dormir como de costumbre. Había un silencio espeso y fresco acaso interrumpido por un gallo distante, pero se me fueron pasando las horas sin pegar los ojos hasta que asomó la madrugada. Oí entonces —al principio confusa— la voz suplicante de Soriano cerca de la hamaca de Juan:
—Vuelva a contar esta noche. Hágalo, Juan.
—Ustedes son un hato de descreídos —respondía Juan sin cuidarse de bajar la voz como Soriano, y él insistía:
—No haga caso. Uno sabe poco. Nosotros no hemos salido de aquí ni hemos visto esas cosas. Pero ahora estamos seguros de que usted habla verdad.
—¿Ahora por qué?
—Bueno, no tendrá que ver, pero anoche don Carlos dijo algo de la tierra y de las cosas que son y no parecen.
—¿Qué tengo yo que ver con eso?
—No lo sé bien, Juan, pero algo tiene que ver…
Así los sorprendí hablando y detuve mi propia respiración esperando que Juan dijera que sí, porque él era él, y embotaba los sentidos y tapaba el piso de tierra donde vivíamos… Además desde entonces estoy seguro de que aun en piso bueno, después de comer y en cualquier latitud del mundo no es posible dejar de oír la maravillosa palabra de Juan Candela.
1944
|