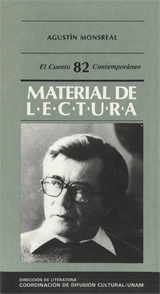 |
Agustín Monsreal Selección y nota introductoria Vicente Francisco Torres VERSIÓN PDF |
|
Nota introductoria
Agustín Monsreal nació en la ciudad de Mérida, Yucatán, hace 69 años. Se inició simultáneamente en el cuento y en la poesía pues en 1979 publicó Punto de fuga (Cuadernos de Estraza) y Los ángeles enfermos (Editorial Joaquín Mortiz) que le dio el Premio Nacional de Cuento con un jurado compuesto por Mario Benedetti, Sergio Galindo y Huberto Batis. Aunque en 1980 reincidió en la poesía (Canción de amor al revés, La Bolsa y la Vida Ediciones), hoy se ha convertido en un cuentista de tiempo completo y, ciertamente, en uno de los más importantes de nuestro país.
Vicente Francisco Torres
|
|
Ventana abierta al mar
Caminaba por la playa mirando hacia el fondo de la tarde, vagamente abandonado y apacible, casi podría decirse que despreocupado. Hacía una temporada más o menos larga que no percibía aquel sonido que lo torturaba. Se encontraba ya en la etapa final de la convalecencia y, si no fuera por esa suerte de amargura que en ocasiones le oscurecía el rostro, cualquiera se atrevería a afirmar que completamente recobrado. La última vez que escuchó el canto se precipitó al mar haciendo añicos los cristales de la ventana, y se salvó gracias a que en esos momentos los pescadores de la isla regresaban de su diaria labor. Un buen tiempo lo pasó postrado víctima de violentos ataques febriles en los que siempre repetía que le sacaran esa voz que le brotaba del centro mismo del cuerpo, y que cantaba y cantaba, que furiosa, insoportablemente cantaba. Ahora se restablecía dando paseos por la playa, pescando al amanecer, jugando a las cartas por la noche con sus camaradas y recordándola a ella, recordando su expresión de lejanía y tristeza, sus cabellos lacios y claros. Ella. ¿Volvería a verla algún día? |
|
En el cautiverio
Estoy inmóvil entre las sábanas, observándola. Reparo en su pequeño cuerpo de ceniza encogido y la supongo presa de un miedo extremo. Espera, tal vez, que de la blancura surja urdido en juez supremo y con un gesto definitivo y grave la condene o, mordido a piedad por su insignificante condición, la absuelva. Su sombra crece en la pared, se desplaza con un lento movimiento y se rompe de repente. Me vuelvo hacia el rincón y encuentro, tercas frente a mis ojos, las dos pelotitas brillantes de los de ella, mirándome con esa quietud oscura, esa penetrante fijeza. Mis párpados comienzan a hacerse pesados, a vencerse. Advierto cómo gradualmente desciendo a la hondura del silencio, y me hallo de pronto en la cima de un altísimo promontorio, indefenso ante la obstinada visión de las tinieblas, debilitado por el vértigo del abismo; y caigo, caigo; mi carne se desgarra y cercena y se siembra mi sangre en la tierra que va abriéndose bajo mi peso; caigo, infinitamente; continúo cayendo, cayendo... Y despierto colmado de ansiedad y fiebre, experimentando una terrible opresión en el pecho. En la brevedad legamosa del sueño sentí el agudo raspar de sus pisadas, su fetidez, su empecinada presencia hurgando las partes todas de mi cuerpo, precisa, minuciosamente. Examino los hilos de su secreción viscosa impregnados en las regiones de mi piel como una plaga devastadora. Mi fuerza entera es una larga huida. Todas las noches sus ojos puestos en mí, obsesivos, obligándome al sueño. |
|
Otra vuelta de tuerca otra
Y lo mira, pero apenitas, porque prefiere abrazarlo con todas sus fuerzas, sentir que se hace chiquita y que puede quedársele como para siempre en un huequito del pecho: bien guardadita, segura, aternurada.
|
|
Nunca acaricies un círculo porque
Aglomerado con cuatro o cinco cómplices más, al cabo de un día cuyo único horizonte han sido máquinas y escritorios y en ráfagas secretas cierta meritoria minifalda, Jorge Andrés sale de la oficina y nos dirigimos, con ese nuestro andar de galán nostálgicamente sobrado, a despachar el tiempo que te quede libre en un café, o mejor una cueva, o mejor una balsa de náufragos de la irremisible Zona Rosa donde nos esperan o al rato llegan los demás conspiradores. En un principio, fuera de los saludos de rigor y de alguna consideración a propósito de la inconstancia casi mujeril del clima o del smog que es algo así como la suciedad espiritual de la ciudad o del equipo de fútbol de nuestra predilección que lleva ya seis partidos consecutivos sin ver la suya, escasamente hablamos. Perjudicados todos por esa oscura palidez que no se sabe si es producto del pésimo alumbrado o si es un hábito triste de la piel o si es un mal congénito de esa indescifrable querella que los poetas suelen llamar alma, vemos pasar tan cerca de mis ojos tan lejos de mi vida a las muchachas acertadamente bulliciosas pero prejuicios aparte con el escándalo de la liberación cada vez menos femeninas, y eso, quiérase o no, causa siempre alguna lástima. A nuestro alrededor otros grupos, como en una inapelable casa de espejos (para que te des idea de cómo anda el mundo), nos multiplican rigurosamente y hay en ellos tantos resabios, tanto destino de servidumbre, tanto de presente insustancialmente repetido que su sola vista le produce a uno, sin el menor remedio, un acceso conjunto de compasión y rabia, lo pone a uno entre la espada y la piedad. |
|
Entre peros y sin embargos
Suele suceder, con harta frecuencia, que por exigencias del trabajo asalariado, por andar a salto de cama a causa del amor, o simplemente por condescender a las tentaciones no del todo interpretables del sueño (incluidas en éste las aspiraciones francas o veladas de fama, dinero, posición social), deja uno de escribir esa página pendiente desde hace días, semanas quizá, y empieza a convertir la vida en un saco roto de promesas y proyectos para después, cuando haya tiempo. |
|
La selva de los suicidas
A la memoria de
El escritor nunca ha sido, en ningún tiempo ni en ninguna parte del mundo, un ser privilegiado. Es verdad que ha gozado, en ocasiones, de ciertas prerrogativas; pero eso se ha debido más que nada a esa pasión innata de los poderosos por la prostitución de la inteligencia, por la compra del talento ajeno para engalanarse con él. Las ideas se corrompen, o se persiguen: las cárceles, los exilios, la muerte. El escritor, como la mayoría de los hombres, vive de la única manera que le permite la civilización: a la defensiva. Acaso su peculiaridad, y de ahí que se le considere distinto, aun peligroso, es que asume la función de testigo de sí mismo y de la sociedad en que vive. El testigo de nuestra mediocridad siempre nos es molesto; lo rechazamos siempre porque de una o de otra manera nos echa en cara nuestra pequeñez, nuestra cobardía. Cada día más, los logros de la ciencia y de la técnica nos alejan de nuestra propia esencia, nos mutilan, nos invalidan, nos envuelven en una placenta de satisfactores artificiales, nos deshumanizan. Cada vez más, nos enseñamos a pasar de largo por la vida. Olvidados cada vez más de las vocaciones humanas, tal parece que estuviésemos viviendo sólo para huir de nosotros mismos.
El escritor (el poeta) no es ni puede ser ajeno a esta circunstancia; como todos, vive expuesto a los virus innumerables de la corrupción, a las contaminaciones de la cosmetología social, a las inoculaciones colectivas de conformismo, de resignación; vive pidiendo un juego limpio y marcando sus cartas; es, como todos, actor de contradicciones esenciales, sujeto de ambigüedad moral, y, por lo tanto, está igualmente propenso a sucumbir frente a los antagonismos del mundo: trozo de grasa en el fuego de este mundo que no quiere, no acepta, no tolera testigos ni disidentes y conforma, en cambio, cómplices, lacayos, meras aproximaciones, tristes remedos humanos. Ciertamente, las vías de escape, las tentaciones, los promisorios cebos que se ofrecen al escritor (a los escritores) para desertar de sus principios, para entrampar su talento, para prostituir su vocación, son múltiples, como múltiples y difícilmente soportables suelen ser también las mordeduras de la incomprensión, las heridas del rechazo, las llagas del amor propio ulcerado, las formas de la desesperación, la desesperanza, el sentimiento de inutilidad, la sensación de fracaso. ¿Para qué luchar por decir algo que nadie quiere oír? ¿Para qué obstinarse en la pretensión de mostrar la luz a quienes se complacen en su ceguera? ¿Por qué? ¿Para quién? La literatura no sirve para nada, mejor amarrarle una piedra al cuello y tirarla de cabeza al abismo. Ya está. Inmolación de lo que se ama. Holocausto de uno mismo. Amante resentido con la vida, como todo aquel que sacrifica por debilidad o pobrecía de espíritu al objeto amado, el escritor que abandona el ejercicio vital de la literatura se desata del mástil y se tira de bruces al espejismo, al canto de las sirenas de la comodidad condicionada, al forraje del dinero, los apoltronamientos del puesto público, las suaves intrascendencias del oropel social; o se encarama en las espaldas del cinismo y se dedica a manosear hasta oxidarla, la pobre moneda de su castrado único libro; o se aplica con rabiosa sordidez a ejercer el oficio miserable de cancerbero, de custodio implacable de las puertas de la creación que él no supo trasponer; o a emprender el camino brutal de la propia devastación física y moral, el lento suicido con la navaja mellada de la drogadicción o el alcoholismo. En algún caso, simple y desvergonzadamente, impotencia; en algún otro, una tortuosa, desgarradora manifestación de desprecio, un encanallarse a sí mismo para enrostrarle a los demás esa su condición de seres a ras de suelo. Al rechazo, a la indiferencia de la sociedad, este último escritor responde con la irresponsabilidad, con la autodestrucción; pero el negar la propia inteligencia, el trocar las actividades creadoras por la esterilidad, es una muy precaria venganza. La sordera de los hombres no es motivo para callar; su presunto letargo mental no justifica ninguna deserción; significa, por el contrario, una especie de traición imperdonable, una concesión definitiva a quienes persiguen la mediatización de la humanidad. Ningún hombre que viva en sociedad tiene derecho al silencio, ni nadie posee la facultad moral para imponerlo. Todos somos culpables de lo mismo. Un crimen, un suicidio, cualquier tipo de aniquilamiento individual forma parte de una irreversible degradación colectiva. La muerte, tal vez por incomprendida e incomprensible, es ya de por sí dolorosa; no la hagamos también estúpida. |

 De buenas a primeras comenzó a notar a su mujer algo cambiada, como muy planeadora con él, qué tal te fue, qué tal de trabajo tuviste, qué dice el patrón, como muy obsequiosa, te compré tu cervecita, te puse a calentar tantita agua para los pies, como comprensiva: si por cualquier motivo él se atoraba en el camino y llegaba tarde a casa ay me quedé dormida se disculpaba ella y se levantaba a darle de cenar, sin fastidio ni reproches, con sonrisas, más bien, con aniñada complacencia, con lacias miradas de solidaridad: has de venir tan cansado, pobre, con cariñitos en los cabellos, en las manos, con masajitos en la espalda. Y él, desconcertado: —Y ora ¿qué te traes?
De buenas a primeras comenzó a notar a su mujer algo cambiada, como muy planeadora con él, qué tal te fue, qué tal de trabajo tuviste, qué dice el patrón, como muy obsequiosa, te compré tu cervecita, te puse a calentar tantita agua para los pies, como comprensiva: si por cualquier motivo él se atoraba en el camino y llegaba tarde a casa ay me quedé dormida se disculpaba ella y se levantaba a darle de cenar, sin fastidio ni reproches, con sonrisas, más bien, con aniñada complacencia, con lacias miradas de solidaridad: has de venir tan cansado, pobre, con cariñitos en los cabellos, en las manos, con masajitos en la espalda. Y él, desconcertado: —Y ora ¿qué te traes?