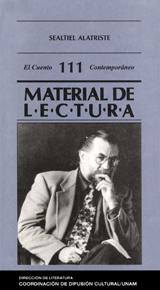 |
Sealtiel Alatriste
Selección y nota introductoria de Hernán Lara Zavala |
|
Nota introductoria
Sealtiel Alatriste es conocido en el medio literario mexicano principalmente por sus novelas y es uno de esos casos en los que el narrador no tuvo necesidad de probar antes su pluma en la extensión breve y acaso más controlable del cuento. Efectivamente, Alatriste es un escritor de largo aliento que ha construido su obra narrativa a partir de ciertas obsesiones que se muestran ya muy claramente desde los inicios de su carrera. El mismo título de su primera novela Dreamfield —juego de palabras elaborado a partir del famoso cuento de Hawthorne, Wakefield— da las primeras señales de lo que construirá su mundo narrativo pues allí se hace claro que literariamente Alatriste apuesta en favor del sueño y en contra de la vigilia. ¿Y qué mundo más cercano a los sueños que el del cine? Porque bien se podría afirmar que buena parte de la obra de Alatriste gira en torno al mundo cinematográfico así como a toda la mitología que lo rodea. Como Woody Allen, Sealtiel parece sentirse a sus anchas describiendo un mundo en el que no hay fronteras entre lo que sucede en la vida cotidiana y lo que se proyecta en la pantalla, entre la realidad y la ilusión. Y eso mismo hace que su obra cierre un círculo por su carácter visual y por ende cinematográfico. Hernán Lara Zavala
|
|
En defensa de la envidia Me parece que perdonar a nuestros enemigos
es el más morboso y curioso placer. OSCAR WILDE
Mi único instante de gloria es un recuerdo o, si se quiere, un recuerdo que proyectado hacia el futuro resulta glorioso, pues yo, Uriel Eduardo Alatriste, como todos los mortales tuve un primer amor, pero al contrario de muchos mortales, el mío fue con un mito, con la Afrodita azteca, con The Mexican Spitfire, nada más y nada menos que con Lupe Vélez. |
|
Verdad de amor
“No me lo va a creer, amigo mío”, me dijo con la mirada turbia, bebiendo a pequeños sorbos de su copa, “pero debo ser uno de los pocos privilegiados que han visto desnuda a María.” Como siempre, me sonreí y le di unas palmadas en el brazo. Él detuvo mi mano y con mucha seriedad me pidió que por favor le creyera. “No ha sido gracioso, el duende de María, que no ella, me ha perseguido toda la vida.” |
|
Por vivir en quinto patio
La noche estaba muy oscura. Tenía la ventana abierta y por ella me llegaba el resplandor de un anuncio de cerveza Superior. No se veían las estrellas, no había luna, nada más el rostro sonriente de la rubia de categoría, y fugaz intermitente, la luz roja de una frase: “La rubia que todos quieren es cerveza Superior”. La habitación, entre los ires y venires de la luz exterior, quedaba abandonada al humor pajizo de las menguadas veladoras. Del otro lado, en el cuarto contiguo, solamente se escuchaba el radio (ahora un locutor decía con voz trémula: “Su programa favorito, Serenaataaa. Su estación, la B grande de México”). Me quedé mirando la puerta, esperando expectante que se abriera. A un lado, en la penumbra, pude distinguir que el Barítono de Argel había llegado; en la comisura de los labios se acurrucaba un punto de cigarro rojo; cuando absorbía el humo, la cara se le iluminaba tenuemente y me enseñaba un gesto entre mofa y agonía; me recordó las calaveras de dulce; seguía vestido de beige y no se había quitado el sombrero; seguramente meditaba en mi intrépida conducta. De repente, la música, el radio, su volumen, se intensificó; se escuchó claramente el clic del picaporte y la puerta se abrió dejando entrar una leve corriente de aire que hizo titilar las llamas y le dio a la aparición de Elvira Acevedo un carácter macabro. Al instante la vi, ahí estaba, por fin, vestida con un conjunto (camisón y bata) de nylon azul celeste, con el pelo rizado, luciendo su figura más bien baja, a la que sus ochenta kilos (calculados a ojo de buen cubero) no le iban nada bien; tenía un radio monumental, agarrado con la mano derecha y para mi desconcierto, Emilio Tuero empezaba a cantar un tango de Luis Alcaraz: “En la casa de juego de la vida, en la loca ruleta del amor, una noche sin ver lo que exponía, contra el tuyo jugué mi corazón”. Elvira cerró la puerta y caminó hacia el sillón.
—Es de onda corta —fue lo que me dijo, levantando el radiote a la altura de sus enormes senos. No supe qué contestar; mi sílfide, mi Afrodita, se había convertido en una matrona yaqui. Elvira Acevedo era todo menos bella. Su nariz era un gancho alevoso que se ensanchaba en las fosas nasales. Tenía los ojos rasgados y pequeños. Por su cabello, el champú Vanart, los enjuagues de Wella, todos los menjurjes que podían haberlo tornado sedoso, nunca habían pasado. Destacaban en su figura, sus senos, sus tetotas: mi matrona era chichona, chichoncísima, y entre la vaporosa bata se le notaban varios anillos de grasa, venciendo lo que yo había supuesto una cinturita como la de Mapita Cortés. Tuero, desde su rincón, soltó una carcajada sonora que hizo que me levantara como impulsado por un resorte, pensando que ella, Elvira Acevedo, se sentiría ofendida. Pero no, siguió ahí parada, sonriéndome ahora. Su sonrisa, curiosamente, era de una belleza magistral. Reparé en que tenía una boca frondosa: su labio superior era delgado, el inferior, grueso, discretamente carnudo, y en medio los dientes se alineaban perfectamente. “A lo mejor”, pensé, “su papá es dentista y sólo le cuidó la boca.” Cautivado (¿si no por qué otra cosa?) por ese oasis que era su sonrisa en medio de tanta imperfección (carne descuidada, patas de gallo y restos de una crema amarillenta), cometí la primera de mis imprudencias: adoptando una pose de galante melancolía le tomé la mano libre y se la besé como dando lección de donjuanismo. Ella no pudo contener un suspiro, ni Tuero otra carcajada. —Siéntate aquí, a mi lado —la invité sin soltarle la mano. Tuero (en el radio, que no en su rincón), culminaba, ahuecando la voz, su tango. “No me quejo, son cosas de la vida, si en la loca ruleta del amor, el corazón jugué en una partida y un golpe del azar se lo llevó.” ¿Para qué voy a entrar en detalles de lo que sucedió esa noche si se lo debe estar imaginando? Primero averiguamos si estudiábamos o trabajábamos; nuestro lugar de origen; nuestros nombres; le tupimos, claro está, a las cervezas que yo había puesto en hilera sobre la mesita, custodiando las veladoras. Elvira, que al principio se mostró un poco cohibida, empezó a tomar confianza y cuando se estaba acabando su tercera cerveza (en el lapso de veinte minutos solamente), me contó una historia truculenta: era huérfana de madre; su papá, un hombre maravilloso, respondía al nombre de Eulogio Acevedo (ella lo nombraba con una seguridad jactanciosa, como si todos supiéramos quién era Eulogio Acevedo. Yo por supuesto, no tenía ni idea, pero no dije nada para no herir la susceptibilidad de mi invitada); él era dueño de una tlapalería en Navojoa; ella, hija única, fue educada en la virtud por aquel noble trabajador; un día maléfico, un costal de cemento cayó sobre la espalda del desdichado padre, imposibilitándolo para continuar con la faena, quedando desde entonces atado a una silla de ruedas; eso obligó a Elvira a atender la tlapalería; ella que había sido formada para ser una damisela (así me dijo), no dio pie con bola y pronto las deudas, los acreedores, se la comieron (por un momento creí que había dicho “cogieron”; dudé, primero porque era muy remoto que alguno de los acreedores quisiera cobrarse con sus carnes magras; y segundo, porque las deudas, por sí mismas, que yo sepa, nunca se han cogido a nadie. Para salir del posible mal entendido le dije “te devoraron”, y me contestó, “sí, me devoraron”. “¡Ah!”). Hasta aquí había ya suficientes elementos de melodrama como para componer una verdadera tragedia familiar, sin embargo, no era todo. Cuando Elvira entregó la tlapalería a la canallada, le asaltó un profundo, enorme, abismal, sentimiento de culpa: por su culpa había muerto su madre, por su culpa su padre estaba inválido, por su culpa se había perdido el patrimonio familiar. Azotada por remordimientos brutales, se prometió hacerse cargo del lisiado, se iba a ofrendar (así me dijo) a él y no lo defraudaría; entró, ella una damisela, a trabajar como contable en una fábrica. De esto hacía doce años (Elvira estaría rozando, por abajo, los cuarenta); tuvo en estos años que enfrentarse a muchas tentaciones: hombres que le ofrecían riqueza; aventureros que le suplicaron que se fugara con ellos; amigas ligeras; pensamientos mal habidos; pero la memoria de su padre (todavía no estaba muerto y sin embargo ella lo hacía todo en su memoria) la ayudó siempre a salir airosa; desgraciadamente el viejo, ora sí, falleció de lo que para ella era una inexplicable cirrosis hepática, y Elvira, nuevamente, fue presa de los sentimientos de culpa, sentimientos aún más espantosos que la vez anterior: se decía que era una mala hija, que no había podido apartar a su noble padre del vicio (el lisiado se chupaba dos y hasta tres botellas diarias de Ron Rico, ron de altura); ella, no le cabía la menor duda, era una mala mujer. —Hasta a un médico de esos de locos tuve que ir a ver —me dijo—, me encontraba deshecha. Si me hubieras conocido entonces, tú no hubieras dado crédito. Elvira me narró todo el episodio fúnebre, cuidándose de mostrar su perfil, pero hasta en ese ángulo era posible notar su frente estrecha, los arcos superciliares botados, la nariz con punta de bola y su boca perfecta. —¿Hace cuánto murió tu papá? —le pregunté. Ahora, entonces, esa noche, habían transcurrido ya ocho meses y su doctor le había recomendado distracción. Ella, decidida a olvidar los infortunios del pasado, se había venido en “bus” hasta Hermosillo, y al otro día tomaría un avión a la ciudad de México para unirse a un “tur” a Europa. Esta última parte, verdadero desenlace de su historia, me la contó llorando a torrentes, mientras yo le acariciaba una mano, enternecido. En ese momento, ante mi asombro más absoluto, pude ver sus piernas: eran gruesas, firmes, pero varicosas y de color amarillento. A pesar de esta visión sobrecogedora (las várices, no el llanto), me acerqué para darle un beso en la mejilla; volteó la cara, poseída, y me entregó su boca, dándome un beso de chupetón, lengüetazo y mordidita. Yo quedé enfebrecido. —Es lo más a lo que puedes aspirar —me dijo desprevenidamente al terminar. Con voz grave, modulada, marcando todas las sílabas—, no insistas, que yo sólo seré del caballero que sepa apreciar mi pureza. Se levantó, se alejó unos pasos con ritmo de mambo y me dio la espalda viendo hacia donde, cruel testigo, seguía observándome Emilio Tuero. La luz roja del anuncio iluminaba alternativamente el culo monumental de Elvira Acevedo. Me quedé completamente pasmado, no sólo por su declaración, hecha con una afectación falsa, sino por la misma enunciación, clara, precisa. Ella, que hasta hacía muy poco usaba todas las muletillas del hablar norteño, ahora se expresaba como siguiendo un dictado. Casi le iba a decir “¿cómo?”, cuando volvió a hablar. —Tienes que jurarme que me respetarás o solamente conseguirás que abandone este recinto. Sin quererlo me fui a mi infancia. De chico había sido testigo de muchos paroxismos públicos, donde ese lenguaje afectado, radionovelero, hizo su aparición; como cuando mi hermana Magali, en un cumpleaños de mi abuela, le dijo a mi madrina Marichu que no fuera cuento, que ella no había querido a nadie en la vida; Marichu fue por mi papá, que estaba seguramente en otro cuarto, para exigirle una disculpa: “Dile a tu hija que se hinque y me ofrezca una reparación. Estoy transida de dolor. ¡Me insultó, Felipe, me insultó!” Todos los que escuchamos nos quedamos de a seis. “Que se hinque o me sentiré mancillada... ¿Cómo es la palabra paʼdecir loco?... ¡Ah, sí! ¡Es vesánica, Felipe!” No vaya usted a creer que esta forma de hablar avergonzó, amedrentó o divirtió a mi papá (tampoco a Marichu), pues él, con un gesto soberbio, le respondió en los mismos términos: “Lo siento Maruchita, Magali es mayor y dueña de su libre albedrío, que se hinque si le place. Y no te preocupes, en nuestro mundo, afortunadamente, todos saben lo que son nervios”. Para mí, que tenía ocho años, aquella lucha verbal era una de las formas en que asaltaban mi vida los personajes del cine o del radio (Carlos Lacroix; Dalia Íñiguez, los niños catedráticos, el Dr. I.Q., Fernando Soto “Mantequilla”, Nelly Montiel). Entre ellos (los personajes y mis familiares) se batían a duelo sin que se supiera a ciencia cierta cuáles eran más reales, si los de la vida o los del radio o los del cine. Pero esa noche, en Hermosillo, lo que menos esperaba era que aquellos fantasmas regresaran e irrumpieran tan inesperadamente en el discurso de Elvira. Entonces caminó dos pasos más hacia adelante (dándome todavía la espalda y la cara a Tuero), conteniéndose, de una manera que la hacía aparecer como una versión rolliza de María Félix. (Elvira, cosa rara, imitaba a la Félix, cuando le hubiera sido más fácil Lucha Villa o Chabela Vargas; pero no, María era su modelo de modales.) —¡Ah! Tal como me lo sospechaba. No puedes pronunciar palabra. Eres un falso y un vil. Sí, un vil —dijo, zumbona, haciendo el ademán displicente de espantarse el humo de las veladoras. ¿Cómo demonios me había descubierto? Ella tan simple, tan vulgar, con sus frases aprendidas en el abrevadero del radio. Recordé las palabras que Laura usó cuando me echó de la casa; las de Alejandra cuando les pidió a mis amigos que no fueran a mi boda. Aunque tenía que reconocer que ninguna de las dos había empleado aquel epítome: vil. Ya había sido canalla, degenerado, pero vil no; ése era un tanto en el haber de Elvira Acevedo. Nadie hablaba. Ni Tuero ni Elvira ni yo. Solamente se escuchaba la voz del locutor de la B grande de México: “Aquí tenemos una carta, queridos amigos. Proviene de las Choapas, Veracruz, ese maravilloso lugar nacido de la fiebre petrolera, lugar de genuina gente trabajadora. Veamos qué dice... Ah sí... su programa Serenaataaa...” En esos momentos pareció como si la misiva nos distrajera y pasamos de ser, yo un vil y Elvira un adefesio, a meros radioescuchas. “Nos la envía Rosa Aurora Corrales. ¡Qué bonito nombre! Rosa Aurora, combinación de la flor más bella y el nacimiento del astro rey... Está dirigida a Roberto, así nada más, y dice: ʻRoberto, sé que te has ido. No te culpo. Te llevas lo mejor de mí pero no importa. Quiero que sepas, que sepa todo el mundo, que no tengo coraje. Siempre tuya, Rosa Auroraʼ.” ¡Sabor! El locutor hizo una pausa y suspiró. Suspiró Elvira, suspiré yo, y Emilio Tuero salió de su escondite para mirarme bien a los ojos. También suspiró. —¿Qué esperas? —me dijo. No supe, tampoco a él, qué contestarle. Elvira, abriendo el compás de las zancas, se había vuelto hacia mí y me miraba con cierta seriedad. Tuero a su vez acentuó el gesto duro de sus ojos. “Esta es una mujer de valor”, continuó el locutor, “toda una mujer. Rosa Aurora, sepa que nosotros somos de los que valoramos sus actitudes... y la vamos a complacer, ¡claro que la vamos a complacer! Esta gentil damita nos pide que pongamos en la tornamesa Tenía que ser así, el bolero de Bobby Collazo, en la voz del hombre de la eterna cachucha, Rolando Laʼserie. Esta pieza, mi querida Rosa Aurora, es un homenaje de su programa Serenaataaa... un homenaje a las mujeres como usted. ¡Arriba corazones!” Rolando Laʼserie, el guapo de la canción, se arrancó con su bolero, contradiciendo con su aire guapachoso la solemnidad de la letra: “Tenía que ser así, mi alma lo presintió, que cuando más te adoraba, te vas de mí. Te vas, yo no sé por qué, la vida, la vida lo quiso así, sabiendo cuánto te quiero, te quieres ir”. Por mi mente pasó la idea de levantarme y con el mismo tono radionovelero que ella había usado, decirle: “Elvira, yo no soy como Roberto. Si me das una oportunidad te demuestro que soy un hombre a carta cabal”. Inmediatamente después pensé que se acercaba el momento de ver saciados mis más bajos instintos, no importaba que el vehículo satisfactor fuera la chungona y jamona matrona yaqui. “Tengo que hacer algo que la conmueva”, me dije, y en vez de continuar con la actitud caballerosa con que la había recibido, decidí utilizar un estilo un poco más agresivo: me levanté, fui hasta Elvira (se le habían enrojecido los ojos por las lágrimas, pero ya no lloraba), tomé su mano derecha, la besé y chupeteé su palma. Se contorsionó, dando unos pasitos dignos de un berrinche, y me dijo “ay, ay, ay”, así, tres veces seguidas. Al verme Tuero se cubrió los ojos y movió lentamente la cabeza. —Despáchala ya de una vez, hombre —fue lo único que me dijo mientras regresaba a su rincón. (La verdad que su lenguaje y el tono de su voz eran más bien sospechosos en un hombre tan fino, al menos tan fino como lo había visto en sus películas.) Entendí despachar en el sentido de escabechármela, fornicar con ella; no en el de echarla, correrla de mi habitación. Por eso cuando la vi (con la bata abierta, que dejaba libre a mi mirada su camisón casi transparente), sentí la turgencia de mi bajo vientre y una pasión incontrolable que me obligó a literalmente aventármele encima. Ella había vuelto al sillón, y estaba ahí, medio tendida (una pierna a lo largo del sofá), medio erguida (la cabeza sostenida por el brazo que descansaba en el mismo sillón), expectante, misteriosa, retumbante en curvas. Me lancé y caí cuan largo soy sobre su mullido cuerpo. El sofá hizo un crac insignificante. Inmediatamente, ella empezó a soltar una interminable secuencia de noes, pero no le hice caso. Con mucha lucha, forcejeos, negativas hipócritas, logré quitarle la bata. En el fragor de la batalla se le salió un seno. Era el más grande que había visto en mi vida (tal vez, a la fecha lo siga siendo); su pezón, duro, negro, estaba henchido y formaba una depresión a su alrededor; la aureola, que empezaba negra y acababa pardusca, cubría tres cuartas partes de su chichi. Caímos al suelo. Elvira continuaba con sus noes, pero movía el vientre de arriba a abajo con un frenetismo que contradecía la vehemencia de su negativa. Besé sus labios carnosos para enmudecerla (su boca, lo confirmo, era un oasis), de entre ellos salió su lengua y chorros, alternados, delicados, de saliva. Cuando traté de arrancarle la pantaleta, se revolcó furiosa. Mi mano notó que su monte de Venus, peludo más allá de los calzones, se continuaba sin solución en la bola de su barriga: cordillera de Venus, olimpo total. Separó su boca de la mía y sus noes se hicieron como el mar picado: intensos, graves, amedrentadores, con altibajos y con eco. Yo no iba a cejar, me había convertido en un violador, en Rodolfo Acosta al finalizar Salón México, que quiere a como dé lugar que Marga López le entregue su Cuchita. Elvira, con su violencia, había pasado de ser la casta Félix, a una versión norteña de Isela Vega: entre sus negativas empezaron a mezclarse exclamaciones almibaradas, pero soeces: “No me vayas a meter tu picha, cabroncete, no me la dejes ir que me muero, no, no, no, puteque”. Apretó entonces sus muslos con tal fuerza, que mi mano quedó prensada entre ellos. Fue ahí que se desencadenó el final. Mi miembro, que no supe a qué hora se había salido, empezó a escupir fuego. Me vine sobre los muslos inmensos y mi mano encadenada. Ella calló y gimió en el torrente espasmódico que mojaba su piel y su pantaleta virgen; su vientre se agitó y retumbaron sus nalgas contra el suelo, mientras con voz leve repetía: “Noo”, y después, “nooo, nooooo”, por un momento temí que continuara con la canción de Manzanero que tan bien interpretaba Carlos Lico: “Nooo, porque tus errores me tienen cansado, porque en nuestras vidas ya todo ha pasaaado, porque no sentimos lo mismo que ayer. Nooooo”. Pero no dijo nada más, ni un sí, ni un no, como pasa en los buenos matrimonios. Acosté mi cabeza en su seno desnudo. Nos quedamos quietos y la voz del locutor surgió de las tinieblas: “...fue el amor, esa fuerza que contra todo arremete, el amor que nos hace hombres”. Yo pensé: “¡Que viva el placer, que viva el amor! Ahora soy libre, quiero a quien me quiera. ¡Que viva el amor!" Bruscamente, Elvira me echó abajo. Rodé sobre su cuerpo y caí de espaldas. Ella se hincó y me conectó un doloroso gancho al hígado. —Vil —me gritó—, me dijiste que eras de fiar y mira cómo me dejaste las piernas, ¡todas embarradas de mecos! ¡Vil y mil veces vil! ¡Berengo! Se levantó y se fue. En el radio, que se le olvidó llevar consigo, el locutor seguía analizando lo que seguramente era otra carta: “¿O hay otra lección en todo esto? Díganme amigos, ¿no creen que el embrujo del amor, este amor que a raudales nuestro amigo Juango ha vertido en sus sentidas letras, es lo que lleva a la humanidad a congraciarse con su destino? ¿Qué es el amor? ¿Es una pasión, es un sentimiento, es un algo sin nombre que apasiona al hombre por una mujer? Díganme amigos, ¿qué experiencias tienen ustedes con el amor? ¿Creen que el sentimiento obnubilador del que nos ha platicado Juango, es amor? ¿Y si no, qué puede ser? Yo pienso...” No pude seguir escuchando porque Elvira, nuevamente al ataque, gritó desde su cuarto. —¡Ay, mi radio! ¡Ratero! Regresó, tomó el radiote y volvió a su habitación. Estaba medio desnuda y con un par de tubos en la cabeza. Fue cuando regresó la luz y nuevamente el aire acondicionado produjo su ruido ensordecedor. No me había levantado, trataba de tomar aire y me sobaba bajo las costillas. Miré hacia el rincón de Tuero. Se había ido. Estábamos, nada más, mi vergüenza y yo. Las siguientes horas fueron un monólogo constante, ya estuviera revoleándome en la cama, ya golpeando el aparato de aire acondicionado. Empecé diciéndome: “No entiendo, yo soy guapo, ella es fea, ¿por qué se negó a coger?” Y acabé diciéndome: “¿Vil yo? ¿Ratero yo? ¿Berengo yo? (¿qué quiso decir, a propósito, con ese insulto desconocido?) ¡Vil, maldita, berenga su chingada madre! ¡Que se vayan a la mierda todas las putas viejas!” Frase con la cual, en realidad, finalizaba mi depresión posdivorcio. |
