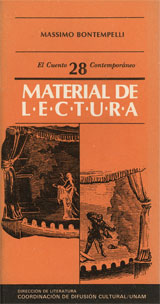 |
Massimo Bontempelli Selección y nota de Antonio Valadés |
|
Nota introductoria
Edmundo Valadés |
|
La calle Bellovesi
Una vez, mientras estaba en la plataforma de un tranvía de Milán, un individuo con barba gris, sombrero verde y aspecto de calabrés, fijó sobre mí sus blancos ojos de poseído y me dijo:
—Le pido perdón, señor… Nunca hubiera imaginado que con aquellos ojos pudiera pronunciar una frase tan cortés. Olvidé mi primera impresión, cercana al sobresalto. —Le pido perdón, señor, ¿podría usted decirme dónde se encuentra la calle Bellovesi? —No lo sé –le contesté, tan amablemente como pude–. Debo decirle que yo no soy milanés. —¡Ah! Ese ¡ah! no era uno de esos ¡ah! gorditos y bien alimentados, de obispo, que en la conversación cotidiana indican una conclusión completamente satisfactoria y que dejan a uno el espíritu sereno. Era un ¡ah! árido, lleno de sarcasmos. Los novelistas todavía no han encontrado la manera de distinguir esos ¡ah! de los otros por la ortografía. Escriben en ambos casos ¡ah!, así, por las buenas, lo mismo que en muchos otros casos intermediarios y colaterales. Es una enorme laguna de nuestro lenguaje. Sentía un malestar oscuro y seguía a la defensiva, mientras el tranvía continuaba su carrera a lo largo de las rectas avenidas y de las curvas calles de la ciudad. El hombre insistió, con tono amenazador: —¿Y si usted fuera de Milán? –me preguntó. —Si yo fuera de Milán –le contesté con lógica indudable– sería más probable, pero no cierto, que yo supiera dónde se encuentra la calle Bellovesi. La satisfacción íntima inspirada por la brillantez de mi contestación me llenó de seguridad, y durante un momento me creí liberado del sorprendente personaje, pues casi en seguida se dirigió al más próximo de sus vecinos de tranvía, un hombre común, con sombrero hongo y alfiler en la corbata. Con los mismos ojos y la misma voz le preguntó a él también: —Le pido perdón, señor… ¿es usted de Milán? —Sí –contestó el señor del sombrero hongo–. De lo más milanés que hay. ¡Del Verziere! —Entonces, si es usted milanés, ¿podrá decirme dónde está la calle Bellovesi? El hombre común se molestó: —¿Qué quiere usted decir? —Señor de Milán, ¿sabe usted quién fue Bellovesi? El otro lo miró, luego me miró a mí, después a todos los pasajeros a su alrededor, lanzó una ojeada a la calle que se deslizaba bajo nuestros ojos y, por fin, bruscamente, en un momento en que el tranvía frenó la marcha, bajó aprisa y se alejó sin mirar para atrás. El tranvía se paró. El amable energúmeno volvió a mi lado: —Pero usted, señor, que por lo menos no es de Milán, baje, por favor. ¡Baje conmigo! Ignoro qué fuerza me empujó a darle satisfacción. En un rincón de la calle, un policía de tránsito echaba un sueño, la cabeza baja. El amigo lo despertó: —Señor policía, ¿puede decirme dónde está la calle Bellovesi? Mitad dormido, mitad despierto, el otro murmuró: —Peliveso, Belifesi, no sé, no sé… —Mire usted en su guía, por lo menos… Con infinita dulzura, el exiliado napolitano sacó una libretita de la chaqueta y se puso a hojearla. —¿Cómo dice? ¿Pelurcsu? —No. Bellovesi, con B. —Belleza... Bellini... Bellotti... Ya estamos... Be-naco..., no. No está Billeveso, excelencia. Lo dejamos, pues ya no podía más. Yo seguía a mi compañero, agitado, con mucho interés, pero no sin dificultad. Vi que se precipitaba sobre un coche vacío y tranquilo que avanzaba hacia nosotros. Lo paramos, lo ocupamos. Una vez instalados, mi compañero le dijo al conductor, con aire parsimonioso: —Llévenos a la calle Bellovesi. Me quedé asombrado al ver que el conductor no decía nada. Ni siquiera se volvió hacia nosotros. Hizo restallar su látigo en el aire, le pegó con el pie al caballo y salimos hacia adelante. Y nosotros con él. Y el coche corrió, atravesando innumerables calles, plazas ilustres, cruceros muy peligrosos, siempre por en medio de esa multitud agitada que hace de Milán la ciudad de la vida intensa y de la vida de trabajo. Mi compañero se había envuelto en su silencio digno. Bajó sobre la frente el borde de su verde sombrero calabrés, y contemplaba con aire místico la puntera cuadrada de sus zapatones. Yo respetaba ese silencio y esa contemplación, y me interesaba en el paisaje que recorríamos. Las calles se hacían menos frecuentadas y las plazas menos ilustres. Las boticas y las casas iban tomando un aire de barriada. Penetramos en lo desconocido. Llegábamos a lo aborigen. De vez en cuando, movido por ignoro qué ocultas razones, en lugar de continuar todo derecho, el coche daba vuelta en una calle lateral. A las cantinas sucedieron las fondas. El coche se estremecía cada vez más, como si exprimiera una nostalgia sollozante por los lejanos empedrados. Después de tres o cuatro virajes imprevistos, la luz volvió a hacerse brillante, habían desaparecido las tiendas de vino y reaparecían los bares románticos. Volví a sentir las brisas familiares. Más tiendas y algunos grandes almacenes aparecieron ante nosotros. Poco a poco, al encontrar las calles y las plazas conocidas, recuperé mi espíritu. Algunos cruceros que atravesamos me recordaron que volvíamos a estar junto al corazón del inmenso cuerpo cuyos miembros más alejados ya habían sido explorados por nosotros. En aquel momento, sin razón aparente, el caballo se detuvo, la cabeza baja, y el coche se inmovilizó. El conductor se volvió hacia nosotros y nos dijo: —No entendí bien. ¿Qué calle dijo? —Calle Bellovesi. —Ahora veo. No existe esa calle, por lo menos en Milán. Mi prodigioso compañero me miró y dijo: —Yo sabía muy bien que no existe esa calle. —Pero entonces, ¿por qué la busca? —Pues precisamente porque no existe. El caballo, el conductor, el coche, el personaje, y yo, todos estábamos inmóviles y mudos. Miré para otro lado. Mi compañero me preguntó: —¿De dónde es usted, señor? Para estos casos siempre tengo a mi disposición una larga lista de ciudades. Tuve la brillante inspiración de contestar: —Soy de Roma. —¿Y sabe usted, señor, quiénes fueron Rómulo y Remo? Mi memoria, en cuestión de medio segundo, me llevó hasta la escuela de mi infancia, y pude recitar: —Rómulo y Remo, señor, fueron los fundadores de Roma, capital de Italia. —¿Y qué diría usted, señor, de un romano que no supiera quiénes fueron Rómulo y Remo? —Diría que es sordomudo. —¡Sordomudo! ¡Vaya, sea bendito por esa palabra! ¡Los milaneses –y alargó la mano para indicar la espalda del cochero, la cola del caballo, el empedrado, la casa de enfrente, la multitud que pasaba–, los milaneses son sordomudos! No saben quién fue Bellovesi. Bellovesi fue el Rómulo y Remo de Milán. Es el galo Bellovesus, señor, sobrino de un rey de los Biturigos, que casi seis siglos antes de Cristo franqueó los Alpes, acampó aquí y fundó Milán, capital moral de Italia. Y en Milán nadie, absolutamente nadie, lo sabe. Ni una calle en Milán, ni una plaza, o una avenida, o un bulevar, o monumento, callejuela, pórtico, arco, café, escuela o casa de citas siquiera, que consagre el nombre de Bellovesi. Bajemos, señor. ¿Quién paga el coche, usted o yo? —Páguelo usted —propuse. —Está bien. Pagó y se bajó del coche. Yo también bajé. Y antes de que pudiera despedirme de él, había desaparecido. |
|
Para la historia del teatro danés
…¡Ved al impío! y al grito repetido por la comparsa: ¡Muera!... y al correr iracundo sobre el escenario, sucedió que el público, colérico también, empezó a gritar en masa: ¡Muera, muera! y, como mil fieras, a rugir lanzándose enloquecido a arrancar los asientos, precipitándose en los palcos desde los que. como una ráfaga, se arrojó sobre el foro, invadiendo el escenario, y quiénes con cortaplumas, quiénes con cuchillos, quiénes con hojas gillette, las señoras con sus alfileres y los políticos con su revólver, cada cual con lo que encontraba a su alcance, ciegos de rabia –¡Oh, poder de la palabra artística!– hicieron escarmiento, a diestra y siniestra y en buena hora, de! primer actor, de la primera actriz, del galán y así sucesivamente de todos los miembros de la compañía que encontraban a su paso: el teatro se hallaba como desgarrado por una tempestad; del foro caía, sobre las lunetas, un torrente de sangre, y los pocos asistentes que por pereza, parálisis o estupefacción habían permanecido inmóviles, perecieron miserablemente anegados en aquella sangre. De este modo las cosas terminaron muy sencillamente, pues en aquella confusión y trastorno sucedió que algunos suecos (que, como es sabido, arden muy fácilmente), trasmitieron su fuego a los flecos de una butaca y se desarrolló un incendio; el teatro se quemó con el público y todo lo demás: de esta manera la cosa acabó por pasar inadvertida.
|
|
La vuelta al mundo
Una sola vez en la vida he firmado una letra de cambio. Yo era muy joven. La letra era pequeña: cien liras. Pero en aquel entonces, y en aquella edad, me parecía enorme. Y crecía; de día en día, a medida que se acercaba la fecha del vencimiento, iba en aumento la importancia de la suma y se acrecentaba el espanto en mi alma. Cuando faltaban cuatro días para la fecha fatal, caí en tal postración que por la noche hube de mandar a buscar al médico. El médico declaró que yo padecía una grave depresión del sistema nervioso y me recetó, para reponerme, que me fuese a dar la vuelta al mundo. El tren partía a la mañana siguiente, a las seis y seis. Arreglé inmediatamente la maleta, y con el alba, llegué a la estación a las cinco y treinta y cinco.
(El objeto de la presente narración no es otro que exponer brevemente las principales cosas que he visto o hecho –observaciones y aventuras– durante mi viaje. Pero a aquellos lectores mediocres que sientan la mezquinísima curiosidad por saber cómo acabó la cuestión de mi deuda de cien liras, les diré que, desde cada uno de los países por que pasé durante mi vuelta al mundo, escribí a mi acreedor presentándole mis excusas; de esta suerte, se encontró a la postre en posesión de una colección de sellos que vendió a un filatelista por treinta y siete mil liras, y me restituyó la letra de cambio). Al romper el alba me encontraba, pues, en la estación, la estación de Caldiero, que es un pueblecito enclavado entre Verona y Vicenza. Entré. Nos hallábamos al final del otoño, un otoño friolento y lamentable; el aire era gris, húmedo. Entré en la sala de espera. Observemos. Había una mesa, un banco, una silla y una estufa: la silla a un lado de la estufa, el banco al otro. Deposité la maleta sobre la mesa e instintivamente fui a sentarme en la silla, es decir, al lado de la estufa, pero la estufa estaba apagada. Tenía sueño, pero me esforcé en vencerlo: el pensamiento de la vuelta al mundo me inspiraba un gran respeto. Proponíame sacar de mi viaje enorme provecho en aventuras y observaciones. Por esto miré nuevamente en torno mío, con gran atención, en busca de algo observable. En la pared, frente a mí, estaba pegado un cartel en francés, todo él azul y luminoso, que representaba la playa de Ostende. Me pregunté por qué diantres los hoteleros de Ostende tuvieron la ocurrencia de enviar un reclamo a los ciudadanos de Caldiero. Luego continué observando. A veinte centímetros a la derecha del cartel, pero un poco más alto, casi junto al ángulo formado por las dos paredes, y precisamente sobre una cenefa de color que daba la vuelta a la estancia de muros enjalbegados, divisé un notable bulto negro colgante, al cual instantáneamente identifiqué, no sin experimentar algunos temblores, como el cuerpo de una araña, pésimo augurio en aquella hora. Probé a convencerme de que (dadas mis costumbres de aquellos tiempos) aquella hora era aún de la noche y no de la mañana: alguna vez (pero no en Caldiero), al volver a casa a las cinco, había dicho “buenas tardes” al portero de la fonda. En tal caso, el augurio hubiera sido bueno. Pero no acepté el sofisma. Propúseme mirar a otros lados a fin de no ver a la bestia. Me esforcé en creer que no la había visto. Quise continuar observando. Pero a mi alrededor ya no quedaba nada, nada, y mi mirada venía a posarse una y otra vez sobre la maldita araña. Entonces resolví desafiar el peligro y mirarla sin miedo. Desafiándola de esta suerte, me percaté de que no se movía. Deseé ardientemente que se moviera, pero la araña permanecía inmóvil. La cosa me pareció un problema enorme, y me disponía a acometerlo con el análisis, cuando oí un ruido inesperado procedente de la puerta. ¿Por qué se oía un ruido procedente de la puerta de la sala de espera de la estación de Caldiero? Porque la puerta se abría. La abría un hombre que entró. Observándolo, advertí que llevaba dos maletas, una en cada mano. Probablemente debió de abrir la puerta con el pie. Entró, muy envarado, y vino a depositar las maletas encima de la mesa. Después fue a cerrar la puerta, con las manos esta vez. Luego volvió junto a la mesa. Observé que el señor envarado había colocado las dos maletas un poco separadas de la mía, y muy arrimadas entre sí. Formaban un grupo compacto a la mía, sola como Horacio Cóclite. El señor envarado las tocó una vez más con leve mano, disponiéndolas de manera que quedaran paralelas al borde de la mesa. Luego volvió a apartarse un poco y echó una mirada –lo observé claramente– de desprecio a mi maleta. De momento pensé que la miraba de aquel modo porque estaba hecha de tela, mientras que las suyas eran de cartón cuero. No me hubiera desagradado hacerle observar que desde el punto de vista moral es mucho mejor estar hecho de tela verdadera que de cuero imitado. Pero después, al observar con más atención la inclinación de sus cejas durante el desprecio, comprendí que éste no se derivaba de la materia y forma de mi maleta, sino de su colocación en el espacio. Es decir, la mía había quedado simplemente echada, y la línea de sus esquinas no quedaba paralela a la del borde de la mesa, de suerte que ambas líneas se hubieran encontrado mucho antes de llegar al infinito. Por mis adentros sonreí ante este descubrimiento. Otras sorpresas –presentí– me reservaba el encuentro con aquel señor enverado, el cual, entre tanto, había proseguido su marcha en dirección al banco y lo había limpiado con algunas sacudidas del pañuelo. Luego se volvió, permaneció de pie todavía un momento, mirándome, y por último se sentó. Esto, quién sabe por qué razón, me hizo volver a pensar en mi araña. No quise comprobar en seguida si aún seguía allí. Me propuse alcanzarla con la mirada, no siguiendo el camino más breve (esto es, aquellos veinte centímetros a la derecha), sino el opuesto, a lo largo de la cenefa de color que daba la vuelta a las cuatro paredes. (Cuantos hayan viajado mucho y esperado muchos trenes en pequeñas estaciones al alba, comprenden estas cosas. Quien no haya viajado, hará mejor no leyéndome nunca). Mi mirada había recorrido apenas una cuarta parte del camino –y yo estaba, en consecuencia, con el cuello torcido a la izquierda y ligeramente levantado, como una marioneta mal colgada– cuando el señor envarado me habló. En aquel momento yo no le veía, pero al oír su voz comprendí seguidamente que era él. No porque no hubiese nadie más en la estancia; esto no tiene importancia alguna. Hubiera comprendido que aquélla era su voz incluso en medio de una muchedumbre. Era una voz envarada, una voz de cartón cuero. Había dicho: —¡Señor! Para él, el señor era yo. En consecuencia, me volví al instante y contesté: —Diga. —¿Por qué es usted el que ocupa el único asiento contiguo a la estufa? —Porque espero el tren de las seis y seis. —No veo qué tiene que ver una cosa con otra. En todo caso, yo también espero el tren de las seis y seis. —Yo he llegado el primero. —Razón de más para cederme el puesto. El derecho es alterno. —Perfectamente –repuse–; yo estoy dispuesto a cederle la silla, tanto más cuanto que no me interesa conservarla por una razón que me guardaré de confiarle. Pero en el terreno puramente teórico, y para norma mía en previsión de posibles futuros incidentes, dígame usted cómo se hubiese resuelto la cuestión si hubiéramos llegado juntos. Durante un momento se quedó pensativo con las cejas arqueadas. Me recordaba el retrato del ex senescal Raymundo Lulio, que yo había visto quién sabe dónde. Por último habló: —Ya lo tengo. En el caso que usted dice, el derecho es del que se dispone a ir más lejos. Sonreí alegremente para mis adentros ante la idea de ser yo invencible en este punto. El declaró: —Yo voy a Vicenza. —¡Yo doy la vuelta al mundo! El derecho me corresponde. —Un momento –dijo–. Estamos en Caldiero. Usted da la vuelta al mundo. Por consiguiente, su punto de llegada es Caldiero. Mi punto de llegada es Vicenza. Me parece, querido señor, que Caldiero está más cerca que Vicenza. Yo me quedé fascinado. —¡Oh, espíritu fraternal! –exclamé, abriendo los brazos–. ¡La silla es de usted! Oh, un momento… Me interrumpí de esta suerte porque, de improviso, había pensado de nuevo en la araña. A fin de asegurarme de su posición exacta, me parecía más acertado mirarla desde la misma posición de antes. Y mientras el hombre, puesto ya de pie, aguardaba, yo continuaba sentado, mirando. La araña estaba allí todavía, y seguía estando inmóvil. En mi rostro debió de pintarse una palidez de angustia, porque el viajero murmuró: —¿Qué tiene? —Nada. Acaso está muerta. —¿Quién? Ya no le escuchaba. Me convencí de que la araña estaba muerta. Y me preguntaba si una araña muerta, vista por la madrugada, trae la misma desgracia que una araña viva. Un hombre muerto ya no es un hombre, pero el hombre fue hecho a semejanza de Dios, mientras que la araña no. Resolví preguntarlo a aquel hombre envarado y razonador. Le anuncié: —Cambiemos de sitio. Luego quiero hacerle una pregunta. Anduvimos, él hacia la silla, y yo hacia el banco, rozándonos al pasar. Yo alcancé mi meta antes que él la suya, y tomé asiento. Le vi llegar a la silla y tomar igualmente asiento. Luego puso cautamente la mano sobre la estufa. —¡Maldición! —bramó—. Está fría. —Ya lo sé. —¿Y por qué no me lo ha dicho? –dijo, resoplando rabiosamente, como disponiéndose a estallar. —No hablemos de esto -repuse. Entre tanto, yo le veía palidecer espantosamente. —¡Malvado! –remugó con voz estrangulada–. Y de pronto se acurrucó en la silla, y balbuceó dolorosamente: —Malvado—, se retorció de cabeza a pies y cayó muerto. Le miré de cerca: estaba muerto, como la araña. En aquel momento, el tren de las seis y seis entraba con gran estrépito en la estación de Caldiero. Cogí la maleta y salí, abandonando ambos cadáveres a su destino. Tomé el tren y, una vez en Venecia, tomé un vapor. Por el Adriático, el Mediterráneo, el mar Rojo, las Indias, el Japón y el Pacífico –deteniéndome aquí y allá– llegué a San Francisco, desde donde, por tierra, recorrí los Estados Unidos hasta Nueva York; después, por el Atlántico y Gibraltar (donde por una libra esterlina compré un magnífico pijama de seda gris), y por la costa de España y el Tirreno, fui a parar a Genova; de allí, en menos de una hora, un tren me llevó a Verona; luego un tranvía de vapor me condujo hasta Caldiero. (El cadáver de la araña seguía allí). No me sucedió nada memorable, durante mi vuelta al mundo, salvo las cosas que he contado. |
|
Joven alma crédula
|
|
Las llaves
1
4
5
Torturado por estos pensamientos, caí en una depresión profunda. Contemplé a Florestán, invadido por un loco terror ante mi aspecto; le miré con la angustiosa resignación con que se contempla lo irremediable, sin posibilidad de arrepentimiento ni de remordimiento. ¡Comenzaba a darme cuenta, me daba claramente cuenta de que yo jamás había visto ni conocido a Bartoletti!
|
|
África
Un día u otro habré de volver a recogerlos.
|
|
Sobre una locomotora
No tenía la más remota idea sobre la naturaleza de aquel hombre.
En esto, hacia el lado derecho oía despuntar y como exprimirse fuera del silencio un rumor; sospeché que existía desde hacía ya tiempo, pero que no lo había advertido: sonido impreciso, pero continuo, que seguro no se dejaría atrapar; débil, implacable, casi un susurro o un murmullo, como un correr paralelo, correr de ruedas, que probablemente crecía. De repente, encontré de nuevo voz y movimiento, y agarrando un brazo al maquinista, clamé: El maquinista brincó fuera. Debido a que bajo el gran techo las luces eran confusas y se mezclaban con zonas de tinieblas, no comprendí donde estábamos; además, me sentía anonadado. Él me invitó: |
|
La iniquidad
Y nació en él una inmutable y furiosa envidia contra los afortunados que pueden suicidarse, es decir, contra los ricos. Volvió entonces a aquella casa donde le habían enseñando a leer, se hizo inscribir entre los anarquistas y juró que, llegada la ocasión, mataría a algunos de los afortunados de la tierra.
|
