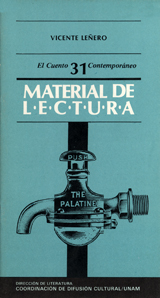|
Raphael, amor mío*
Querido Diario:
Hoy es el día más feliz de mi vida, hoy se ha cumplido mi más grande sueño, hoy he tenido la suerte (¡y que se muera de envidia todo el mundo!) de conocer en persona a mi amor. Lo vi muy de cerca, a milímetros de distancia, y casi alcancé a tocarlo. Faltó un pelito para que mi mano rozara la suya blanca, gordezuela, cuyos dedos ligeramente chatos pero adorables prometen mil caricias cuando trazan los ademanes con que mi amor dibuja sus canciones. Desde el día de mi primera comunión (que también para mi amor, según declaró una vez, es su día de más grato recuerdo) no me había sentido tan impresionada. Se me enchina el cuerpo de la emoción al revivir el instante en que sus ojos color negro divino se encajaron en los míos durante una fugacísima mirada que llenó de campanitas la Alameda. Mi amor me miró, ¡me miró, querido Diario!, y ahora ya nada, nada, pero nada tiene la menor importancia. Toño puede darme calabazas con la Biblis. Queta puede quedarse con el vestido azul, Margarita puede echarme toneladas de lodo, que a mí ya nada me va ni me viene: conocí personalmente a mi amor y soy la mujer más feliz de la tierra.
Fue un día de mucho trajín. Desde las siete de la mañana (Diosito es muy comprensivo y me perdonará por no haber ido a misa) Lola y yo nos plantamos en la Alameda. Qué le hace el sol, qué le hacen los apretujones y las majaderías de los léperos que andaban por allí buscando lo que siempre van a buscar en los amontonamientos. Lola y yo estábamos dispuestas a cualquier sacrificio con tal de ver de cerca a mi amor. Bueno, Lola no tanto porque a ella le sigue chiflando Quique Guzmán. ¡Imagínate!, a estas alturas todavía se desmaya por Quique Guzmán. ¿Verdad que es absurdo? ¡Absurdísimo!, y no sólo porque Quique se casó con esa güera chocante que podía ser su mami, sino porque quién se atreve a comparar a Quique con mi amor. Ni Quique, ni César, ni Alberto Vázquez (ni modo, Beto, ya no me importas) tienen un tantito así de la gracia y de la voz y del talento que mi amor reparte a tutiplén. Él sí que es artista y galán al mismo tiempo. Él no se hace del rogar como los Beatles que ay chus, no quieren venir a México por andar fume y fume mariguana. Él es cariñoso, simpático y chulo, chulísimo. Mide 1.74 (seis centímetros más que Toño), pesa 61 kilos (lo mismo que Toño, pero qué diferencia) y tiene el pelo castaño claro, largo sin exageraciones, medio pachoncito de arriba y juvenilmente desordenado.
Sí, yo lo sé todo sobre mi amor. Me sé de memoria su biografía (gasto íntegro mi domingo en comprar sus discos y cuanta revista o periódico publica algo de él) y conozco sus datos íntimos mejor que cualquiera de mis dizque rivales, tipas babosas y desabridas que ni siquiera saben cómo se apellida en la vida real y dónde nació. Se apellida Martos y nació en Linares, Andalucía, el cinco de mayo de 1945 (¡es Tauro!). Según confiesa él mismo, su carácter es alegre, con reservas; su mayor afición, el teatro, y su defecto, la vanidad (¡divino!). Su lugar favorito de recreo es la Costa Azul (creo que eso está en Francia) aunque a veces pasa largas temporadas en su finca de Málaga nadando en una alberca preciosa o montando a caballo. Tiene otra casa en Madrid, donde vive con su familia. Su fruta preferida es el plátano, su número de buena suerte es el 13, su color el negro, y su platillo predilecto son los huevos fritos con papas.
A ver, que me digan quién de sus admiradoras lo conoce tanto como yo. Que hagan un concurso y a ver quién gana, habladoras. Y todavía sé más. Sé que tiene un tic: tocarse la nariz con el dedo gordo de la mano derecha; sé que antes de salir al público pide que lo dejen un rato a solas, completamente a solas, para dominar los nervios y para rezar. Es muy buen católico y nada supersticioso. Le encantan las novelas de Julio Verne y adora las poesías de Bécquer (yo me sé una: “volverán las oscuras golondrinas…”). Considera que el mejor cantante es Charles Aznavour, pero yo ya oí un disco de ese señor y francamente mi amor es mil veces más cantante y más todo que él y que cualquiera. ¿Le sigo?
Entre los personajes históricos admira al Cid (ese guerrero que interpretó Charlton Heston en el cinemascope) y entre los personajes de leyenda a Don Quijote (que yo sepa, no lo han hecho película todavía). De los actores mexicanos siente un profundo cariño por Cantinflas y por María Félix Su gran hobby es coleccionar banderines de todas las ciudades donde se presenta. Su marca preferida de carros es la Mercedes sport. No bebe, pero le gusta la cerveza, con moderación.
¿Más?
Su representante se llama Francisco Gordillo. Su compositor exclusivo (el que le escribe casi todas las canciones), Manuel Alejandro. Su fotógrafo personal es Mike y su secretaria, Dominique. No, no hay absolutamente nada entre Dominique y mi amor, de eso estoy segura, como también estoy segura de que mi amor no habla en serio cuando dice que su tipo de mujer ideal es María Schell. Lo dice únicamente para que los periodistas no lo sigan molestando. Eso salta a la vista.
En fin, el caso es que hoy en la mañana Lola me acompañó a la Alameda para oír cantar en persona a mi amor. Y lo oí. Y casi alcancé a tocarlo gracias a que estábamos en un lugar buenísimo, casi hasta adelante. Buenísimo, pero incomodísimo y muy peligroso. Entre empujones y manoseos la oleada de gente vulgar nos traía de un lado para otro. A Lola le rompieron las medias (también qué puntada la suya, ¡llevar medias a la Alameda!) y a mí me mancharon de jícama o de no sé qué la minifalda nuevecita. Virgen santa qué tumulto, qué de gritos, qué de alaridos y qué de aventones cuando por fin, de pronto, racataplán, ¡Dios lo bendiga!, llegó mi amor en una camioneta blindada. Llegó repartiendo abrazos a distancia y poniendo esos ojos de borrego a medio morir (¡soñados!) con que siempre agradece la entrega total de su público. ¡Qué divino mi amor allí, de bulto, todo él enterito, real, de carne y hueso! Todo él para quererlo, para comerte a mordidas, amor mío, amor, amor de toda la vida.
Sólo pudo cantar cuatro canciones (¡con qué estilo!, ¡con qué sentimiento!) porque los léperos no dejaban de empujar y de empujar desobedeciendo a los organizadores, y porque había pelafustanes necios en subir hasta el estrado. Era un alboroto increíble. Yo estuve en un tris de desmayarme, pero no de la emoción sino a consecuencia del solazo y de los apachurrones. O a lo mejor sí, a lo mejor sí fue de la emoción porque en ese momento, me acuerdo muy bien, fue cuando nuestras miradas se cruzaron durante un segundo infinito. Y ya no supe qué pasó. Oí campanitas, canarios, himnos angelicales y después nada. Cuando sentí que Lola me jaloneaba y me daba cachetaditas diciendo ¿qué te pasa?, ¿qué te pasa?, mi amor ya no estaba allí. Se había ido abandonándome entre aquella multitud hambrienta de su voz. Se había ido para siempre, lejos de mí, muy lejos, camino de la fama que ha conquistado con su personalidad avasalladora (así dijeron en Radio Centro).
Pero yo no me quedé triste. ¿Por qué iba a sentirme triste después de haberlo visto en persona, después de haberlo tenido tan cerca, tan cerquísima? Todo lo contrario, me sentí y me siento inmensamente dichosa.
Feliz regresé de la Alameda sin dejar de hablar de mi amor con frases que a Lola (viéndolo bien es una envidiosa de primera) le parecían exageradas. Ay tú, ya chole, me decía la muy tonta. Al llegar a casa me encontré a Toño. Estaba hecho una chinampina porque lo dejé plantado. Se me había olvidado que quedé de ir con él en su fiat a las pirámides y me lo reclamaba a gritos, frente a mi papi y a mi mami. Perdóname Toño, le dije. Quise explicarle con mucha calma las poderosas razones de mi olvido (a las pirámides se puede ir cualquier domingo, pero a ver en persona a mi amor sólo se podía esta mañana), y en lugar de entenderlas como las hubiera entendido el hombre menos razonable, se enfureció más y ciego de celos me gritó: Aja, conque en lugar de ir conmigo preferiste ir a verle la cara a ese... (y aquí pronunció una palabra horrible horrible que ni siquiera me atrevo a escribir) ¡Toño, por favor!, exclamé asustada. Sí, sí, respondió él, preferiste a ese... (y volvió a pronunciar la palabra espantosísima). Entonces la que me enojé fui yo, y lo corrí de la casa, y lo llamé majadero, y le dije que no quería volver a verlo nunca.
Y es cierto, querido Diario, no quiero ver más a Toño. Qué bueno que las cosas resultaron así. Mejor que mejor. Ahora soy completamente libre para entregarme por entero, para querer con toda mi alma y con todas mis fuerzas a mi amor.
Martes
Querido Diario:
Toño vino a pedirme disculpas por su majadera conducta del domingo. Para demostrar su arrepentimiento me trajo a regalar un disco de mi amor (el único que me faltaba) y dos revistas (una atrasada, que también me faltaba, y otra que había salido hoy mismo) en las que mi amor hace importantísimas declaraciones. Recorté la portada a colores de una de ellas y luego luego la pegué en la pared de mi cuarto, donde antes estaba una de Carlos Lico. Toño se ofreció a ayudarme, y aunque le costó mucho trabajo disimular el coraje que sentía de ver todo mi cuarto tapizado con fotos de mi amor, no se atrevió a decir nanay. Si se atreve, lo corro de mi casa otra vez, ¡palabra! Pero se quedó en silencio, apachurrado y dócil como un gatito. Tan mono se portó Toño que hasta me leyó en voz alta la entrevista que le hicieron a mi amor. ¡Qué declaraciones! Copié algunas en mi álbum (el mismo Toño me las dictó):
“Soy un chico normal, común y corriente, simpático a veces y antipático en algunas ocasiones. Antipático cuando estoy nervioso, de mal humor. Y estoy de mal humor cuando no duermo, y cuando no duermo me pongo mal. Entonces empiezo a contar: one, two, three, four... y me calmo.”
Y ésta, formidable, que lo pinta de cuerpo entero: “Soy un cristal. Nada oculto. Soy transparente. Nada puedo ocultar. Trato de ser sencillo, soy feliz y me gusta la soledad.”
Y ésta otra que dejó boquiabierto a Toño: “Cuando salgo a la pista me pongo nervioso, muy nervioso. Creo que el artista que no se pone nervioso o que no le importa cuál vaya a ser la reacción de su público, no es artista, es un irresponsable.”
Toño tuvo que admitir que mi amor es fantástico, y para convencerlo de una vez por todas que sí, que en verdad lo es, le pedí que también me dictara las declaraciones publicadas en la revista atrasada:
“El triunfo no me envanece. Me considero un muchacho cualquiera, al menos sicológicamente hablando, y sólo espero seguir contando con la confianza y el apoyo de quienes me escuchan... ¿Que si tengo manías? ¡A montones! Duermo en completa oscuridad, casi siempre de día, y cerrado bajo siete llaves. Quien como yo trabaja generalmente de noche, odia dos cosas: el ruido y la luz... ¿El dinero? No me preocupa en absoluto... ¿Que si me parezco a algún cantante en particular? ¡No hombre!, mal o bien, uno debe parecerse solamente a su imagen reflejada en el espejo... No me preocupo del que dirán, pues a final de cuentas lo que vale es la reacción del público cuando termino de cantar... ¿Sobre el amor? Caramba, pues no se trata de buscarlo sino de recibirlo con los brazos abiertos cuando llegue. El artista tiene menos tiempo de pensar en ello —su carrera lo absorbe— pero igualmente es susceptible de enamorarse con mayor prontitud. De una guapa mujer, no hay quien se escape.”
Divino, divino, divino. En una palabra: divino.
Cuando terminamos de copiar las declaraciones de mi amor en el álbum, ya era bien tarde. Toño daba unos bostezos tremendos. Le pregunté: ¿Ahora sí ya te convenciste de que no sólo es un gran artista sino un chico maravilloso?... Te quiero, contestó Toño como si no me hubiera oído. Y aunque me dio coraje que no me pusiera atención, me aguanté. Le dije: Ya vete, ¿no?; a mi mami no le gusta que te quedes tan tarde.
En la puerta de la sala volvió a pedirme perdón por su majadería del domingo. Para que te perdone una cosa de ésas necesitas hacer méritos, le dije. Te traje revistas y el disco, me dijo. Pero eso no tiene chiste, le dije. ¿Entonces qué más quieres?... Me quedé pensando un rato y le contesté: Por ejemplo, podías invitarme a El Patio para verlo otra vez en persona.
Se lo dije nada más para ver qué cara ponía, para darle una lección. Yo sé que Toño no tiene dinero para ir a un lugar así, a donde sólo van gentes muy popis. Puso una cara de susto que me dio risa y se fue, todo apachurradísimo. Entonces corrí a mi cuarto, me metí en la cama y me puse a escribir esto.
Ahora a dormir, a soñar con mi amor.
Viernes
Querido Diario:
Hoy vino a comer a casa tío Pepe y estuvo hablando de lo que habla todo el mundo, de lo que todo México platica, del único tema que a mí me interesa: estuvo hablando de mi amor. ¡Ah qué inteligente es tío Pepe! Cómo sabe decir las cosas y poner en ridículo a gentes como mi papi y como Toño que por necios, sólo por necios, no quieren reconocer la personalidad avasalladora y el talento extraordinario de mi amor. Lástima que Toño no estaba aquí. Me hubiera encantado que oyera a tío Pepe hablar de que mi amor ha revolucionado (como el Cordobés en los toros, dijo tío Pepe, tan taurófilo como siempre) el arte de la canción moderna. ¡Y eso se lo debemos al generalísimo Franco!, gritó levantando su vaso de cerveza. Sin el gobierno de Franco no surgirían estos artistazos. Nadie lo puede poner en duda. Además de ser dueño de una voz espléndida, potentísima, ese muchacho tiene una sensibilidad increíble para entregarse de lleno a lo que canta. Cree en sus canciones. Las vive. No se limita a seguir una melodía y a repetir una letra aprendida de memoria, no simula estar sufriendo o gozando, sino que en verdad sufre o goza lo que canta. Y lo comunica al público: ¡ahí está su gran chiste! Lo comunica íntegramente, saturando todos los sentidos de su auditorio con esa voz privilegiada, y con el gesto. ¡Hay que ver y entender y dejarse llevar por los gestos de ese muchacho!, gritó tío Pepe levantando de nuevo el vaso de cerveza. Son un prodigio de expresión. Todo su cuerpo participa en cada una de sus canciones. Los ademanes fluyen, o tal vez la anteceden, tal vez el secreto está en que los ademanes se valen de la canción para obligarla a someterse al gesto histriónico, que es en este muchacho algo fundamental. Esas manos que se crispan o se abren y se multiplican; esos brazos que se tensan, que se encogen, que reptan por el cuerpo como serpientes hechizadas; esas muecas que transforman su rostro en mil rostros que no desfiguran el único rostro del muchacho; cálido cuando quiere ser cálido, tierno cuando quiere ser tierno, dolorido, suplicante, seductor siempre: el rostro de un amante para las jóvenes, de un hijo para las madres, de un amigo, de un hermano, del otro yo para los hombres de todas las edades. El público quería un dios y ya lo tiene: es este muchacho inverosímil. Que nadie se sorprenda del alboroto que está causan...
Párale, párale, todavía no lo canonices, interrumpió mi papi que siempre es así, ¡carambas!, le gusta llevar la contraria aunque esté oyendo una verdad del tamaño del mundo. Y por culpa de mi papi, ¡tenía que ser!, tío Pepe ya no siguió hablando de mi amor.
Bueno, para mí nada de eso resultaba nuevo. Hasta se quedó corto. Lo que sí me gustó mucho (y me pasé la tarde repitiendo y acariciando las palabras) fue aquella frase: “un amante para las jóvenes”. Mmmm.
¡Viva tío Pepe!
Sábado
Querido Diario:
Hoy tengo muchas cosas que contarte aunque me estoy muriendo de sueño. Sucedió algo importantísimo, supercalifragilístico. Aún no puedo creerlo y me pellizco y me pellizco para tener la seguridad de que he estado despierta. ¡Hoy volví a ver en persona a mi amor, querido Diario, y lo oí cantar no una ni tres ni cuatro canciones como en la Alameda, sino veinte, treinta, mil! ¡Fui a verlo en su show de El Patio! ¡Ah, qué experiencia maravillosa! ¡No existen palabras para contarlo! ¡Juro que no existen!
Toño me dio la gran sorpresa. Muy de mañanita habló para decirme que había reservado una mesa en El Patio, que pidiera permiso a mis papas y que estuviera lista porque iba a pasar a recogerme muy temprano. Al principio creí que era una de sus vaciladas y casi le cuelgo el teléfono de sopetón, ¡pero era vedad! ¿Cómo le hiciste?, le pregunté extrañadísima. No quiso decírmelo sino hasta después. Resulta que un pariente suyo que trabaja en una agencia de viajes o no sé dónde, le consiguió la reservación, aunque a precio de reventa, muy cara. ¡Pero qué importa el dinero, le dije a Toño, cuando sirve para ir a ver a un artistazo como mi amor! Él vale eso y mucho más.
También mi mami se emocionó muchísimo al saber la noticia, y quiso que invitáramos a tío Pepe, a tía Rosa y a la antipática de Margarita. Me cayó en el hígado lo de Margarita, pero le dije que estaba bien porque ante una oportunidad así no era para que me pusiera mis moños. Las tres fuimos al salón (quedamos elegantísimas) y tío Pepe llegó echando tiros, como si fuera a una boda. Parece que a Toño no le gustó mucho que fuera tanta gente, pero no dijo nanay. Tampoco mi papi protestó. Iba a alegar algo sobre el despilfarro de dinero y esas cosas (su tema favorito), pero al saber que Toño era el que invitaba se quedó muy tranquilo a ver en la tele su cine de medianoche. ¡Y ahí vamos! ¡Qué de gente, Dios mío! ¡Qué trabajos para entrar y eso que casi llegamos a barrer! El lugar es precioso: lleno de arcos y columnas y molduras y adornos dorados por todas partes. Se parece un poquito al cine Alameda y al Real Cinema, pero más lujoso todavía: como la iglesia de Santa Rosa de Lima. Lujosísimo, en fin. Y la gente, ¡válgame la Virgen!, la mejor sociedad de México: pieles, brillantes, mujeres elegantísimas. El servicio regularzón. Sude y sude, los meseros no se daban abasto y tío Pepe tenía que llamarlos casi a gritos para que trajeran su otra y su otra botella de whisky. Ay caray, cómo bebe y cómo nos hizo beber tío Pepe... pero a él no se le sube nadita. Lo que sí resultó una lástima fue la mesa que consiguió Toño, estaba en el segundo piso y no se veía bien. Tía Rosa y Margarita se lo estuvieron echando en cara toda la noche.
Todo eso resultó al fin de cuentas secundario. Lo importante fue mi amor. ¡La locura, el delirio, el fin del mundo! Cuando él apareció, el cabaret se venía abajo; todos los que estábamos en el segundo piso nos fuimos sobre el barandal, gritando de pura emoción. A Margarita la apachurraron horrible y a mi mami le arrancaron el postizo... Ay, cómo aplaudí y lloré y grité en cada una de sus canciones. Mi amor estaba hecho un fenómeno. La gente le arrojaba pieles, servilletas, flores, y yo hubiera querido arrojarme desde arriba hasta sus brazos porque ya no encontraba otra forma de aplaudirle y de gritarle mi vida, mi vida, mi vida; eres un monstruo, eres el rey, eres el único. Todavía me duelen las manos de los aplausos y la garganta de los gritos. Todavía me brinca el corazón y todavía lo veo allí (como si se hubiera retratado para siempre en mi alma y en mis ojos) entregado a su arte... ¡Cuando se puso los claveles sobre sus orejas y entre su pelo divino!, ¡cuando lloraba cantando La llorona!, ¡cuando agradecía los aplausos abrazándonos a todos y yo sintiendo que me abrazaba a mí! No quería que se terminara nunca. Ya ni me importó la cena, ni le importó tampoco a mi mami que medio alocada por el whisky le gritaba: ¡hijo mío!, ¡mi chiquilín!, ¡mi rorro! Y tía Rosa le gritaba ¡mi rey!, y Margarita daba aullidos como si tuviera un cólico, y tío Pepe (muy entrado con una botella de coñac Martell) repetía sin descanso: yo lo he dicho siempre, es un fenómeno, es un fenómeno. El menos emocionado era Toño. Sólo abría la boca para preguntarme: ¿estás contenta? ¡Qué pregunta más tonta!, ¿no es cierto? Claro que estaba contenta; no contenta, sino feliz, ¡en la mismísima gloria!
Pero ni modo, se acabó la función y nos fuimos. Antes de despedirme de Toño (a quien mi mami y tío Pepe le dieron miles y millones de gracias) le pregunté como cuánto había gastado en total. Me daba mucha curiosidad saberlo porque tío Pepe había estado pidiendo mucho whisky y mucho coñac, y porque a la hora que Toño pagó lo vi sacar billetes de a mil. Bueno, con todo y la reservación fueron como cuatro mil pesos, me dijo Toño. ¡Híjole!, ¿cuatro mil pesos? Más o menos, dijo Toño. Oye, pero eso es muchísimo dinero, de dónde lo sacaste. No te preocupes, mi primo me prestó. ¿Pero cómo le vas a pagar? Vendí el fiat, me dijo. Oye, pero... Sí, mañana lo entrego. Así que vendiste el fiat, murmuré todavía desconcertadísima. ¡Qué importa!, exclamó Toño, ya era una carcacha inservible.
No pudimos seguir hablando porque él todavía tenía que ir a llevar a tío Pepe, a tía Rosa y a Margarita, y porque mi mami se estaba muriendo de sueño. Me despedí dándole una vez más las gracias (cuatro mil pesos de gracias) y subí a mi cuarto.
Y aquí estoy. Feliz de haber visto a mi amor nuevamente, aunque un poco preocupada (ahora que lo pienso, ahora que lo escribo) por el gastazo que tuvo que hacer Toño. ¡Vendió su fiat!... Bueno, después de todo sí es cierto: ya era una carcacha inservible.
Miércoles
Querido Diario:
Anoche tuve un sueño maravilloso. Soñé que mi amor me traía serenata al pie de mi ventana. Claro que en el sueño no vivíamos en un departamento interior, sino en una casa muy bonita de Las Lomas, con balcones a la calle y toda la cosa. Yo estaba durmiendo y de pronto escuchaba su voz y me asomaba a la ventana (con una bata transparente, como la de la Bibis) y lo veía a él, allí sólito, sin orquesta. Mi amor me pedía a señas que no hiciera ruido para que no lo fueran a descubrir los vecinos, y se ponía a cantar mis canciones preferidas (Yo soy aquél, Desde aquel día, Estuve enamorado, Te quiero mucho...) Entonces, quién sabe de dónde, aparecía Toño acompañado de cuatro tipos ponchadísimos que se lanzaban contra mi amor. Mi amor se quitaba el saco y púmbatelas, les daba de cates y los descontaba, mientras el muy cobarde de Toño echaba a correr. Mi amor lo dejaba huir y continuaba cantando. Al terminar, venía hasta la ventana para decirme que yo era su amor secreto, que no se lo dijera a nadie, que cuando terminara de triunfar en todo el mundo vendría por mí. Cuando íbamos a besarnos, desperté.
Durante el día estuve piense y piense en el sueño; se me quitó el hambre y me sentí muy desguansada. A mediodía me habló Toño para invitarme a salir, pero como ya no tiene coche me dio flojera y le puse un pretexto tonto. Preferí quedarme encerrada en el cuarto oyendo los discos de mi amor.
Jueves
Querido Diario:
Hoy invité a Toño a la casa para que viéramos juntos el programa de mi amor que pasaron por la tele. Fue un programa divino, como todo lo suyo, que también vieron mi papi y mi mami. Precisamente ahí estuvo lo malo del asunto. Como siempre, mi papi se puso a criticar sin razón alguna a mi amor, y como mi mami no estaba de acuerdo (ni que fuera tonta) empezó a discutir con él. Por más que yo les decía que se callaran, no hacían caso, seguían discute y discute hasta que acabaron peladísimos. Se dijeron cosas horribles delante de Toño, pero gracias a que Toño estaba tan embebido como yo en el programa, no se dio muy bien cuenta del pleito. No tenía ojos ni oídos más que para la pantalla. Ni siquiera parpadeó cuando mi papi estrelló un cenicero contra la pared y salió de la casa diciendo palabrotas, ni cuando mi mami lo llamó imbécil y se metió a su cuarto dando un portazo terrible.
Qué lata. Pero a pesar de que no disfruté a gusto la actuación de mi amor, su programa fue sensacional. Estuvo como siempre: increíble, único, adorado. Y yo me preguntaba tristeando: cómo dejar de quererlo así como lo quiero, cómo dejar de pensar en él a todas horas, cómo dominar las lágrimas que me salen a los ojos al saber que mi amor se va de México; se fue ya y tardará mucho en volver, mucho, mucho...
Para consolarme (porque no pude evitarlo: me eché a llorar a lágrima tendida apenas terminó el programa) Toño me dijo que había leído que mi amor regresaría a México en cosa de dos o tres meses a cumplir nuevos contratos. Pero dos o tres meses son una eternidad, le dije a Toño. Y él dijo que no era cierto, que se pasan muy rápido, que no lo tomara a lo trágico. Estuvo diciendo cosas así durante cerca de media hora, sin darse cuenta de que sus palabras resultaban completamente inútiles para aliviar un dolor que se me encaja en el alma. Al fin se fue, cabizbajo y sin cenar (quién iba a tener humor para ponerse a preparar algo en esos momentos). Yo estaba desconsoladísima. No tenía ganas de hablar con nadie, mucho menos con Toño que es muy buena gente, sí, pero que no comprende las penas del corazón. Pobre Toño, lo que pasa es que él nunca ha estado enamorado.
* Claudia, junio de 1968.
|