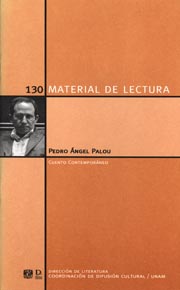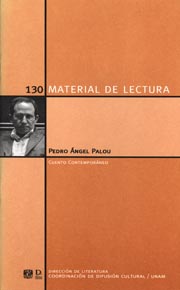|
Retrato de pareja sin paisaje
I.
Eran hermosos. Lo supieron siempre: los demás se encargaron de recordárselos desde pequeños. Todos los días, los adultos le reiteraban a cada uno su hermosura, ya fuese con palabras o con el embeleso de la contemplación extática. Lo mismo sus propias familias que los desconocidos en la calle.
Un día, durante un viaje, ella escuchó una frase que convirtió en su divisa:
—A quienes somos bellos se nos permite todo —le sopló al oído una vieja cantante retirada en una estación de esquí que su familia frecuentaba. Al final de la adolescencia buscaba la calma de su habitación y el bálsamo de la soledad y el silencio.
Y es que el deporte era la única actividad importante de ambos: ser sanos además de hermosos. Él también jugaba tenis con cierta soltura desde muy temprana edad, y aunque no necesitaba filosofía alguna para existir (el espejo le devolvía cada mañana la dosis exacta del aplomo que sólo reciben quienes siempre son admirados), se descubría, sin embargo, cada vez menos a gusto en compañía de la gente, como si la fealdad de los otros lo condenara a verse a sí mismo.
Por eso, cuando la conoció, lo primero fue un asombro absoluto: ¿cómo era posible que existiera alguien así, perfecta? Si le hubiesen pedido la definición exacta de la hermosura sólo hubiese necesitado pronunciar su nombre:
—Julia —le dijo ella extendiéndole una mano delgada, toda su piel, una cáscara de durazno idealmente bronceada.
—Bruno —los músculos tensos de la suya apretando tan sólo un poco.
Los ojos de ella. Los de él. Un hechizo de miradas. Ella se decía, muy adentro, al fin te encontré en contradicción con la creencia popular que afirma que las mujeres bellas los prefieren feos para lucir aún más hermosas. Julia pensaba, en cambio, en el consuelo de despertarse y contemplar, lánguido y dormido a alguien más hermoso que ella. ¡Qué alivio!, seguía su mente mientras recogía su raqueta y sus pelotas y le daba su teléfono y le decía que sí, que por supuesto podría llamarla.
Los uniformes blancos de tenis de ambos, diminutos y precisos. La falda de ella, una sonrisa encima de los muslos. El polo de él suavizando apenas los bíceps de los que sobresale una vena.
Él la ve alejarse. Ella voltea, todo su ser, esos dientes que lo invitan a seguirla.
II.
Seis meses duró el cortejo. Aunque la palabra no puede ser más imprecisa. No había necesidad alguna de perseguirse: la belleza de ambos los había reunido en un abrazo intemporal, como si se conocieran de siempre. Una belleza al cuadrado que para muchos era ya intolerable. ¿Cómo se puede, por ejemplo, compartir un restaurante y no odiarlos? Lo que en singular es admiración, por duplicado provoca rechazo. ¿De dónde podían haber salido esos dos hermosos, gemelos de idéntica suerte? Cuando una pareja común y corriente se besa con desacato, los demás sienten una incomodidad. Cuando ellos se besaban la reacción era de envidia verde y muda.
El exceso de los otros produce avaricia en nuestra magritud.
Las familias de ambos los acompañaron con sus dos mejores dones: mucho dinero e igual cantidad de indiferencia. La luna de miel, un lugar común: Venecia.
Ella era una maniática de la planeación. Había estudiado cada calle, cada puente. Reservó la góndola del domingo siguiente a la llegada, el restaurante y el menú de la primera cena, los boletos de una ópera en La Fenice, trazó el itinerario de los museos después de haber estudiado qué cuadros, cuáles autores. Él se dejaba llevar, con la inconsciencia de quien cree que después de la primera noche poseerá para siempre el cuerpo de su mujer, su deseo casi único.
Ella creía en la virginidad, era su segunda religión. La primera fe, en cambio, sólo podía debérsela a la hermosura.
III.
Salieron del banquete de bodas pitando, subieron a un avión como si no los separase ya nada de lo que imaginaban su paraíso. Él bromeaba:
—Al fin, en el nirvana de tu cuerpo —, y la besaba y tocaba mientras una aeromoza les servía más licor y miraba con una mezcla de censura y descaro el miembro del hombre engrosarse bajo el pantalón.
Un vaporetto los llevó a la alcoba nupcial, como la llamaba ella. Los esperaba un ramo de rosas, una caja de chocolates y la consabida botella de champán helándose.
Se desvistieron deprisa, con torpeza. Bebían y brindaban y reían. Si esto es la felicidad, pensaba ella, no quiero abandonarla nunca.
Luego le pidió permiso para cambiarse. Había comprado para la ocasión un camisón de seda cortísimo y precioso. En el baño se contempló, radiante, ante el espejo. Una diosa le devolvió el guiño en el azogue.
Él la esperaba desnudo encima de la cama. Los músculos marcados como los de un mármol del renacimiento. Ella improvisó un baile, primero sobre la alfombra, luego encima de las piernas de ese hombre que ahora la penetraba y la hería y le daba un gran placer.
Un hilo de sangre se deslizó afuera de su cuerpo y humedeció los muslos de él, manchando apenas la sábana. Se imaginó a sí misma como un centauro, mitad ella, sus pechos, el torso delgado y fuerte, la otra parte el miembro de él, sus piernas fuertes, velludas.
Él terminó demasiado aprisa, luego la besó, ambos lloraron, abrazados.
IV.
Se despertaron a media noche y volvieron a hacer el amor, con menos intensidad pero con mayor ternura.
Los días siguientes, tal y como ella lo había planeado, fueron una sucesión de paseos, besos y acoplamientos. Se enamoraron de la ciudad. Se enamoraron también, y al fin, el uno de la otra.
Fue él el de la idea:
—¡Quedémonos a vivir aquí!
Ella asintió. Avisaron en sus casas, pidieron remesas. Abrieron cada uno una cuenta en el mismo banco. Compraron un departamento en el Canareggio con una puerta principal que daba al canal grande. Y luego un pequeño yate. Y un perro, enorme y negro.
Varios meses duró el ir y venir del hotel al lugar. Los arreglos del baño, la decoración de las habitaciones. La madre de ella se escapó unos días para visitarlos, para darles ideas y un giro bancario exageradísimo:
—¡Para que no les falte nada! —les dijo al despedirse—. Les ha quedado preciosa su casa, niños.
Los primeros días, acabado el proyecto común, fueron un repaso de las noches en el hotel. Hacían el amor en los rincones más insospechados del departamento. Encima o debajo de las mesas, pegados a las paredes y las puertas, en la bañera caliente e incluso, un día, en el yate que detuvieron peligrosamente cerca de Lido.
A la isla iban dos o tres veces a la semana a jugar tenis en el hotel o simplemente a descansar en la playa. El Adriático a sus pies como su piscina particular.
Ella fue la primera en sentir aburrimiento, aunque al principio no se atreviera a pronunciar esa palabra. O a pensarla siquiera. Se quedaban callados con cierta incomodidad, como si faltara el aire. Se miraban, recuperando apenas la confianza.
Nada hay, sin embargo, más penoso que una conversación que sobrevive.
V.
La solución parecía simple, hacer algo. Se inscribió en un curso de restauración de arte. Ahora, además de contemplar la hermosura, podía cuidarla, limpiarla, retocarla: ¡todos esos lienzos y retablos a su disposición!
La actividad, con los meses se convirtió, como todas las pasiones, en exclusiva. Lleno la sala de libros de arte y se pasaba las tarde mirando reproducciones de Bellini o de Tiziano.
Él no parecía darle importancia, preocupado en un nuevo gimnasio que instaló en el departamento y que le permitía no perder la forma, a pesar de vivir en una ciudad donde el deporte no podía ser la actividad central.
Un día, con cierto hartazgo se lo dijo:
—Venecia es una ciudad de viejos.
—No digas tonterías.
—De verdad, ¿has visto niños, como no sean los de los turistas?
—Pocos, como en toda Europa. ¿A qué viene eso, Bruno?
—No lo sé. Era sólo una observación.
—¿Y te molesta, acaso? ¿Los necesitas?
—No, te digo que era sólo una observación.
Así descubrieron lo que era inevitable: la belleza del otro no les bastaba. Comenzaron a mirarse como dos extraños. Ella, por ejemplo, encontraba ciertos gestos en él que le eran desconocidos. Él, por su parte, encontraba odioso que Julia dejara invariablemente sin tapa la pasta de dientes. O que no cerrara la puerta del baño cuando orinaba. Nada se decían de esas pequeñas molestias que como una comezón o una urticaria cada vez se volvían más frecuentes. Acaso ese amor requería de un espacio de reserva, de un territorio de intimidad y de secreto que entre ellos no existía. Con Bruno, pensaba ella, hay que decirlo todo.
El segundo año enfermó su perro, enorme, y hubo que sacrificarlo. El tumor había crecido tanto, les explicó el veterinario, que era imposible extirparlo. No lo lloraron. Abandonaron su cuerpo en la clínica y no dijeron nada, el uno a la otra, sobre su muerte piadosa pero repentina.
—¿No lo extrañas? —él.
—¿A quién? —ella.
—A Fabricio —se refería al perro—, ¿a quién más? —él.
—No lo sé. He estado demasiado ocupada para pensar en el perro. Además era tuyo —ella.
—¿Mío? Fuiste tú la que lo compró —él.
—Para regalártelo. Necesitabas compañía —ella.
—¿Compañía yo? Te tenía a ti —él.
—¿Cómo que me tenías? ¿A dónde me he ido? — ella.
—¡Yo qué sé! Hace meses que no estás aquí. ¿Ya no me quieres? —él.
—¡Cómo no voy a quererte, no digas tonterías! — ella.
Ella y él ocultan sus pensamientos, callan sus palabras en un abrazo. El placer, aunque intenso, por primera vez los asfixia.
VI.
Alguien escribió que la felicidad no resalta en la página blanca. Pueden pasar muchos años que para el relato son inexistentes. Es también el caso de ellos:
En su décimo aniversario él le regaló un anillo antiguo, rubíes y diamantes que un anticuario del antiguo gueto le había conseguido por catálogo. Era una reproducción hermosa del que llevaba una madonna de Bellini que ella adoraba.
Ella se olvidó de la fecha, atareada como estaba en su obra más grande hasta entonces, la restauración del retablo de San Juan Crisóstomo.
—¡Soy una idiota, Bruno, no tengo regalo para ti!
Quizá porque la belleza es también una herida, él la miró con el mismo asombro de la vez primera, cuando se dijo que era imposible que existiera una mujer más perfecta y no le dio importancia. Ella era su mejor regalo.
Para entonces sus vidas eran ya, como las de todas las parejas pasado el tiempo, más divergentes que paralelas. Él consumía todas las mañanas y parte de las tardes en Lido, jugando tenis con desconocidos o golf con dos amigos italianos. Ella devolviéndole a Venecia el color y la belleza, con la meticulosidad y la parsimonia de quien se sabe eterna.
Y es que esa es otra de las ilusiones de los hermosos: que durarán así, inmarcesibles por siempre. Hasta que una mañana el espejo les devuelve un rostro que no se parece ya a su rostro, un cuerpo menos magro, una arruga profundamente incómoda.
Al principio, además, sus familias los recordaban. Les escribían, les hablaban por teléfono, hasta venían a verlos por unos días los veranos. Él supo de la muerte de su padre por la notificación de la herencia, cuantiosa aún después de dividirla entre cuatro hermanos. Ella había perdido la cuenta de los divorcios de su madre e incluso no recordaba el nombre de su último padrastro, a quien había conocido en Venecia:
—Vine sólo a presentártelo, ¿no es maravilloso? — le decía ella al despedirse, siempre con lágrimas. Los hombres de su madre cada vez se acercaban más peligrosamente a la edad de Bruno o a la suya misma.
—¿Y si tenemos un hijo? —él, una tarde, out of the blue.
—¿Un hijo? —ella, asustada.
—Sí, un hijo. No dije un monstruo —él, hastiado.
—Nunca hemos hablado del tema. Es más, nunca he pensado en tener un hijo —ella, decidida.
—¿Por qué no? —él, como si fuera a comprar otro perro.
—¡No lo sé! De verdad, lo que menos necesito ahora es un hijo —ella, tajante.
—¿Entonces cuándo? -él, ya sólo por molestar.
—¿Te parece suficiente respuesta nunca? —ella, que lo sabe y también desea perturbarlo un poco.
VII.
Muchas veces, entonces, las conversaciones o las discusiones giran en torno al niño -nunca es niña, quizá porque es él quien lo plantea-, como si su sola mención fuera para ellos dos -quienes ya sólo comparten la belleza- suficiente para entrar a un territorio común.
De la belleza de él, ella se percata un día, cuando le mira el cabello, con canas en las patillas, encima de las orejas. Hace tiempo que ni siquiera sabe quién le corta el pelo o qué shampoo usa. Bruno está más hermoso que nunca, como un dios a quien la edad sólo le agrega misterio, personalidad.
—¿Aún me necesitas? —ella, que conoce la respuesta.
—Siempre, amor —ella tiembla cuando escucha la palabra, como si significara algo.
Lo hacen de nuevo: el amor -¿cuánto tiempo hace que no lo veía desnudo? Lo toca, se excita. Está toda húmeda, como si hubiese llovido dentro de su cuerpo. Una tormenta, pegajosa y dulce.
Se deja llevar en ese sueño, sostenida por los brazos de ese hombre, un desconocido. Duerme con esa idea que le molesta: nunca ha sabido quién es Bruno. Y ella, ¿quién es ella?
Los meses siguientes Julia intenta todo. Es un arsenal de ideas para estar juntos. Lo acompaña a Lido, pero ya no es una rival interesante en la cancha de tenis y nunca ha jugado golf. Le pide que la acompañe a la nueva iglesia, Santa Lucía, en donde ha estado trabajando por varios meses. Él acepta. Le encanta verla trabajar con la precisión de un niño que ha armado mil veces el mismo rompecabezas.
Salen juntos, por las noches. Al teatro, a la ópera. Simplemente a cenar. Él es un guía experto en los nuevos lugares de la ciudad.
Entonces Julia se da cuenta: lo ha abandonado. Se han abandonado. Se lo dice, con pena. Él asiente pero le responde que no importa, que siempre podrán empezar de nuevo. Ella ríe, ¿de nuevo? ¿No será este un síntoma del inicio de la vejez, necesitar la compañía de Bruno por vez primera?
Compran su segundo perro.
VIII.
Los tres envejecen en el departamento, ahora pasado de moda, de Canareggio. Cumplen cincuenta y pocos años. La madre de Julia muere, también, como mueren todas las madres algún día. Ella va sola al entierro, pese a Bruno.
—Yo debo acompañarte —él, idiota.
—¿Debes? —ella, enojada —Bueno, tengo —él, más idiota —¿Tienes? —ella, más enojada.
—Bueno, quiero —él, ya sin poder arreglarlo.
Ella está más hermosa que nunca, hay cosas que sólo la edad logra con el cuerpo, o con la mirada. ¿Desde dónde mira Julia, se dice Bruno ahora que la contempla empacar?
—Déjame acompañarte.
—De todas maneras ya sólo voy al entierro. Quédate con el perro. Yo regreso en una semana.
Una frase puede tener, con el tiempo, el peso de una lápida. Sobre todo si la frase nunca se cumple. Las primeras tres semanas Julia le habló para decirle que se quedaría más tiempo. Luego no telefoneó. Su voz llegó, muda, por carta. Era una larga carta. Pero repetía lo mismo: no pensaba volver. Había sido un error. Un error demasiado largo y costoso. Lo amaba, sin duda, pero necesitaba un poco de aire, de libertad. ¡Ser ella misma!
Así, con signos de admiración, lo leyó él. Le habló por teléfono, para escucharla decir lo mismo. Una y otra vez cien veces le habló y le escribió durante un año pidiéndole que volviese. Una y otra vez le dijo no, no, no.
—¡No, eso nunca! —ante la propuesta de alcanzarla él.
Un día también él se hartó del mismo repetido no. Y dejó de hablarle. Los siguientes años, con urbanidad, supieron el uno de la otra por las pequeñas tarjetas de cumpleaños, por los "espero que estés bien", "te quiero mucho" que ambos escribían, resignados a no verse más.
Él quitó las fotos de ella del departamento, cambió de deporte. La pesca submarina requería más concentración y paciencia. Ella tenía siempre un nuevo contrato en alguna iglesia de su país para devolverle la vida a los cuadros que más amaba.
Él descubrió que hacía tiempo que no la necesitaba, incluso desde que estaban juntos.
IX.
—Regresé, ¿me das asilo? —ella, una tarde, después de tocar la puerta y entrar con dos maletas, como si se hubiese ido ayer.
—Adelante, pasa, pasa —él, que la mira, hermosísima a sus setenta años. Ha decidido no pintarse el pelo, casi blanco. Él se lo toca.
—A los que somos bellos se nos perdona todo —ella, irónica—, incluso las canas.
Lo mira. Él casi no ha perdido cabello y lo tiene más negro que ella. Sigue fuerte, musculoso, la piel dorada por el sol.
—¿Cómo te mantienes tan bien? —ella, perpleja pero divertida—, ya parezco tu hermana mayor.
—Pesca submarina —él, que se divierte aún más con su mirada.
—¿En serio? —ella.
—¿Algún día no te he hablado en serio? —él.
Después de cenar él le dice que puede dormir en la cama, que él se preparará el sofá.
—Pensé que dormiríamos juntos —ella, lo besa en los labios.
—¿Dormirías con un desconocido en tu primera cita? —sigue él.
—Me has hecho falta, Bruno —ella, lo abraza ahora y le toca las nalgas.
—Tú también —él. Me ha costado mucho olvidarte.
—¿Y lo conseguiste? —ella.
—No del todo —él.
—¿Y mis fotos? —ella.
—Guardadas —él.
—¿Y el perro? —ella.
—Muerto, han pasado muchos años. Ya perdí la cuenta —él.
—Pero nosotros estamos vivos —ella.
—Sí —él, que la desnuda sólo para decirse, por enésima ocasión, que es imposible que exista una mujer tan perfecta.
—Hemos sido estúpidos —ella.
—Quizá —él, que la penetra y la abraza y no quiere nunca más salirse de ese cuerpo.
Ella lo besa en el pecho, acaricia los vellos blancos del hombre que nunca fue suyo.
Antes de dormir se lo dice:
—Nunca fuiste mío.
—Nunca somos de nadie, Julia, ni siquiera de nosotros mismos.
X.
La enfermedad, sin embargo, es más dolorosa que la belleza. Bruno se percata de que Julia regresó a morir. Cáncer de páncreas. Unos meses le quedan, tan sólo, pero no le dijo nada. Al principio. El dolor no puede ocultarse.
No, además, un dolor tan fuerte. Al principio ella lo mitigó a escondidas, con supositorios de morfina. Es difícil que el sudor frío a medianoche, que el grito desesperado en la ventana, que la mueca de desaliento no se noten.
—Estás muy enferma —él, incrédulo.
—Muchísimo. Mucho más de lo que yo quisiera —ella, sincera.
—¿Desde cuándo? —él, todavía molesto.
—Lo supe un mes antes de venir a verte. No me quedan sino unos cuantos días. Ayúdame a soportarlos —ella, descubierta.
—Por supuesto —él, que llora, no puede soportarlo.
—Ven, abrázame fuerte —ella.
Después de incinerarla sacó todas sus fotos de nuevo. Llenó de imágenes el departamento. Un espejo múltiple de Julia se la devolvía cada mañana, transfigurada y repetida. A los veinte, a los treinta, a los cuarenta, apenas recién llegada a los setenta. Una década tan sólo se le escapaba, imperceptible. Y mientras más la miraba más se decía que era imposible que una persona tan perfecta, tan hermosa, pudiese haber existido.
Un día el pasado se desvaneció del todo y él vino a habitar un presente ciego, perpetuo, lleno de ternura y de maniáticas repeticiones de viejo. Entonces empezó a hablarle en voz alta, a explicarle cada uno de sus movimientos y sus gestos: estás muy hermosa esta mañana, voy a salir, ya vuelvo, no tardo, necesitamos pan, me hace falta mi medicina, me duele una muela desde ayer.
Nunca estuvieron tan juntos.
|