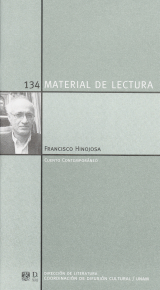|
La muda boca
Creía que la Sorbona no era para mí ("Te menosprecias", me atacó Lucila, que en ese entonces era mi novia: colombiana, veterinaria). Tanto me insistieron mis padres ("Ni siquiera hablo francés", les dije) y tanto se empeñó mi tío Simón al proponerse como tutor ("Podrías gastar tu dinero en otras cosas", le aseguré), que no tuve alternativa: viajé a París, me inscribí en la carrera de Letras Clásicas y me puse a cursar las materias indicadas por los planes de estudio.
En realidad yo quería ser político: ganar posiciones poco a poco, como debe ser, llegar a un cargo directivo de prestigio, al menos. Ser ministro, incluso. Presidente de mi partido.
No sabía qué tenía que ver la literatura clásica en esas mis honradas aspiraciones ("Al andar se hace camino", me indicó mi madre). No sabía tampoco por qué esos estudios en París, y no en Paraguay o Croacia, por ejemplo, tendrían más sentido para mi futuro como político ("La Sorbona es la Sorbona", me explicó mi padre, abogado de profesión, historiador por gusto, educado en Oxford).
El primer invierno fue muy difícil ("Abrígate lo más que puedas", me aconsejaba mi nueva novia francesa: comunicóloga, en realidad italiana). Y por más que me arropaba no lograba concentrarme en las clases: tenía frío a toda hora y extrañaba mi tierra o quizás mi clima. Un maestro se empeñaba en hablar en latín durante los cincuenta minutos que duraba su cátedra.
Por su parte, el francés tampoco lo entendía aún del todo ("Ve la televisión todos los días", me aleccionó un compañero de nombre Lev, ruso, "así aprendí yo. Aunque mi pronunciación no es muy buena, me hago entender, y además ya soy un conocedor de cine").
Pasaron los meses, aprendí francés y griego, y el latín dejó de dificultárseme. Le encontré gusto a Ovidio, a Séneca y a La Rochefoucauld.
Hasta que un día decidí abandonar la carrera ("Debes pensarlo dos veces antes de determinar tu rumbo futuro", me escribió mi madre. "No ha sido una decisión tomada a la ligera", le respondí tres días después. "Tu tío sentirá tristeza", me dijo mi padre por teléfono. "No es algo personal", le contesté).
Mi tío Simón siguió enviándome dinero para subsistir ("De cualquier manera te hará bien París", me escribió en una carta).
Tenía alquilado un pequeño departamento y todos los días caminaba sin rumbo fijo para que me hiciera bien París y se justificara así el gasto de mi tío. Fui a todos los museos para enterarme de qué trataban. Leí, extra-cátedra, muchos libros sobre la historia de Francia (la Revolución, la Bastilla, el 68). Aprecié a Monet, a Manet y a Rembrandt (que no era francés). Comí escargots a sabiendas de que eran caracoles.
Un día entré en relación con Carol: gringa, traductora, rubia, alta, perfumada. Cenamos couscous (con pollo ella, con carnero yo) en cantidades exageradas ("Así es el couscous", me explicó en inglés de Búfalo) y nos fuimos a su piso. Tenía baño privado con tina privada. Era un poco más pequeño que el mío ("Si necesitas algo más holgado", me escribió un día mi tío Simón, "debes decírmelo. Quiero lo mejor para ti"). Ella también adoraba al Hesíodo de Los trabajos y los días. Le canté canciones mexicanas y tomamos vino blanco, que le gustaba especialmente ("A mí, un tinto", decía mi padre en sus mejores épocas, cuando podía elegir sin necesitar del aparato).
Viajé con Carol a Oslo, La Haya, Bruselas y Copenhague. En Ámsterdam alquilamos bicicletas. En Colonia nos perdimos. Y comencé a fumar marihuana ("En Europa, cuídate de las drogas", me había dicho mi abuela al partir). El viaje fue muy instructivo: aprendí mucho acerca de las diferentes monedas, de las lenguas, de las comidas y de la caridad ("En la calle te van a pedir. No des dinero a lo loco", me sugirió mi tío-tutor). Probé el salmón, dormí con Carol y una amiga suya de nombre Linda, di una conferencia sobre Esopo y la cultura maya en Brujas, y canté canciones cubanas y puertorriqueñas. La gente me dio dinero. Me aficioné a la cerveza oscura y al arenque.
Al regresar a París me encontré con la noticia: habían muerto mamá y mi sobrino Luciano. Ambos se estrellaron en un vuelo hacia Bangladesh ("Espero que no te sientas triste por lo que voy a contarte", empezó así la carta de mi padre). Pero sí me llené de tristeza. A mi madre la tenía en alto: su amor, sus recomendaciones, su cocina, el piano, la homeopatía, el jerez. Luciano jugaba tenis y quería ser actor. La muerte de ambos me hizo llorar un día completo.
Una semana después me enteré de que Carol se había enamorado de un joven francés. Yo no la amaba ni la quería ni la toleraba mucho. Era una mujer demasiado ascéptica y demasiado típica. Según mi manera de ver.
No fue difícil aceptar la ruptura. Tampoco sencilla, pues estaba acostumbrado a sus maneras: nos bañábamos juntos: hablábamos sobre Hesíodo y Sexto Propercio: a veces nos encariñábamos ("Encaríñate sólo cuando estés seguro de que debes hacerlo", me decía mi finada madre). El francés se llamaba Zazie. Lo conoció en el metro. Creo que en la estación Denfert Rochereau. Le gustaba leer a Balzac y todo eso. Prefería beber tequila japonés.
Al día siguiente se apareció la rata. Era una rata común. No se sentía incómoda al verme sorprendido con su presencia: creo que yo tenía más miedo de ella que ella de mí. Se decidió por habitar abajo del único sillón del departamento.
Volví a inscribirme en la Sorbona ("Me llena de alegría tu decisión", me escribió mi tío. "Estaba seguro de que volverías a tus estudios"). Mis nuevos compañeros discutían mucho acerca de los emperadores romanos, leían todos los libros de la bibliografía básica y traducían obras de Plauto, Tácito y Apuleyo. Jan (minusválido, polaco) se decidió por Quinto Horacio Flaco. Me dijo "Ego mira poemata pango". Sin embargo nadie consideraba que sus escritos fueran poemas, y mucho menos admirables.
Luego, mi maestra de Introducción a Virgilio me besó en la boca. Era un miércoles. Yo estaba en la barra de un café de la calle Vaugirard. Tomaba una cerveza o un café. Ella llegó y me preguntó algo acerca del funcionamiento de los pararrayos: le dije lo poco que sabía: entonces puso sus labios sobre los míos ("A las mujeres", me dijo un día mi padre, "les encanta besarlo a uno"). Fue fabuloso. Pierre, Jan e Isaak habían confesado que querían besarla. Iris, una compañera inglesa, me dijo que también deseaba sus labios. Y sí, eran unos labios especiales. Como muy carnosos o lascivos.
Convivimos durante algunas semanas, en mi departamento y en el suyo. Lo que más hacíamos era besarnos en la boca. Hasta que ya no se pudo más con la ascesis y me dijo: "volvamos a La Eneida, dejemos estas prácticas y ya..., esto no nos conduce a nada..., para qué continuar algo que habrá de frenarse..., sé que no debo precipitarme..." Luego preguntó: "¿qué tiene que ver el que yo sea francesa?"
Dos meses después me llamó por teléfono mi tío Simón ("No todo es miel sobre hojuelas...", me dijo). Le pedí que no me repitiera frases hechas, que si para algo me estaba educando era para no caer en la vulgaridad ("¿Te parezco vulgar?", se incomodó conmigo. "Sí, tío, tú no fuiste educado en la Sorbona." "En fin", continuó, "las cosas han cambiado, querido sobrino..."). Le pedí que no me dijera querido, que no eran necesarias las formalidades. ("Ha habido carestía en la casa y, en resumidas cuentas, ya no podré enviarte el dinero que...") Dejé de escucharlo y colgué el teléfono porque volvió a soltarme un lugar común: "las vacas están flacas".
¡Las vacas están flacas!
Ya para entonces hablaba un francés bastante aceptable, sabía cómo comer por unos cuantos francos y tenía a mi maestra de Introducción a Virgilio cortante pero convencible y atenta. Le dije que me iría a vivir con ella. Aceptó ("Te lleva más de diez años", me escribió mi padre. "¿Te importa en realidad su edad?", le respondí. Y luego lo ataqué de frente: "¿Eres acaso tú el de la relación? ¿Alguna vez te reclamé que mi madre no fuera de tu misma raza?").
Titania, la rata, había tenido ya a sus hijitos. Eran unas larvas rosadas que se pegaban a sus tetas y lanzaban unos chillidos apenas perceptibles. Con una esponja le di agua a la madre, y luego leche, para que su lactancia fuera más feliz. Creo que lo agradeció, sin más.
En cambio, la maestra de Introducción a Virgilio no me aceptó con la rata y sus crios ("¿Estás loco?", me provocó. "¿Crees que tu linda cara te da derecho a traerme ese animal? Esto es Francia. Esto no es como alguno de esos países").
Me di cuenta en ese momento de dos cosas que en realidad ya sabía: que ciertamente yo era un oriundo de uno de "esos países" y que tenía una "Linda cara". Esto segundo lo había intuido algunas veces con Marie, Marguerite, Ofelia y Enadina ("Te vas a llevar muy bien con Ofelia", me dijo Lucila, mi exnovia: colombiana, veterinaria). Las cuatro habían exaltado mi cara, las cuatro quisieron tener relaciones conmigo y amarme por mi cara. Carol y la maestra de Introducción a Virgilio se interpusieron en esos entonces. Las seis sabían que yo era de alguno de "esos países" y que tenía buen rostro.
Acudí a Enadina (catalana, trilingüe, Naf-Naf): era una estudiante bastante más independiente que la mayoría. Le faltaban cinco o seis kilos, quizás ocho, usaba gafas ornamentales ("Cuídate de las ciegas", me dijo una vez mi fallecida madre) y hablaba de los escritores de moda. Le gustaba ir al tabac de la plaza de la Sorbona a discutir conmigo sobre literatura contemporánea y luego, al ver que no tenía interés en sus rollos, me decía que yo tenía una linda cara. Lo de la rata no le importó.
Me mudé a su piso un domingo: mi linda cara hizo lo principal. Luego barrí, cociné y me enfrenté al vecino que ponía su despertador a las cinco de la mañana. Ella se la vivía en la biblioteca y en las aulas, mientras yo me dedicaba a traducir un texto fácil de Cicerón ("Las Disputas Tusculanas son mis preferidas", me dijo un día la Güera: esposa de mi tío Simón, guanajuatense).
Las ratitas empezaban a independizarse de las tetas de Titania y necesitaban comida. Les di queso y leche. Luego les empecé a cocinar pasta con jamón. Enadina no las atendía: tampoco se fijaba en ellas. Sólo le gustaba estar conmigo, discutir y comer pasta o moules, o las dos cosas, o simplemente queso o pescado, o a veces comida tailandesa, vietnamita o peruana, según su capricho, o papas fritas y carne. Con dos tequilas enloquecía; con una botella de rojo se ponía a hablar de Diderot, y con un calvados meditaba: Enadina era una mujer altamente propia ("Si de verdad te gusta", me dijo mi padre al teléfono, "no la sueltes. ¡Si mi nieto ha de ser francés, que lo sea!").
Conseguí un trabajo gracias a una recomendación de William Murdoch (irlandés, barman, estudiante de Fenomenología). Todos los días tenía que ir a Montreuil para cocinar platillos diversos en una brasserie de nombre Le Coq de Bruyére. El dueño del lugar me preguntaba a cada rato ora acerca de Catulo y Longo, ora acerca de Platón y Homero. Le decía lo poco que había aprendido en la Sorbona. Él me lo agradecía con algunos francos de más y con el aprecio de su señora, doña Sylvie, que francamente me adoraba.
No había cobrado el dinero del primer mes cuando me entraron las ganas de regresar con mi gente ("La situación ya no está tan difícil", me dijo mi tío Simón. "Si el problema es económico, no regreses. Nunca dejaré de apoyarte").
Liquidé mi relación con Enadina. Ella se molestó conmigo: "¿Por qué me cortas de manera tan abrupta? No soy un objeto". De cualquier manera lo hice. Ella misma se ofreció a cuidar a la rata y sus hijitos.
El viaje en avión fue espantoso. Hubo una demora en París y otra en Londres. En Miami fui asaltado por un cubano, llamado Hectico, que no dejó de preguntarme acerca de mi vida privada. Tuve que invitarle una cerveza y platicarle acerca de la muerte de mamá y de mi sobrino Luciano en su infortunado viaje a Bangladesh. Él me habló de literatura norteamericana, de béisbol y de su tía Cary. Prometió buscarme en México o en París para continuar la plática.
Al llegar, sentí que había dejado de ser yo. Sentí incluso que nunca lo había sido. Se me antojó renunciar a todo y dedicarme a platicar con desconocidos en los aeropuertos. Como Hectico.
La Güera me esperaba: ella también creía que yo tenía una linda cara. Me esperaba con ansia. Nos besamos en una tienda de curiosidades turísticas mientras mi tío Simón orinaba. Me dijo que mi padre tenía problemas con la vesícula: que por eso no había ido a recibirme: le confesé que ya lo intuía.
Mis amigos de siempre me hicieron una gran fiesta. Cené con Lucila (mi exnovia colombiana, veterinaria, especializada ya en equinos de raza pura): era una chica sencilla y con la cadera un poco baja. Le canté canciones dominicanas y le conté todo acerca de Titania y sus críos. Estaba fascinada: me dijo que podríamos casarnos y que estaba dispuesta a vivir conmigo y con los roedores en París para que yo continuara mis estudios. Le hablé de Enadina y de mi maestra de Introducción a Virgilio. Me preguntó mucho acerca de mis rutinas y de mis actos sexuales con mis amantes. Le dije cualquier cosa. Ella me platicó acerca de sus ex novios (tres: Paco, Lalito Díaz y el señor Mendoza, dueño de una estética para perros).
En fin: nos casamos.
Mi tío Simón estaba muy envejecido ("No debiste regresar", me dijo. "Si la cosa no está como la requieres, olvídate, confía en mí, regresa a París, regresa a tus estudios o a tus amoríos. Yo te seguiré pagando todo. Las vacas ya no...". "Ahora, ya somos dos", lo asalté, y le dije todo acerca de mi reciente matrimonio).
Regresé con Lucila a París. Para entonces, ya no notaba que su cadera estaba un poco baja. En cambio, descubrí que tenía una agradable manera de hacer el amor ("Cuídate del sexo en Europa", me aconsejaba mi abuela. Supongo que quería decirme que me cuidara de las europeas. Lucila era colombiana).
Con dificultades, Enadina me regresó a la rata y a sus ratitas (se había encariñado con ellas) y me instalé con mi nueva esposa en Montparnasse. Le mostré París, la inscribí en la Sorbona (Semiótica y Lingüística) y a la semana nos fuimos a comer a un restaurante Tex-Mex ("La mejor comida es la que te gusta", solía decirme mi madre cuando le pedía que me preparara entomatadas. "Las cocinas híbridas", me decía la Güera, "no son ni una cosa ni la otra. Tampoco las dos: son una tercera cocina. A veces buena, a veces mala. El tipo de couscous que a ti te gusta, por ejemplo, ni es francés ni es marroquí ni es nada. Eso es todo").
A mi graduación (defendí un trabajo de mi autoría sobre Sexto Propercio) asistieron mi padre, Lucila, Carol, mi abuela, mi tío Simón y su esposa la Güera, mi maestra de Introducción a Virgilio, Jan y algunos otros compañeros de carrera. Celebramos en un restaurante sin aspecto. Al día siguiente me presté como guía por París para mis familiares: desde los lugares turísticos hasta el departamento que compartía con Lucila, Titania y sus ratitas. Mi tío me regaló un reloj, mi padre un encendedor de oro y mi abuela dos paquetes de harina para hacer tortillas. Compraron llaveritos de la Torre Eiffel y postales de Notre-Dame. Se llevaron agua del Sena en un frasquito. Fue difícil su estancia. Agotadora. Se fueron de París un 5 de abril (por la tarde).
Para descansar de ellos tomé unas pequeñas vacaciones, solo, en un pequeño pueblo de los Alpes franceses. Dos días fueron suficientes para recobrar las energías perdidas.
Al regresar, en un acto de locura, golpee a Lucila. Empezó por decirme que la visita de mi familia la había dejado extenuada ("La familia es la familia", me decía mi padre). Despreció el reloj y el encendedor ("Un regalo es un gesto", me aleccionaba mi occisa madre). Según dijo Lucila: mi abuela no era lo que yo pensaba de ella, sino una anciana obsesiva e incoherente, senil ("Cuando creas que soy una vieja inútil y obsesiva, dame una pistola", me dijo un día mi abuela). No pude más. Le arrojé a la cara un vaso de vino y luego la tundí. Era débil. Murió ("Un hombre tundido es un hombre con vida", me dijo mi padre ante un atropellado: "Un hombre muerto no sabe mirar").
He de confesar que estaba consciente de lo que había hecho. (En eso me llamó Carol para decirme que la cena en el restaurante sin aspecto le había parecido estupenda, que mi familia era adorable y que estaba segura de que yo iba a ser el especialista en Sexto Propercio que Francia necesitaba.)
Al colgar, descubrí que Titania roía un muslo de Lucila. No tuve la mente clara como para impedírselo: recuerdo que estuve un largo rato mirando la escena. Me dormí a los pies de la cama ("Cuida tu espalda", me decía mi madre muerta, "cuando no puedas dormir en la cama, hazlo en el suelo: te va a reconfortar").
A la mañana siguiente me desperté aliviado de los dolores de espalda. Ya no estaba el cadáver de Lucila. Busqué primero. Luego dudé de mí: una pesadilla, quizás; muy vívida, ciertamente. Sentí alivio. Esperanza. Recordé las desastrosas empresas de Puck y Oberón en el Sueño de Shakespeare. Verano, además.
Titania y sus ratitas desayunaron todo lo que les di: hígados de pollo y leche. Yo me cociné un huevo y traté de hacerme una tortilla ("Primero pon a freír la papa con mucho ajo y sal", me enseñaba mi abuela. "Cuando ya esté bien cocida, échale los huevos batidos").
Entonces llamó Lucila: estaba en el tabac de la Sorbona y quería que yo la alcanzara "para hablar de la situación, de nosotros, del futuro, de las ratas".
No estaba seguro de la impresión que me causaría verla viva. Fui. Me dijo que ya no pensaba lo mismo de mi familia, que la comprendiera ("La falta de costumbre", dijo), que la ayudara a hacer un trabajo sobre Barthes y otro sobre Chomsky, y que la invitara a comer comida japonesa: brochetas, sushis, vino blanco, café, calvados ("Un digestivo", me explicó un día la Güera en un hotel, "te puede ahorrar muchos estropicios estomacales").
Traté de ponerme en contacto con Roland (Barthes): había salido de viaje. Quedó impresionada ("¿De dónde lo conoces?", me preguntó. "De la Sorbona"). A Noam (Chomsky) no lo conocía.
A partir de ese día vivimos un romance maravilloso: hubo mucho sexo, amor y comida, hablamos de Barthes, de Titania y las ratitas, fuimos a los museos, platicamos largas horas sobre semiología, veterinaria comparada, Propercio, Joyce y Roald Dahl, fumamos hashish y consumimos ergotamina. Por decir algo. Nos acostamos con otra pareja (un noruego y una guatemalteca), leimos en voz alta a Nerval, robamos comida y encontramos en la basura muchas cosas útiles. Por decir algo más.
Le escribí a mi tío Simón: "Ya no necesito de tu apoyo: he de vérmelas por mí mismo" ("Si ése es tu deseo, querido sobrino", me respondió dos meses después, "tienes ya la edad de decidir por ti mismo". "Eres un hijo de la chingada", le respondí ese día, "y por favor no vuelvas a decirme querido").
Llamó Hectico: estaba en el aeropuerto y quería que fuera a buscarlo. Durante el largo recorrido que hicimos en metro, continuó la plática sobre su tía Cary y me habló de comida y dinosaurios. A cambio, le conté sobre la dulce Titania y sus ratitas, y luego sobre Lucila. Llevaba cuatro maletas y un portafolios.
Ese día dormimos los tres en nuestro piso de Montparnasse. Cenamos pasta con almejas, queso y cerveza. Fuimos al cine: una película rural (australiana o polaca).
A la mañana siguiente, Hectico nos platicó su sueño: vivíamos los tres en una pequeña casa de campo y nos dedicábamos a cultivar lechugas y árboles frutales. A Lucila le encantó la idea. Me dio tanta emoción verla tan entusiasmada que le llamé a mi tío Simón para pedirle dinero ("No sé cuánto pueda juntar, querido sobrino"). Acepté que me dijera querido sólo por amor a Lucila.
En lo que llegaba el dinero de mi tío, Hectico se dedicó a hacer negocios con su portafolios "para incrementar el capital".
Las ratas se reprodujeron entre ellas, de tal manera que hubo tres natalicios múltiples en una semana.
Al fin, casi medio año después, nos fuimos al Sur, cerca de la frontera con España, compramos una pequeña casa de campo y nos pusimos a cultivar lechuga, jitomate y cebolla. También adquirimos cabras, cochinos y una vaca ("Acuérdate del rancho: tú ordeñabas a las vacas", me decía mi finada madre cuando me obligaba a tomar leche bronca). Lucila se encargaba de vacunar a los animales, de aparearlos y de escribir sus memorias. Hectico seguía "incrementando el capital" gracias a su portafolios. Y yo me dedicaba a la hortaliza y sus frutos.
A los cuatro meses de vivir allí, Lucila dio a luz a las mellizas ("Las niñas dan menos problemas que los varones", me decía mi padre cuando me pegaba con el cinturón. "¿Cómo sabes?", le preguntaba mientras chillaba. "Dicen", respondía). No sabíamos si eran mis hijas o de Hectico. De broma decíamos que una era suya y la otra mía.
Al bautizo acudieron mi padre, mi abuela, mi tío Simón, la Güera y Enadina. Ausentes: mi maestra de Introducción a Virgilio, que había muerto, Jan, que vivía en su país, y Lev, que estaba en una clínica antidrogas.
La Güera intentó manipularme: me abstraje. Mi tío Simón se dio cuenta de nuestros besuquees en la cocina: se abstrajo. Mi padre tuvo una embolia, lo condujimos al sanatorio y al fin no falleció.
Por su parte, mi abuela compró veneno para expulsar a Titania, sus hijos y sus nietos de la casa: Lucila, Hectico y yo nos opusimos con palabras convincentes. Adujo la rabia. Le mentimos: Titania y su descendencia habían recibido vacuna ("No huyas, cobarde", me gritaba mi abuela con la jeringa en la mano cada que ella me inyectaba.)
Se fueron quince días después. Lo celebramos con anís ("No vuelvas a beber anís en mi presencia", me dijo mi finada madre el día que me rompió el brazo; yo tenía trece años), y con una sopa de verduras cultivadas en nuestra hortaliza. Al terminar, Hectico dijo que tenía que ir al aeropuerto.
Nunca regresó.
Lucila, las mellizas, Titania y su gran familia, Valmont —nuestro perro— y yo hicimos un hogar sólido ("Sólo el hogar te dará seguridad", me dijo mi padre el día que golpeó al hermano de mi madre en una cantina; le extirpó un ojo).
Fui a comprar vino, leche, aceitunas, queso y pan ("La combinación del queso y el vino te va a caer bien", me dijo mi tío Simón la primera vez que me violó).
Las mellizas disfrutaron la tarde, especialmente porque un grupo de teatro del pueblo representó una comedia bastante pueril. De hadas. Muy vistosa ("La gente de teatro es vulgar", me dijo mi abuela, que había sido actriz y prostituta, cuando representé el papel de lobo en una obra de teatro escolar).
Al día siguiente me llamaron de la Sorbona para que impartiera un curso. Me negué ("No digas no si no sabes", me decía mi tío Simón por las tardes. "No te niegues porque sí", me dijo la Güera la primera vez que me sedujo. "No te opongas a lo que habrá de suceder", me instruyó mi padre la noche que me circuncidó con su navaja suiza. "No caigas en la negación fácil", me dijo mi finada madre el día en que me pidió que rezara con ella. "No digas que no si no sabes qué", me aleccionó mi abuela antes de meterme una vez la hipodérmica en el lugar equivocado). "No rechaces la oferta", me exigió Lucila, "necesitamos dinero".
La cátedra sobre Sexto Propercio que di en la Sorbona tuvo un éxito irrefutable. El primer día tuve dos alumnos. Al mes siguiente había catorce. "Quizás sea usted un genio", me dijo el rector de la Sorbona en su oficina. ("Eres un genio", me alentaba mi tío Simón cuando yo tenía once años. "Vas a ser un genio", confiaba en mí mi finada.)
Un derrame frustró mi futuro como sabio. Quedé muy disminuido, apático, fuera de ritmo, parcialmente paralizado. Perdí el habla y el olfato. La dieta que el doctor me impuso excluía casi todo.
Durante el primer año de mi convalecencia, la anciana Titania, sus hijos y sus nietos me hicieron compañía por las mañanas. Las mellizas, por las tardes. Y Lucila, por las noches. Luego llegó, sin aviso, mi tío Simón. A vivir con nosotros. Se había separado de la Güera y quería una vida tranquila.
Encontró el veneno que le habíamos quitado a mi abuela cuando quiso deshacerse de las ratas. Llenó una cuchara sopera y me abrió la muda boca.
|