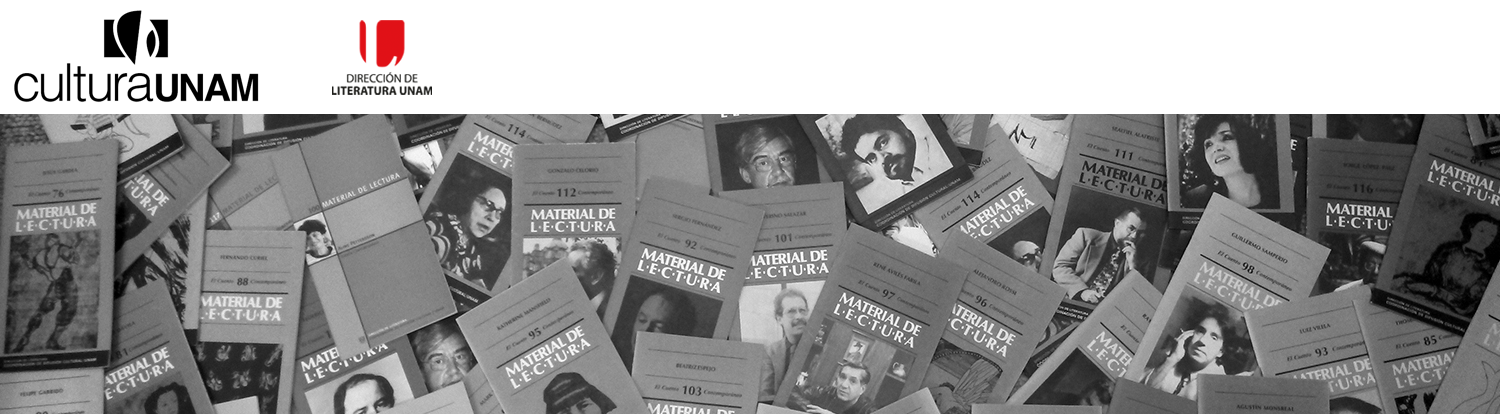|
Margo Glantz Cortés y Malinche Notra introductoria de Ignacio M. Sánchez Prado Selección de la autora VERSIÓN PDF |
|
Nota introductoria
Las diversas contribuciones de Margo Glantz a la literatura mexicana, tanto creativas como críticas, son inconmensurables. Glantz es autora de dos de los libros más importantes de la narrativa mexicana de los últimos cuarenta años: Las genealogías (1981), un hito en la escritura autobiográfica y en la literatura judeo-latinoamericana, y El rastro (2002), una novela cuya arquitectura musical la convierte en una de las obras más formalmente inteligentes de la literatura mexicana de este siglo. A estas obras maestras se agrega un corpus de libros extraordinarios, que muestran el vasto rango prosístico e intelectual de su autora. Entre ellos, encontramos el magnífico despliegue literario de los afectos en Historia de una mujer que caminó por la vida con zapatos de diseñador (2005), que encuentra su origen en el volumen Zona de derrumbe (2001) y que comparte personajes con El rastro. También es posible subrayar sus libros recientes, la gozosa crónica Coronada de moscas (2012) y Yo también me acuerdo (2014), ejercicio de mnemotecnia literaria en el que sigue Glantz a Georges Perec, Joe Brainard y otros precursores que han acudido al género oulípico de comenzar cada frase del libro con la expresión que les da título. Se podría decir, si uno se permite otro gesto oulípico, que al hablar de Margo Glantz hablamos de dos personajes que confluyen en su pluma y su voz: una querida interlocutora con la que sus lectores nos relacionamos desde el rango de los afectos, y una aguda pensadora y lúcida ensayista con la que debatimos desde las ideas y la razón. Estas personalidades son discernibles pero indivisibles: coexisten en distintos grados de equilibro en sus novelas y ensayos. En libros como Saña (2007), que recoge ensayos y cabos sueltos escritos a lo largo de treinta años, o La polca de los osos (2008), libro de gran calado intelectual en el que coexisten el cuerpo y la memoria, la inteligencia crítica y originalidad intelectual de la pensadora son formulados desde la belleza estilística y el registro afectivo de la prosa de la interlocutora.
Ignacio M. Sánchez Prado |
|
Ciudad y escritura: la Ciudad de México
Una fundación mítica Podríamos precisar: antes de ser una ciudad escrita (o literaria), la Villa Rica de la Vera Cruz es, cuando se funda, una ciudad escriturada: su inserción en documentos notariales, su carácter de ordenanza legaliza la nominación de Cortés como conquistador, la transforma en un documento legal, en una de sus armas para consolidar la empresa, la justificación jurídica de su traición. Su transmutación en escritura se produce para nosotros cuando don Hernán resume el acta notarial en la crónica y nombra en ella, como si se tratara de un cuerpo concreto y verdadero, a la Villa Rica de la Vera Cruz. Inscribirla en el papel la crea, le da vida, como en la Biblia se hace la luz. De la misma forma, Cortés hace desaparecer, al nombrarlas en su Crónica, a varias de las ciudades del territorio dominado por los mexicas, y las convierte en ciudades españolas antes de haberlas conquistado, mediante el simple recurso de sustituir los nombres nativos por los cristianos: operación muy a menudo efectuada en las Cartas de relación, como lo demuestra, por ejemplo, la cita siguiente: “Y con este propósito y demanda (conocer a Moctezuma y desbaratar su imperio) me partí de la ciudad de Cempoal que yo intitulé Sevilla” (pág. 32).3 El procedimiento de bautizar ciudades para cristianizarlas y apropiárselas tiene una larga genealogía que, en América, proviene de Colón, sofisticada y refinada en Cortés. La escrituración de Veracruz cumple su cometido, legaliza ante sus soldados su nombramiento, le confiere la autoridad que necesita para poblar-conquistar y le permite que estén “todos ayuntados en nuestro cabildo” (pág. 19). Sin parar mientes en que el sitio elegido es inhóspito e insalubre y la fundación y población ficticias —pero escrituradas—, la ciudad fantasma ha cumplido su cometido. Más tarde, en junio de 1519, se abandonaría y se funda otra Veracruz cerca del río Pánuco. Muy económico como siempre y troquelando lo que para él tiene un valor estratégico, Cortés, en la segunda Carta de relación, explica que deja en la nueva ciudad, cuya fundación no ha consignado, a ciento cincuenta hombres y dos caballos, “haciendo una fortaleza que ya tengo casi acabada” (pág. 32). El camino de la victoria se ha iniciado: la primera ciudad española concreta, la segunda Villa Rica de la Vera Cruz, es simple y llanamente una fortaleza (como aquellas otras primeras ciudades fundadas en las Antillas y en la Tierra Firme por sus antecesores). La construye Alonso García Bravo, el alarife que habría de edificar la Ciudad de México sobre las ruinas de Tenochtitlán.4 Las ciudades de la desenfrenada conquista no fueron meras factorías, reitera Ángel Rama en su Ciudad letrada. Eran ciudades para quedarse y por lo tanto focos de progresiva colonización. Por largo tiempo, sin embargo, no pudieron ser otra cosa que fuertes [...] más defensivos que ofensivos, recintos amurallados dentro de los cuales se destilaba el espíritu de la polis y se ideologizaba sin tasa el superior destino civilizador que le había sido asignado.5 Si la primera ciudad creada en la Nueva España es una escritura notarial, Tenochtitlán, en la escritura, es mítica. Lo sabemos también por los cronistas, y gracias a los informantes indígenas, quienes conformaron los relatos de los misioneros: fray Diego Durán relata cómo, en su peregrinación en busca de la ciudad prometida, los aztecas llegaron a una fuente [...] blanca toda, muy hermosa [...]. Lo segundo que vieron, fueron que todos los sauces que aquella fuente alrededor tenía, eran blancos, sin tener una sola hoja verde: todas las cañas de aquel sitio eran blancas y todas las espadañas alrededor. Empezaron a salir del agua ranas todas blancas y pescado todo blanco, y entre ellos algunas culebras del agua, blancas y vistosas.6 Ese espacio maravilloso, deslumbrante, revela, según Sahagún, la consumación de la profecía: “De cómo los mexicanos avisados de su Dios, fueron a buscar el tunal y el águila y cómo lo hallaron y del acuerdo que para edificar el edificio tuvieron”.7 Durán señala un sitio paradisiaco e impoluto, Sahagún subraya su carácter de espacio sagrado sobre el que se construirá un templo. La ciudad escriturada por Cortés podría ser a lo sumo fantástica por su carácter imaginario y porque en lugar de estar asentada en un territorio concreto está asentada en un libro de actas; en realidad es un proyecto político, una nueva visión del mundo, un tratado de apropiación y la segunda ciudad fundada por él, la otra Villa Rica de la Vera Cruz; es, repito, antes que nada un enclave estratégico. Oposición definitiva remachada en la literatura. La segunda Veracruz es una ciudad histórica; la Veracruz escriturada y la Tenochtitlán cosmogónica son un puro acto de escritura, donde lo inexistente se funda y lo destruido se consolida y resucita. Ambas definen antes que dos modalidades de escritura dos visiones radicalmente opuestas del mundo. Cortés inaugura lo que según Rama será la ciudad letrada del barroco, y los otros cronistas reconstruyen un mundo calcinado, el precortesiano. La estrategia como metáfora Significativamente, cuando, por fin, después de múltiples peripecias y posposiciones angustiosas, la ciudad de Tenochtitlán aparece ante los ojos maravillados de los españoles, Cortés la describe jerarquizando sus preferencias, y aunque asegure que “la pasión es la cosa que más aborrezco”, se contradice acudiendo a la hipérbole como verbalización incompleta de su entusiasmo. Al contemplar por primera vez la gran urbe, dice: Porque para dar cuenta, muy poderoso señor, a vuestra real excelencia, de la grandeza, extrañas y maravillosas cosas de esta gran ciudad de Temixtitán [...] sería menester mucho tiempo, y ser muchos relatores y muy expertos; no podré yo decir de cien partes una, de las que de ellas se podrían decir, mas como pudiere diré algunas cosas de las que vi que, aunque mal dichas, bien sé que serán de tanta admiración que no se podrán creer, porque los que acá con nuestros propios ojos las vemos, no las podemos con el entendimiento comprender (págs. 61-62).
Y porque demás de lo que por ser criados y amigos de Diego Velázquez tenían voluntad de se salir de la tierra, había otros que por verla tan grande y de tanta gente y tal, y ver los pocos españoles que éramos, estaban del mismo propósito, creyendo que si allí los navios dejase, se me alzarían con ellos [...] tuve manera cómo, so color de que los dichos navíos no están para navegar, los eché a la costa por donde todos perdieron la esperanza de salir de la tierra (págs. 32-33).
[...] por ser la ciudad edificada de la manera que digo, y quitadas las puentes de las entradas y salidas, nos podrían dejar morir de hambre sin que pudiésemos salir a la tierra; luego que entré en la dicha ciudad di mucha prisa en hacer cuatro bergantines, y los hice en muy breve tiempo, tales que podían echar trescientos hombres en la tierra y llevar los caballos cada vez que quisiésemos (pág. 62).
Un minucioso proceso: cegar el agua
Y como en estos conciertos se pasaron más de cinco horas y los de la ciudad estaban todos encima de los muertos, y otros en el agua, y otros andaban nadando, y otros ahogándose en aquel lago donde estaban las canoas, que era grande, era tanta la pena que tenían, que no bastaba juicio a pensar cómo lo podían sufrir [...] y así por aquellas calles en que estaban, hallábamos los montones de los muertos, que no había persona que en otra cosa pudiese poner los pies [...] (pág. 161).
y diré que en aquella sazón era muy gran pueblo, y que estaba poblada la mitad de las casas en tierra y la otra mitad en el agua; ahora en esta sazón está todo seco, y siembran donde solía ser laguna, y está de otra manera mudado, que si no lo hubiera de antes visto, dijera que no era posible, que aquello que estaba lleno de agua esté ahora sembrado de maizales.10
Intermezzo: la ciudad moderna
Puse luego, por obra, como esta ciudad se ganó, de hacer en ella una fuerza en el agua, a una parte de esta ciudad en que pudiese tener a los bergantines seguros, y desde ella ofender a toda la ciudad si en algo se pudiese, y estuviese en mi mano la salida y entrada cada vez que yo quisiese. Está hecho tal, que aunque yo he visto algunas casas de atarazanas y fuerzas, no la he visto que la iguale (pág. 197).
La reconstrucción en la escritura
Es la población donde los españoles poblamos, distinta de la de los naturales, porque nos parte un brazo de agua, aunque en todas las calles que por ella atraviesan hay puentes de madera, por donde se contrata de la una parte a la otra. Hay dos grandes mercados de los naturales de la tierra, el uno en la parte que ellos habitan y el otro entre los españoles; en estos hay todas las cosas de bastimentos que en la tierra se pueden hallar [...] y en esto no ha falta de lo que antes solía en el tiempo de su prosperidad. Verdad es que joyas de oro, ni plata, ni plumajes, ni cosa rica, no hay nada como solía [...] (pág. 197).
|
| 1 Hernán Cortés, Cartas de relación, Porrúa, México, 1976 (en subsecuentes referencias a las Cartas de relación, la paginación se incluirá en el texto principal y corresponderá a esta edición de 1976). Es importante consultar “La ciudad ordenada”, primer capítulo de La Ciudad letrada de Ángel Rama (Ediciones del Norte, Hanover, 1984, pág. 8) sobre la fundación de ciudades durante la conquista: “Una ciudad, previamente a su aparición en la realidad, debía existir en una representación simbólica que obviamente sólo podían asegurar los signos...”. Comparado con los otros cronistas de la Conquista, y con sus predecesores en la conquista de las islas y Tierra Firme, Cortés se revela como un político moderno. Este dato, ahora muy reiterado, se advierte en esta idea suya de prefigurar la ciudad simbólica antes de su existencia real, que de manera concisa e inteligente fue formulada por Rama. Por su parte, Todorov piensa que: “Es impresionante el contraste en cuanto Cortés entra en escena: más que el conquistador típico, ¿no será un conquistador excepcional?...”: Tzvetan Todorov, La Conquista de América, la cuestión del otro, Siglo XXI, México, 1987, pág. 107. 2 Bernal Díaz del Castillo, Historia verdadera de la Conquista de la Nueva España, Patria, México, 1976, pág. 144. 3 Las ciudades indígenas suelen desaparecer muy a menudo en el cuerpo de las crónicas antes de su verdadera desaparición histórica. Abundan, tanto en Cortés como en Bernal y otros cronistas, datos al respecto. Me he conformado con citar una nota muy corta. Cabe agregar que este procedimiento forma parte de una especie de prontuario oral o escrito del que se valen los conquistadores para efectuar sus conquistas. Cortés es quizá quien, como Bach, refina al máximo los procedimientos para hacerlos ejemplares. 4 José Luis Martínez, Hernán Cortés, FCE, México, 1990, pág. 389. 5 Ángel Rama, op. cit., pág. 17. 6 Fray Diego Durán, Historia de las Indias de Nueva España y Islas de la Tierra Firme, Editora Nacional, México, 1951, t. I, cap. IV. 7 Fray Bernardino de Sahagún, Historia general de las cosas de la Nueva España, Porrúa, México, 1956, t. III, Libro X. 8 José Luis Martínez, op. cit., pág. 310. 9 Beatriz Pastor, El discurso narrativo de la Conquista: mitificación y emergencia, Ediciones Casa de las Américas, La Habana, 1983. 10 Bernal Díaz del Castillo, op. cit., pág. 239. 11 George Kubler, Arquitectura mexicana del Siglo XVI, FCE, México, 1982, pág. 76. 12 Francisco Cervantes de Salazar, México en 1554, UNAM. México, 1984, pág. 48. |
|
La Malinche:
Trabajaréis con mucha diligencia e solicitud de inquirir e saber el secreto de las dichas islas e tierras, y de las demás a ellas comarcanas y que Dios Nuestro señor haya servido que se descubrieran e descubrieren, así de la maña e conversación de la gente de cada una dellas en particular como de los árboles y frutas, yerbas, aves, animalicos, oro, piedras preciosas, perlas, e otros metales, especiería e otra cualesquiera cosas, e de todo traer relación por ante escribano.1
Así que, pasado el término que llevaron, vino a Cortés el señor de aquel pueblo y otros cuatro o cinco, sus comarcanos, con buena compañía de indios, y le trajeron pan, gallipavos, frutas y cosas así de bastimento para el real, y hasta cuatrocientos pesos de oro en joyuelas, y ciertas piedras turquesas de poco valor, y hasta veinte mujeres de sus esclavas para que les cociesen pan y guisasen de comer al ejército; con las cual pensaban hacerle gran servicio, como los veían sin mujeres, y porque cada día es menester moler y cocer el pan de maíz, en que se ocupan mucho tiempo las mujeres [...]. Cortés los recibió y trató muy bien, y les dio cosas de rescate, con lo que holgaron mucho, y repartió aquellas mujeres esclavas entre los españoles por camaradas.4
Entremetida y desenvuelta
Y aquí se dijo dijo entremetido el bullicioso
el que hace principio de la comedia el prólogo; algunos dicen que faraute se dijo a ferendo porque trae las nuevas de lo que se ha de representar, narrando el argumento. Ultra de lo dicho significa el que interpreta las razones que tienen entre sí dos de diferentes lenguas, y también el que lleva y trae mensajes de una parte a otra entre personas que no se han visto ni careado, fiándose ambas las partes dél; y si son de malos propósitos le dan sobre éste otros nombres infames.
Habían de ser sordas y mudas
En ciertos sectores de la población urbana las mujeres adquirían una posición de prestigio al abandonar las penosas y rutinarias actividades intrafamiliares para participar en las relaciones externas. Así, existe la mención de que las mujeres pertenecientes a familias de comerciantes podían invertir bienes en las expediciones mercantiles. Las fuentes nos hablan también de mujeres que llegaron a ocupar los más altos puestos políticos, y en la historia puede aquilatarse la importancia de personajes como Ilancuéitl, que tuvieron una participación de primer orden en la vida pública. Sin embargo, en términos generales, la sociedad enaltecía el valor de lo masculino.27
mas como la providencia tenía ordenado de que las gentes se convirtiesen a nuestra santa fe católica y que viniesen al verdadero conocimiento de Él por instrumento y medio de Marina, será razón hagamos relación de este principio de Marina, que por los naturales fue llamada Malintzin y tenida por diosa en grado superlativo, que ansí se debe entender por todas las cosas que acaban en diminutivo es por vía reverencial, como si dijéramos agora mi muy gran Señor —Huelnohuey—, y ansí llamaban a Marina de esta manera comúnmente Malintzin.31
La de la voz
aquella lengua había de ser sacada y cortada —escribía el obispo al rey— porque no hablase más con ella las grandes maldades que habla y los robos que cada día inventa, por los cuales ha estado a punto de ser ahorcado por los gobernadores pasados dos o tres veces, y así le estaba mandado por don Hernando que no hablase con indio, so pena de muerte.38
Antes que más pase adelante quiero decir cómo en todos los pueblos por donde pasamos, o en otros donde tenían noticia de nosotros, llamaban a Cortés Malinche; y así le nombraré de aquí adelante Malinche en todas las pláticas que tuviéramos con cualesquier indios, así desta provincia como de la Ciudad de México, y no le nombraré Cortés sino en parte que convenga; y la causa de haberle puesto aqueste nombre es que, como doña Marina, nuestra lengua, estaba siempre en su compañía, especialmente cuando venían embajadores o pláticas de caciques, y ella lo declaraba en lengua mexicana, por esta causa: le llamaban a Cortés el capitán de Marina, y para ser más breve, le llamaron Malinche.40
y también se le quedó este nombre —Malinche— a un Juan Pérez de Arteaga, vecino de la Puebla, por causa que siempre andaba con doña Marina y Jerónimo de Aguilar deprendiendo la lengua, y a esta causa le llamaban Juan Pérez Malinche, que renombre de Arteaga de obra de dos años a esta parte lo sabemos. He querido traer esto a la memoria, aunque no había para qué, porque se entienda el nombre de Cortés de aquí adelante, que se dice Malinche.41
Cortar lengua
y quedó Moctezuma admirado de ver la lengua de Marina hablar en castellano y cortar la lengua, según que informaron los mensajeros al rey Moctezuma; de que quedó bien admirado y espantado Moctezuma se puso cabizbajo a pensar y considerar lo que los mensajeros le dijeron: y de allí tres días vinieron los de Cuetlaxtlan a decir cómo el Capitán don Fernando Cortés y su gente se volvieron en sus naos en busca de otras dos naos que faltaban cuando partieron de Cintla y Potonchán, adonde le dieron al capitán las ocho mozas esclavas, y entre ellas la Marina.42
predestinaron como sabios que eran, que había de volver Quetzalcóatl en otra figura, y los hijos que habían de traer habían de ser muy diferentes de nosotros, más fuertes y valientes, de otros trajes y vestidos, y que hablarán muy cerrado, que no los habremos de entender, los cuales han de venir a regir y gobernar esta tierra que es suya, de tiempo inmemorial.46
|
| 1 Hernán Cortés, Cartas de relación, Porrúa, México, 1976, págs. 9, 10, 14 y 15 (como en el ensayo anterior, la paginación de cualquier referencia a las Cartas de relación se incluirá en el texto principal y corresponderá a esta edición de 1976). Cf. Beatriz Pastor, El discurso narrativo de la Conquista: mitificación y emergencia, 2a ed., Ediciones del Norte, Hanover, 1988, págs. 93 y 155. 2 Cortés indica en la quinta Carta, ya mencionada: “Yo le respondí que el capitán que los de Tabasco le dijeron que había pasado por su tierra, con quienes ellos habían peleado, era yo; y para que creyese ser verdad, que se informase de aquella lengua que con él hablaba, que es Marina, la que yo siempre conmigo he traído, porque allí me la habían dado con otras veinte mujeres” (Idem.). Cf. Bernal Díaz del Castillo, Historia verdadera de la Conquista de la Nueva España, Porrúa, México, 1976 [1983, 1992], págs. 87-88; y Andrés de Tapia, “Relación”, en Carlos Martínez Marín (ed.), Crónicas de la Conquista, Promexa, México, 1992, pág. 446. Menciona sólo ocho fray Francisco de Aguilar (Relación breve de la Conquista de la Nueva España, UNAM, México, 1988, pág. 67). También son ocho para Hernando de Alvarado Tezozómoc (“Crónica mexicana”, en Carlos Martínez Marín (ed.), op. cit., pág. 566), Francisco López de Gómara (Historia de la Conquista de México, Biblioteca Ayacucho, 1979 [1984], pág. 40), Fray Bartolomé de las Casas (Historia de las Indias, FCE, México, 1976 [1981], pp. 242 y 244), Diego Muñoz Camargo (Historia de Tlaxcala, Madrid, 1986, pág. 188) y Bartolomé Leonardo de Argensola (Conquista de México, Ed. Pedro Robredo, México, 1940, págs. 97-98). 3 Bernal Díaz del Castillo, op. cit., págs. 89 y 174. 4 Francisco López de Gómara, op. cit., págs. 39-40. La cursiva es mía, salvo indicación de lo contrario. 5 Silvio Zavala, El servicio personal de los indios en la Nueva España, El Colegio de México / El Colegio Nacional, 1989, t. IV, pág. 199. Suplemento de los tres tomos relativos al siglo XVI. 6 Fray Bartolomé de las Casas, op. cit., 1981, t. III, pág. 208. 7 Ibid., pág. 207. 8 Bernal Díaz del Castillo, op. cit., pág. 9. 9 Fray Bartolomé de las Casas, op. cit., 1981, t. III, pág. 204. 10 Francisco López de Gómara, op. cit., pág. 23. 11 Bernal Díaz del Castillo, op. cit., págs. 25, 34 y 36. 12 Cf. Margo Glantz, “Lengua y Conquista”, en Revista de la Universidad, UNAM, México, núm. 465, octubre, 1989. 13 El Conquistador Anónimo, “Relación de algunas cosas de la Nueva España...”, en Carlos Martínez Marín (ed.), op. cit., pág. 402. 14 Juan Díaz, “Itinerario de la Armada del rey católico a la isla de Yucatán.”, en Carlos Martínez Marín (ed.), ibid., pág. 8 y frag. 1-16. 15 Bernal Díaz del Castillo, op. cit., 1992, pág. 78. 16 Juan Díaz, op. cit., pág. 71. 17 Francisco López de Gómara, op. cit., pág. 46. 18 Idem. 19 Fray Francisco de Aguilar, op. cit., pág. 413. 20 Diego Muñoz Camargo, op. cit., pág. 189. 21 Fernando de Alva Ixtlilxóchitl, Historia de la nación chichimeca, Madrid, 1985, pág. 229. 22 Grabado reproducido en José Luis Martínez, Hernán Cortés, FCE, México, 1990, pág. 154. 23 Francisco López de Gómara, op. cit. 24 Cf. Mercedes de la Garza, “Visión maya de la Conquista”, en Mercedes de la Garza (ed.), En torno al nuevo mundo, UNAM, México, 1992, págs. 63-76. La Malinche se ha convertido literalmente en faraute o corifeo de una obra dramática sobre la Conquista de México: Pierluigi Crovetto, “Diálogo u original del baile de la Conquista”, en Guatemala Indígena, Centro Editorial José de Pineda Ibarra, Guatemala, 1992, vol. I, núm. 2. Allí “los personajes son doce caciques aliados y dos hijas del rey Quicab, a las que llaman Malinches, porque en un momento de la obra una de ellas ofrece su ayuda y sus favores a Alvarado”, y más tarde, en un canto entonado por ellas, narran la caída de los quichés: “Llanos del Pinal, si sabéis sentir, / llorad tanta sangre de que vestís [...]” (pág. 71). 25 Pierluigi Crovetto, I segni del Diavolo e I segni di Dio. La carta al emperador Carlos V (2 gennaio 1555) di fray Toribio Motolinia, Bulzoni, Roma, 1992, pág. 8. 26 José María Kobayashi, La educación como conquista, El Colegio de México, México, 1985, pág. 53. 27 Alfredo López Austin, Cuerpo e ideología, UNAM, México, 1984, t. I, pág. 329. 28 Juan Díaz, op. cit., pág. 13. 29 Idem. 30 La investigadora norteamericana Francis Karttunen habla en su ensayo “In their Own Voice: Mesoamerican Indigenous Women Then and Now” (en Suomen Antropologi, núm. 1, 1988, págs. 2-11) de algunas mujeres de principios del México virreinal, cuya conducta parece ser semejante a la de la Malinche en cuanto a su autonomía, su inteligencia y su actividad decisiva; la información aparece en unos huehuetlatolli (sabiduría antigua, máximas para el comportamiento habitual), documentos conservados en la Biblioteca Bancroft de la Universidad de California (Francis Karttunen y James Lockhart, “The Art of Nahuatl Speech: the Bancroft Dialogues”, en UCLA Latinoamerican Studies, Latin American Center Publications, Los Ángeles, vol. 65, núm. 2, 1987). Y Pilar Gonzalbo, por su parte, ha encontrado numerosos ejemplos de españolas criollas, mestizas e indias, cuya conducta es absolutamente emancipada y que contradice la idea general de que la mujer se encontraba supeditada de manera superlativa al hombre. Sin embargo, los campos de actuación estaban perfectamente delimitados. 31 Diego Muñoz Camargo, op. cit., págs.186-187. 32 Cf. Georges Baudot, “Política y discurso en la Conquista de México”, en Anuario de Estudios Americanos, Sevilla, vol. XIX, 1988, págs. 67-82. 33 Agradezco a Cecilia Rossell haberme comunicado este dato, también reiterado por Ángeles Ojeda. 34 Bernal Díaz del Castillo, op. cit., 1992, pág. 172. 35 Apud Manuel Romero de Terreros, Hernán Cortés, sus hijos y nietos, caballeros de las órdenes militares, Antigua Librería Robredo de José Porrúa e Hijos, México, 1944, págs. 14-15. 36 Cf. Sonia Rose-Fuggle, “Bernal Díaz del Castillo frente al otro: doña Marina, espejo de princesas y de damas”, en La représentation de l'Autre dans l'éspace ibérique et ibéro-américain, La Sorbonne Nouvelle, París, 1991, págs. 77-87. 37 Cf. Fray Bernandino de Sahagún, Historia general de las cosas en Nueva España, Conaculta / Alianza Editorial, México, 1989. 38 José Luis Martínez, op. cit. 39 El significado de bautizarse entre los indígenas sería, después de la Conquista, “ser destruido”. Cf. Mercedes de la Garza, op. cit., pág. 71: “preparad ya la batalla —le dice— si no queréis ser bautizado [como sinónimo de destruido]”. 40 Bernal Díaz del Castillo, op. cit., 1983, págs. 193-194. 41 Ibid., pág. 194. 42 Hernando de Alvarado Tezozómoc, op. cit., pág. 566. 43 Ibid (preámbulo de Carlos Martínez Marín). 44 Francisco Javier Clavijero, Historia antigua de México, Porrúa, México, 1976, págs. 299-300. 45 Miguel Ángel Menéndez, Malintzin en un fuste, seis rostros y una sola máscara, La Prensa, México, 1964, citado por Georges Baudot, op. cit. 46 Hernando de Alvarado Tezozómoc, op. cit., pág. 568. |