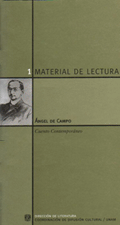 |
Ángel de Campo |
|
Nota introductoria Ángel Efrén de Campo y Valle nació en la ciudad de México el 9 de julio de 1868 y murió el 8 de febrero de 1908, en la misma ciudad, víctima del tifo. Huérfano de padre, desde muy niño conoció las estrecheces económicas, y debido a ellas y a la muerte de su madre, no le fue posible continuar sus estudios, apenas iniciados, de Medicina. Para resolver sus problemas económicos y poder hacerse cargo de sus hermanos menores, desempeñó un empleo en la Secretaría de Hacienda; inició sus actividades periodísticas desde 1885 y fue profesor de literatura en la Escuela Nacional Preparatoria.
Cuando fue estudiante encontró su vocación literaria bajo la guía del maestro Ignacio Manuel Altamirano. Nació en aquellos años de Preparatoria una firme amistad con otros entonces también incipientes escritores como Luis González Obregón, Luis G. Urbina, Victoriano Salado Álvarez, Balbino Dávalos, Federico Gamboa. Con el tiempo estos jóvenes escritores se unieron en asociaciones literarias; publicaron revistas como El Liceo mexicano, de la que Ángel de Campo fue fundador. En El Nacional, El Imparcial, La Revista Azul, etcétera, donde colaboró con regularidad, hizo populares los pseudónimos de Micrós y Tick Tack. Aunque escribió un estudio sobre la hacienda pública, poesías, novelas, crónicas y cuentos, los tres únicos libros que aparecieron en vida del autor, son colecciones de cuentos: Ocios y apuntes, (1890), con prólogo de Luis González Obregón; Cosas vistas (1894) y Cartones (1897). Con ellos llamó la atención sobre un género que se consideraba menor. Puede decirse que Micrós otorgó al cuento autonomía y legitimidad artística. Su tema fue, sobre todo, la Ciudad de México y los problemas diarios de la clase media baja, excluida de las ventajas del progreso porfirista. Micrós fue un escritor que recreó con profundo realismo y melancolía las costumbres de su tiempo. Siguió la línea iniciada por José Joaquín Fernández de Lizardi, matizada con la doctrina nacionalista de Altamirano. Su tono, ponderado y discretamente irónico, no se avenía con el estilo ornamentado y audaz de sus contemporáneos, los poetas modernistas. A Micrós le duelen la miseria y la injusticia que sufren los desheredados, los humildes que en su camino no encuentran sino frustraciones. Sirvan de ejemplos: "¡Pobre viejo!", "El Pinto", "¡Pobre Jacinta!", "El Chato Barrios". La crónica, género periodístico que registra los sucesos del tiempo, fue utilizada con buena fortuna por Altamirano, Guillermo Prieto, Manuel Gutiérrez Nájera, Luis G. Urbina. Micrós fijó, en el trabajo diario de la crónica, los diferentes rostros de la ciudad con pincelada rápida y oportuna. El valor documental y humano bajo la apariencia frívola, festiva, irónica o tierna, se manifiesta especialmente en las 364 Semanas alegres que escribió para El Imparcial, en su mayor parte aún inéditas. En sus colaboraciones periodísticas deja Micrós fijas las diferentes imágenes de una ciudad a la que se acerca con amor pero también con espíritu crítico. Ángel de Campo intentó el género novelesco. Para el periódico El Nacional escribió por entregas La Rumba (1890-91), que se recogió en forma de libro en 1958, en la Colección de Escritores Mexicanos. Se conoce el primer capítulo de otra: La sombra de Medrano, que seguramente se perdió. La sensibilidad del poeta que fue Micrós, más que en los versos -que también escribió- está presente en la piedad humana con que maneja los sentimientos de personajes: seres humanos o animales. De acuerdo con su tiempo, trata de explicarse científicamente las enfermedades del cuerpo y del alma que esclavizan y destruyen al género humano. Poco optimista con el futuro de las clases pobres, sin embargo se hace eco de las injusticias que sufren, y protesta por la situación que padecen. Fiel a la tarea que se impuso de dejar a la posteridad un retrato fiel de lo que fue su mundo y su tiempo, fin de siglo, fin de una larga y discutida época de paz, no desmayó en su empeño, seguro de que su palabra, su verdad, su intención, tenían en el periódico el medio idóneo para convencer, para persuadir, para mover la conciencia de un pueblo tan necesitado de conocerse a sí mismo.
María del Carmen Millán
|
|
La mesa chica Poníase los días de gran función en el cuarto del baño, que quedaba precisamente junto al comedor; por supuesto que fungía de asiento la tina, mediante una tabla atravesada y un banco de macetas luxado de las cuatro patas; la mesa de la cocina completada con otra de ajedrez y una de estorbo, un cajón volcado para el que no cupiera, y si con todo esto faltaba sitio, quedaba el antepecho de la ventana para completar el extraño comedor de los muchachos.
Los manteles muy rotitos, pero muy blancos; las servilletas ordinarias, y a veces la madera desnuda, servían de lecho a las tazas, porque vasos no se conocían en aquellas regiones; invitado había que se resignaba a beber en jarro, lo mismo el nacional licor que algún Médoc falsificado. Dábase media torta de pan por cabeza, y nombrábase jefe del movimiento a un chico mayor que los demás, o a la vieja cachazuda que había sido nodriza de los tíos. Recuerdo aquellas épocas y se me revuelve la bilis como entonces, al pensar en las humillaciones de que éramos objeto los muchachos. Tengo muy presente el cuadro. Pintado el corredor, arreglado el pasillo de la antesala, que parecía no alfombra, sino canevá bordado a medias; remendado el tapiz de la sala y muy ordenado el mobiliario, notábase que el plumero había corrido desde el marco de los opacos espejos hasta las chucherías de porcelana de la mesa. Muy tendidas de limpio las camas, y vistiendo flamantes trajes los dueños de la casa. Cada diez minutos sonaba la campana y nos empinábamos en el corredor para ver. —Las Sánchez. —Las Sánchez —decía una oficiosa corriendo. —Las Sánchez —corría la voz, y un ejército de muchachos se alineaba junto al portón. Bajaban los políticos hasta el descanso de la escalera para ofrecerles el brazo, y: —Chula. —Linda. —Mi vida. —Presta tu sombrero. —Da’ca la sombrilla... —y una tempestad de besos y de abrazos procedía a la pregunta de: —¿Cómo has pasado tu día? —Bien, gracias. Pasen ustedes. Joaquinito, ¿por qué no se van a jugar? Ya les he dicho que se vayan a la azotehuela, y no se anden metiendo entre la gente grande. —Déjelos usted. —No; así se acostumbran a igualados; parece que no han visto gente. Y tras esta loa, unos chillando, otros sin que les importara un bledo, y otros más grandecitos, heridos en nuestra dignidad, nos retirábamos a la azotehuela, donde seguía la frasca. A un paso la cocina reventaba de gente; era aquello un ir y venir de criadas. Las niñas de la casa, con delantal y los brazos desnudos, volteaban las gelatinas, previamente puestas a enfriar en sus moldes en bandejas de agua fría. Quién corría para pedir la mantequilla, que transformaba en rizados copos, mediante un ayate; quién las aceitunas, que no podían sacar con tenedor del frasco, y había que vaciar en ancho platón jugo y frutas, para colocarlas después en rebaneras que tenían la forma de una valva; quién pedía a gritos el queso hecho tiras, y quién en el lavadero hundía en agua fría un dedo y pedía tafetán, porque se había cortado al rebanar el jamón. Dominaba a la atroz barahunda el ruido de la vajilla en el comedor; ordenábanse las copas, haciánse caprichosos dobleces a las servilletas en cuya cúspide emanaban aromas, pequeños ramilletes, y la esencia poética de las violetas se mezclaba al olor prosaico del queso de Gruyère y de los pickles. —¡Que traigan el dulce de leche! —Buena la haces, Tomás: mientras uno trabaja, tú te comes todo. Deja los pasteles, los desarreglas. ¡Qué tal! Si no ayudas, no estorbes. Vete a la sala. —Ábranla. Quita los platos para... Dame una mano... —Vas a voltear la salsa. —Pues ayuden. Era un fenomenal pescado que desaparecía bajo la capa de adornos vegetales: ruedas de jitomate y cebolla, florituras de perejil, huevo picado y otras menudencias que nadaban en el vinagre surcado por los pálidos ojuelos de oro del aceite. —Destapa el vino blanco y le vuelves a poner un tapón. —¿Dónde anda el tirabuzón? —Se lo llevó Luz, para el jarabe de grosella. Entretanto, nosotros espiábamos aplastando las narices contra los apagados vidrios, y a cada viaje de los atareados mozos en un... —¡Quítate del paso, por nada me tiras! No faltaban atrevidos que a lo mustio se deslizaban al comedor ofreciendo sus servicios. —Sáquese de aquí. —Echen a ese muchacho. —Vete a jugar. En la azotehuela estallaban loas parecidas, porque Benjamín se apoderaba de las lechugas que flotaban en la pileta, porque Manuelito abría la llave y un chorro se precipitaba anegando el piso. —Ora verás, Manuel. ¡Mira cómo te has empapado! —¡Jesús, deja esa escoba! —¿Qué quieres aquí, Luis? Los hombres no entran a la cocina, se te van a caer los pantalones. —¡Niña, venga usted a ver a estos niños que están emporcándose las manos con el carbón! —Ve a decirle a la niña... —Ya no lo vuelvo a hacer. —Pues estése quieto. No dábamos un paso sin que no recibiéramos el correspondiente regaño: malcriados, incapaces, feos, tontos, necios, etcétera, eran los dulces calificativos que a cada paso nos lanzaban las gentes sin paciencia. —Qué bonito, ¿eh, sáquese el dedo de las narices; siempre haciendo píldoras, ¡cochino! —¡Qué le importa! —Sucio, te voy a acusar. —Si te dan medio, me das cuartilla por el chisme. —Groserote... —Y tú... ¡tan bien educada! —Sigue hablando y... —¿Qué me haces? —¿Qué te hago? Acusarte para que te manden al colegio. —Pues ve corriendo, no me asustas. Y la hermana mayor corría en efecto a dar parte a las autoridades superiores, que mandaban llamar al reo. —Si no te estás quieto... —No, mamá, si yo... —Ya me dijeron, pero te la guardo; ahora que lleguemos a casa yo te enseñaré a tratar a tus hermanas... —Si esa fastidiosa... —¿Qué? ¡Vuélvelo a repetir! ¿Qué dijiste? —Nada. —Me la vas a pagar (pellizco canónico). —¡Ay! (llorando). —¡Váyase usted de aquí! —Y se iba el castigado, no sin lanzar a su paso nueva interjección a su hermana. —¡Chismosa! ¡Rajona! —Estás de reventarte. Nadie los puede aguantar, tú. Hubiera seguido el pleito de palabra, si la caravana de personas formales, precedida por el licenciado y la arqueológica madre de los Cañete, no invadieran el comedor, y ruido de sillas, conflictos para acomodar alternados a las hembras y a los varones, pedir licencia para pasar contrayendo el abdomen y de puntillas, todo esto formaba animada algarabía. —Córranse... —Háganle un lugar a Pancho... —Está usted bien, no se pare. —Vete a dar una vuelta a la mesa chica. Y Carlota aparecía a nuestros ojos. Aquello era digno de verse. Dos nanas se aplastaban (sic) en las sillas con los rubios niños, que sólo tomaban su arrocito, medio dedo de vino, huevos tibios y tres rajas de pan. Al lado María y Concha, niñas con pretensiones de mujeres, merecían el alto honor de que se les encargara el cuidado de Nestorito y Bebé (un cafrecito de dos años). Pedro y Antonio, enojados porque se les había expulsado ignominiosamente de la congregación de los formales, se aislaban en un rincón, improvisando su mesa en una silla y escondiendo debajo de un viejo tocador el fruto de robos disimulados: rebanadas de queso y de jamón, no pocos pasteles, frutas secas y hasta media botella de coñac. A todos faltaba algo: a unos pan, a otros plato, al de más allá cubierto, y al bien educadito de Crispín, por callado, cubierto, plato y pan... hasta asiento. En el comedor veíase a los comensales inclinados, tomando ya la sopa. Las señoras, graves, volvían sus apagados ojos hacia nuestro destierro, diciendo: —¡Qué muchachería! Y las mamás, con gesto de autoridad y amenaza, agregaban: —Muy quietecitos, ¿eh? Carlota daba órdenes: —No den su plato, no dejen su cubierto y cállense. Ya se les va a servir. Llegaba la sopera y un escandaloso coro provocado por el hambre la recibía. —A su lugar... al que se pare no le sirvo. Siéntate, José. Vayan pasando sus platos; no me pidan, porque me atarantan. A más de tres desordenados despidieron de la mesa grande con cajas destempladas, porque iban de puntillas a pedir vino al oído de alguna tía. —A su hora se les dará —respondía, poniendo en ridículo al solicitante. Y no nos iba mal. Cierto es que los platones llegaban a nuestro encierro diezmados, pero el que con tino adjudicaba las raciones, buen cuidado tenía de acordarse que los chicos faltaban, y mientras allá, por circunspección, apenas probaban bocado y les tocaba poco por temor de que no alcanzara. Nosotros, sin educación, la emprendíamos contra los restos, comiendo más allá de la medida. En el comedor podían moverse apenas, y nosotros, cuál a la bartola, cuál a pierna suelta, en posturas orientales, sin el freno de la urbanidad, como muchachos inquietos; a falta de tenedor, mano limpia. De cada tarascada nos llevábamos las carnes de un muslo de pollo o los intercostales del caparazón de un pavo, que nos dejaba luengos bigotes de salsa, manchones de grasa en los carrillos y mil máculas en la nariz. El vino nos excitaba; nos parábamos de la mesa y nos amenazaban con no darnos fruta; pero al ver que ésta se acababa en la mesa grande, invadíamos el comedor con suplicante clamoreo, que cesaba tan sólo cuando el repique de las copas anunciaba un brindis. Henos aquí muy serios, con la cara sucia y las manos indecentes, contemplando la mesa, los deshechos ramos, los platos vacíos, las cáscaras de nuez y almendra sobre el mantel arrugado, disueltos casi los migajones en un charco rojo de vino espolvoreado de sal, los rostros congestionados, las miradas vagas, los gases produciendo somnolencia a las gentes gordas, las servilletas caídas o formando montañas sobre los vasos, y el que brindaba, distraído por el revolar de las moscas, los necios insectos, buitres en ese campo de batalla que se llama una mesa. Concluido el brindis, las gentes graves sentían los amagos de la jaqueca: se paraban con las piernas entumecidas y el paso vacilante, y los de la mesa chica se lanzaban al patio. El moderado Crispín, el reservado jovencito, solía no aparecer y se le hallaba en la caballeriza, demudado y sudoroso, con un codo en la pared, sobre el codo la frente, los ojos llorosos y escupiendo de un hilo. —¿Qué te pasa? —La mayonesa... —Ya te lo han dicho: el pescado te hace daño y tú eres muy delicado. —¿Quieres carbonato? —Lo que quiero... (con la vista vaga) lo que... quie.. .brr... ¡Ay Dios! —Quítate del aire... Acuéstate, hombre. Dame el brazo... Jesús, traiga una escoba y limpie ahí.
|
|
Mater dolorosa
|
|
¡Pobre viejo!
Ni duda, aquella era la casa; lo encontré todo igual. El tiempo, es verdad, la había hecho más triste, porque estaban manchadas las paredes con las huellas de la lluvia, y el musgo dibujaba en ellas siluetas verdinegras: el santo de cantera, el roto macetón de la azotea, el balcón mohoso, la entrada angosta: ¡todo lo mismo! Sólo que en el ventanillo no se veía la jaula del loro locuaz, ni aquellos tiestos de geranio y rosa de Castilla. ¡Con qué emoción leí aquel rótulo que en fondo negro y con letras blancas casi borradas, decía COLEGIO PARA NIÑOS! |
|
El Pinto. Notas biográficas de un perro
Chilindrina era una perrita poblana, gordita, muy lavada, muy blanca, con su listón azul al cuello, siempre dormitando en las faldas de doña Felicia, su ama, que era dueña de un estanquillo y había concentrado en ella todo su amor de vieja solterona. Cuidaba del buen nombre del animal como las madres cuidan de la inocencia de sus hijos, y casi murió de dolor cuando supo la terrible noticia: Chilindrina, la doncella sin mancha, había tenido amores con el Capitán, escuintle horroroso de un zapatero vecino: frutos de estos amores fueron la Diana, el Turco y el Pinto, de quien voy a ocuparme. Era un perro de pueblo, enteramente flaco, de orejas derechas y agudas, ojo vivaz, hocico puntiagudo, grandes pelos lacios y cerdosos, patas delgadas y cola pendiente; era de esa clase de perros de raza indígena que tienen una semejanza con los lobos, de un color amarillo sucio manchado de negro, lo que le valía su nombre de Pinto. Su historia puede encerrarse en estos capítulos: el hogar, el cuartel, la calle, la vagancia. Muy pocos días duró bajo el brasero en el cajón de vino, lleno de trapos manchados de petróleo que le sirvió de cuna. Aún no abría bien los ojos, que tenían esa opacidad azulosa de los recién nacidos, aún su paso era débil, cuando lo regalaron a la primera que lo pidió, y fue doña Petra, portera del 6 de Mesones, señora fea que, no teniendo quien la amara, amaba a los animales. Un gato se le había desertado, y para mitigar la ausencia iba a sustituirlo con un consentido más fiel: el Pinto. Con calma maternal daba las migas de pan en leche al tierno niño, lo acostaba en un rincón envuelto en trozos de alfombra, lo arrullaba en el regazo y en horas de quehacer lo exponía al sol tibio de la mañana; ahí reposaba el Pinto cazando moscas al vuelo, dando paseos cortos, oliendo las juntas del embaldosado y acostándose de nuevo, previas las vueltas de ordenanza. Creció, y comía entonces las sobras que daba a su ama una familia de la vivienda principal. Su vida era sedentaria; se reducía a vegetar y no salía del zaguán de la casa, porque sentía un temor invencible por los transeúntes, los coches y los perros más grandes que él. Cuando el ama salía, lo dejaba encerrado, y más de una vez se oyeron tras la puerta aullidos lastimeros a los que respondían frases coléricas de los vecinos nerviosos. Vivían arriba dos niños que al irse al colegio le arrojaban un pedazo de pan y al volver le hacían un cariño, diciéndole con voz muy dulce: “Pintito, toma”, y tronándole los dedos lo llamaban en dirección a la escalera. Él los hubiera seguido, pero le inspiraba serios temores aquella ascensión peligrosa y, sobre todo, la opinión de su ama. Un día se decidió a subir, los Angulo lo colmaron de cariños, lo hicieron corretear por el corredor, enseñándole y escondiéndole un pañuelo que desgarraba a mordiscos, y los hacía exclamar con infinito placer: “¡Sabe jugar al toro!” Ya era amigos: ya el pobre Pinto seguía a la criada hasta el colegio, y con disimulo señalaba su huella en todas las esquinas para reconocer el camino. Aparecían los Angulito, y corría con esa vivacidad infantil propia de una gran emoción. Todo lo sufría el buen amigo; que lo ensillaran, lo vistieran de muñeco, lo hicieran tirar de un carrito de palo lleno de ladrillos, lo forzaran a saltar por el mango de una escoba, o hacer de toro y hasta de verdugo, cuando alguna rata infeliz salía de un agujero por sus negras desdichas. Sin embargo, ¡qué de temores en aquellas visitas! ¡Qué odio debía tenerle aquella señora descolorida que lo veía con ojos tan malos y lo hacía despejar el corredor! Una ocasión los niños no lo llamaron como otras veces y él subió. La criada lo esperaba tras de la puerta y lo llamaba ¡cosa rara! con voz dulce. Acudió y entonces lo suspendió por el aire tomándolo por el pescuezo; lo llevó a un rincón del corredor, le restregó el hocico contra un ladrillo sucio y le pegó de escobazos. En vano aulló, en vano decía con los ojos “¡yo no he sido!”; la fuerte mocetona le pegó duro, y los niños lo veían con inmensa compasión tras de los vidrios. ¡Pobre Pinto! Su ama lo abandonó. Días enteros se pasó en las calles oliendo todos los rincones y en busca de ella. Aulló a la puerta de la antigua portería hasta que una vecina se compadeció de él; era una mujer de cascos ligeros que tenía amores con un albañil. Hacían tres viajes diarios hasta la Alameda para que comiera en una banca el señor aquel lleno de cal. Gravemente sentado, esperaba que le echaran su piltrafa de carne: como perro bien educado, ni parpadeaba. Después, el amor de su nueva ama pasó a un soldado y supo lo que era la vida de cuartel. Comió el vil rancho, tuvo amistad con gentes malignas; pero sucedió lo que tenía que tenía que suceder: el regimiento salió y de nuevo lo abandonaron. ¿Qué comer? Si se detenía en la puerta de una fonda, le aventaban unas tenazas; si iba a una carnicería lo pateaban; si encontraba un hueso, se lo arrancaba otro can famélico más fuerte que él. En aquellos días se apiadó de él un viejo de barba blanca y sucia, pantalones rotos y zapatos llenos de agujeros: era un mendigo que se fingía el ciego. Todo el día se pasaba a la puerta de las iglesias donde había función o jubileo. El amo, apoyado en el grasiento bastón en forma de báculo y él, amarrado del cuello con un mecate lleno de punzantes hilos. Comió las tortillas heladas y los mendrugos de pan frío de la miseria; sufrió los palos de más de un sacristán, y tenía también, en aquella época, un aire de mendicidad, la cabeza gacha, los ojos tristes, el rabo entre las piernas, y hecho un esqueleto... Estaba predestinado para el martirio. Su amo, el falso ciego, robó una vez y lo condujeron a la inspección. ¡Terrible noche al aire libre! La pasó en la puerta de la comisaría y nunca olvidó la escena del día siguiente: el rostro demacrado del amo, que acompañado por muchos pillos, con un jarrito colgado a la espalda, entre dos hileras de gendarmes fue conducido hasta Belén. Quiso entrar, pero no tuvo ni una mirada de despedida de su amo, y sí un culatazo de un centinela. ¿Qué hacer? Caminar al acaso. Anduvo calles y más calles, fatigado, sudoroso, sediento, y lo recibían en los barrios con ladridos de amenaza. El hambre lo postraba; ni una fonda, ni una carnicería, ¡nada! El aislamiento, el verano de calores quemantes, la repulsión en todas partes; buscaba la sombra en el hueco de un zaguán, y crueles porteros lo espantaban; seguía a alguien, y aquel alguien, al entrar a su casa, dando una patada en el suelo, le cerraba las puertas en los hocicos. ¡Pobre Pinto! Dos veces intentó olvidar con el amor su desdicha, pero las dos fue desgraciado. Ya casi había conquistado a una desconocida, cuando un señor alto, moralista tal vez, lo espantó pegándole un bastonazo; lo iba a machucar un tren, y perdió a la dama. Su segunda tentativa fue tan desgraciada como la primera: un Terranova, abusando de la fuerza, le arrebató a la que tanto había soñado. ¡Pobre Pinto! Llegaron aquellas noches interminables de vagancia, aquel husmear continuo en todos los rincones, a la puerta de las accesorias, esperando que arrojaran al caño el agua sucia de la cena, para pescar un hueso y huir con él donde nadie se lo disputara; rebuscar en los montones de basura; seguir a los ebrios para... ¡Qué fúnebres rondas hacía con otros compañeros de desgracia! Se olfateaban los unos a los otros para saludarse, se mordían, ladraban, y un vecino les arrojaba agua desde un balcón; dormían hechos rosca en el umbral de una puerta. Eran noches de pesadillas terribles. Pinto soñaba estar en una azotea con la cazuela de sobras repleta, subía la Diana, le hablaba de amores, junto al tinaco le decía: “eres mi vida”, y ¡paf! Un señor que entraba a deshoras a su casa, lo despertaba con un puntapié. Aquello no era vida, los carretones de basura no traían ni un solo hueso que roer, y cuando lo había, la fuerza bruta se lo arrancaba de los dientes. Evocaba aquel pasado siempre adverso: ¿para qué había nacido? ¡Sin creencias, sin paraíso, sin palabras siquiera para pedir un mendrugo! Y cazaba moscas al vuelo o saciaba su sed en los charcos. Una mañana lo llamó un señor y le arrojó un pedazo de carne. ¡Al fin! Sí, sí; había indudablemente un espíritu protector de los hambrientos; sintió una embriaguez de placer al aspirar el aroma tibio de aquella pulpa, y ¡era fresca! y la comió con glotonería. Un fuego devorador circulaba por sus venas, parecía que desgarraba sus entrañas, sus miembros se estremecían en dolorosas convulsiones; tambaleaba como un ebrio y, por fin, se desplomó. ¡Lo habían envenenado! ¡Qué cuadro! Yacía en el lodazal. Todo fue crueldad en aquellos momentos. Un carro al pasar le trituró una pata; había un círculo de curiosas, criadas que volvían de la compra; mandaderos con la canasta en la mano y que se entretenían en picarlo para provocarle largos estremecimientos convulsivos. La cabeza caída, los ojos inyectados fuera de las órbitas; los blancos colmillos descubiertos, la lengua de fuera, el hocico abierto y babeante; la respiración de un sofocado, y las patas agitándose en nervioso desorden. ¡Y aún en su agonía lo azuzaban y se reían de sus contracciones de epiléptico! Ni una queja, ni un ladrido... Los niños Angulo pasaron y se detuvieron, sus ojos infantiles lo vieron con gran tristeza, y los oyó murmurar: –¡Pobrecito! y se parece al Pinto. Era el Pinto: ¡qué flaco estaría para ser inconocible! Después de un último sacudimiento quedó inmóvil.
*
El carro de la limpia fue su ataúd y el muladar su cementerio. Ahí, sobre montones de ceniza, cascarones de huevo, zapatos rotos, harapos y momias de gato, fue arrojado junto a un casco de botella; quizá lo hubieran devorado los mismos que lo acompañaron hasta su última morada, si no hubiera habido otro entierro, el de un caballo que llegó en un carretón con una bandera blanca y escoltado por canes hambrientos que hicieron de sus despojos una atroz carnicería. Lamiéndose los bigotes dijo uno de los comensales: “He aquí al Pinto, ciudadano honrado, de origen noble, fiel, trabajador, digno de un cojín de viuda o de una azotea de ranchería, convertido en cadáver y ¡envenenado!... Pero ¡esta es la vida!” Y se alejó al trote por el potrero, donde ya las sombras se extendían; el crepúsculo daba un fulgor sangriento a aquel cuadro y perfilaba en el horizonte las siluetas macabras de esas limosneras que remueven las basuras para encontrar hilachas. La sombra tendió sus alas de búho en aquel cementerio de cosas viejas y animales muertos. Cementerio sin epitafios.
*
¡Cuántos en la plebe son como el Pinto! ¡Cuántos desdichados hay que, con forma humana, no son sino perros que hablan y que visten pantalones! |
|
El Chato Barrios
El salón de nuestra escuela estaba inconocible; salón de escuela de barrio que, gracias a muebles alquilados, había perdido su aspecto lamentable de otras veces. El heno y las ramas de ciprés, colocadas profusamente a lo largo de las manchadas paredes; banderas tricolores de papel y águilas empleadas para fiestas cívicas, servían de altar a grandes retratos de Hidalgo, Juárez y otros héroes, amén del Corazón de Jesús, iluminado, inmediatamente arriba de una esfera terrestre cubierta de crespón.
Desde ese momento Isidorito era el héroe y lo besaban las señoras cuando, tropezando, podía apenas cargar los grandes libros que había merecido como premio... y envidiábamos a Isidorito. —Mención honorífica– leía Borbolla con voz clara— al alumno Rito Barrios.
Y oíase en las bancas estudiantiles un rumor:
“Ándale, Chato, Chato Barrios, a ti te toca”. Pero el muchacho no se atrevía a pararse y había necesidad de que Quiroz, con voz amable, le dijera:
—Señor Barrios, acérquese usted...
Y un muchacho descalzo, de blusa hecha jirones, mordiéndose un dedo, arrastrando el sombrero de petate y viendo a todos lados con cara de imbécil, cruzaba el salón. Las gentes lo miraban con lástima, los niños con desprecio, y unos ojos empapados en lágrimas lo seguían: los de una mujer que ocupaba la última fila, perdida en la multitud, su madre; y el Chato Barrios, aquel modelo, en el último grado del desconcierto, olvidando público y lugar, pegaba la carrera de la mesa a su asiento.
Me acuerdo que sentía no sé qué dolor, no sé qué tristeza al mirar a Barrios; inexplicable amargura de cosas aún no comprendidas, cuando paseaba mi observación de niño, ya de Isidorito al Chato y viceversa, Isidorito, que vestía bien; Isidorito, que decía una tontería y no le pegaban; Isidorito, que estudiaba menos; Isidorito, que usaba reloj, y el Chato, que llegaba al colegio antes que otro; el Chato que aprendía la lección en un segundo; el Chato, que vivía en una carbonería; el Chato que iba al colegio de balde; el Chato...que era muy infeliz. * He visto, después de muchos años, aquellos diplomas: el de Isidorito se ostenta sobre el bufete de un abogado, su padre, encerrado en un marco desdorado, como si acusara una ironía del ayer comparado con el hoy, denunciando el favoritismo de otra época y la imbecilidad actual, que es la cualidad notable de mi antiguo compañero de escuela. Alguien me dijo, no lo sé, que los premios del Chato iban al Empeño; y ese Chato es un muchacho de traje hecho jirones, que estudia en libros prestados, vive en un suburbio, jamás falta a clase y parece prometer. Cuando tal me dicen, pienso en el pasado, porque no ignoro cuál es la vida del que no posee más que un libro y un mendrugo; lucha por elevarse del cieno en que vive, perseguido por esa amargura que se encarna en todos los enemigos de la pobreza; pero me consuela saber que de ese barro amasado con lágrimas, de esa lucha con el hambre, de esa humillación continua, de esa plebe infeliz y pisoteada surgen las testas coronadas de los sabios que, os lo juro, valen más que esos muñecos de porcelana, esos juguetes de tocador, que en la comedia humana se llaman Isidorito Cañas.
|
