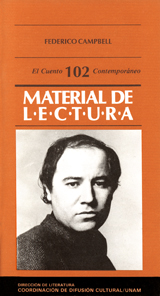|
Anticipo de incorporación
Mi madre y yo nunca nos llevamos muy bien. Único hijo entre dos hermanas, pronto me di cuenta de que nada tenía que hacer en territorio enemigo. Se trataba de una batalla perdida de antemano; escapé en cuanto pude de aquella casa tomada desde los cimientos por el gusto, el tono, la mirada de todas las mujeres que rodeaban a mi madre.
Allí y entonces se procuraba no hablar mucho de mi padre. Prácticamente desvanecida a lo largo de la semana, su presencia se concentraba de pronto, altisonante, en noches y madrugadas de alcohol y café. Las calles por lo demás se habían vuelto intransitables: el asalto montonero y súbito de otras pandillas, la impotencia para incorporarme a otros grupos de enchamarrados clubes de basquetbol, los Free Frays, los Pegasos, los Dragones, forzaban mi cada vez más cotidiano encerramiento. Me vi entonces poco más tarde, al terminar el verano, dentro de un Tres Estrellas de Oro que al trasponer el puente de la presa Rodríguez me arrancaba, por primera y quizás última vez, de aquella Tijuana adolescente que no supe hacer mía.
La cortina de la presa, alta y blanca, como la muralla de un castillo infranqueable, marcaba un punto de partida, de abandono, un desprendimiento definitivo y acaso prematuro. En las estribaciones de Tecate, al lado de los viñedos y los interminables olivares de Matanuco, el terreno verdeaba en algunas partes apenas rociadas por una lluvia mezquina. Unas rocas majestuosas y lisas parecían recién esparcidas, separadas unas de otras, por el vómito prehistórico y volcánico de las montañas que se desdibujaban en la lejanía morada y oscura del horizonte. Probablemente me quedé dormido cuando curveábamos por las subidas y bajadas de la Rumorosa. Horas después, la noche en todo su esplendor y su silencio, el cielo abierto y estrellado, me sumía en una meditación suave, como en duermevela, que por un lado ponía delante de mí el enigma de una ciudad como Hermosillo y detrás la repentina aparición de mi padre en la terminal de los autobuses: me regalaba unos chicles poco después de que mi madre pusiera en mis manos el boleto del viaje. Lo recordaba, sin embargo, en momentos de exaltación y locuaz: la brusca intrusión en la casa cuando todos dormíamos, el violento encendido de las luces, los discursos, los irrefrenables monólogos que nos imponía a gritos y tensas pausas, la obligación impulsiva de tomar café.
El anaranjado amanecer del desierto, volvía muy tenues aquellas impresiones. El sueño a medias, dulcemente interrumpido por el camino en recta y las muy infrecuentes curvas, la pasividad gozosa de sentirme transportado y la sensación de desvelo, equivalían al paso de la noche a la mañana, a la ausencia de mi casa, de la leche tibia, de los juegos con mis hermanas y del pirul caído en el barranco, donde nos escondíamos, pero también cancelaban un infierno, acaso momentáneo, que me expulsaba a cualquier parte del planeta. Sentía que me recostaba en el mundo.
Sedante, el efecto de la luz sobre la ventanilla, la quietud de los cactus y las chollas, me despabilaba y sólo tenía ojos para contemplar mi futuro inmediato, para adivinar en lo posible si aquella Hermosillo distante enclavada en la llanura desértica coincidía con mis preconcebidas ideas o mis temores.
Era como si hubieran evacuado la ciudad. Hacia las cuatro de la tarde las puertas de las casas permanecían cerradas. Nadie en las calles. Las plantas de sol se caían vencidas, quemadas. Un aire cálido, oleadas de viento, un incendio inubicable, cargaban la atmósfera, pero antes del anochecer las avenidas sin pavimento eran regadas por pipas que surgían entre el polvo imprevisiblemente a lo lejos y se desplazaban lentas, pesadas y generosas; se olía la tierra mojada, el suelo amarillento mientras yo caminaba por la calle Garmendia. Iba al cine. Sudaba. El relente de la medianoche reavivaba una íntima capacidad de ilusión. Pronto vendría septiembre, se cerraría el periodo de inscripciones, empezarían las clases en la preparatoria.
Y entonces empecé a marchar.
El primer domingo de enero nos presentamos en el cuartel. Salimos en formación cuando aún no había salido el sol. Más de mil hombres desvelados y friolentos éramos los únicos seres vivientes en aquella ciudad apaciguada. Marchábamos de cuatro en fondo, sin armas ni uniformes, reclutas recién convocados para una improbable movilización general. Avanzábamos frente a las escalinatas del Museo y la Biblioteca pública buscando la salida hacia el descampado. La escala monumental de sus pétreas columnas daba al Museo un aire de la Roma imperial. Vino entonces la orden: debíamos correr a paso veloz. Sin darnos muy bien cuenta las casas de las afueras empezaban a quedarse atrás, a medida en que rompía abiertamente la mañana.
A lo lejos se perdía la vista en el valle horizontal y seco. Nos dividíamos en grupos, dirigidos cada uno por un sargento. Transcurrida la mañana en ejercicios de gimnasia y marchas, recibimos hacia el mediodía instrucciones de concentrarnos a lo largo de un bordo que indicaba el límite entre los sembradíos de algodón y un canal de riego. El mayor Dorantes subió entonces a lo alto de un promontorio. Le colgaba del hombro una bolsa de lona verde olivo, como a un cartero desmañanado que en el campo de batalla se hiciera esperar parsimoniosamente ante nuestras solícitas miradas. Con un ojo en nosotros y otro en la lista que desplegaba frente a él, uno de los sargentos, el mayor Dorantes, fue gritando nuestros nombres de soldados. Uno a uno y alternativamente dábamos un paso al frente y, en posición de firmes primero, luego saludando, recogíamos la cartilla reglamentaria que el mayor iba sacando de la bolsa de lona. Quienes teníamos menos de dieciocho años la recibimos al último: Nombre del soldado. Matrícula 4221363-2. Anticipo de incorporación según oficio 54069, expediente D/143/184453, 30 de junio de 1960 (solicitud previa). Departamento de Reclutamiento e Identificación Militar. Secretaría de la Defensa Nacional. Servicio Militar Nacional. Clase "1943".
—¿Quiénes han tocado antes tambor o corneta?
—Yo —mentí sin querer. Supe entonces que podría hacerlo todo, todo lo que antes no me había atrevido a hacer y para lo que no me sentía preparado. Y así, cada domingo nos separábamos del regimiento dando cuerpo a una banda de guerra estridente y desacompasada. Nos turnábamos en la escoleta; unos tocaban mientras otros dormíamos y fumábamos entre los algodonales hasta que venía uno de los sargentos y nos ordenaba volver al cuartel.
Todavía a oscuras, de diferentes puntos de la ciudad salíamos de prisa a tomar la primera clase de la mañana en la preparatoria. Todos convergíamos, recién despiertos y en silencio, en la explanada de donde se desprendía la primera nave del edificio; un letrero de mosaicos cobrizos configuraba, por encima de nuestra indiferencia matutina, una sentencia indescifrable: MÁXIMA LIBERTAD DENTRO DE UN MÁXIMO DE ORDEN.
Hacia las doce del día, al vaciarse la escuela, la consuetudinaria dispersión de los grupos cobraba otro ánimo. Caminábamos en bola. Nos deteníamos a tomar un refresco.
—Siempre he andado entre dos mujeres —les decía a Graciela y a Laura.
—Nosotras te cuidamos —dijo Graciela.
Veíamos de paso a Jacinto Astiazarán, el pelo cortado a la cepillo y al rape alrededor de las orejas, que calentaba su Islo como si fuera una Harley-Davidson. Llevaba una chamarra negra de cuero y cuello blanco de borrego. Los lentes ahumados lo hacían aparecer más grave y ensimismado, interesante, mientras se ponía los guantes de gamuza, solo, siempre solo, siempre un jinete solitario en la pradera que salía disparado y raudo montado en su motoneta.
Al despedirme de Laura y de Graciela, vi la gran mole del Museo y Biblioteca del Estado que descollaba, contra el Cerro de la Campana, como el cuerpo más alto de la ciudad. Me sentía cada vez más pequeño e insignificante al irme acercando a la escalinata, como si debiera tomar aire antes de acometer escaño por escaño aquellas columnas de inevitables evocaciones románicas. Los enormes volúmenes de las dos alas laterales confluían en rectas verticales, caían sobre una reja que guardaba la estatua del general Abelardo Rodríguez. Sobre los corredores, a la entrada de la biblioteca, buscaban la sombra fresca algunos estudiantes en cuyos ojos aún persistía la concentración de la lectura.
Entré en la hemeroteca. Puse los libros sobre la mesa y empecé a revisar los periódicos de Baja California que llegaban con dos o tres días de retraso. Tomé uno del jueves. Era sábado. Una nota perdida en las últimas secciones me dejó helado. Tomé los libros a la carrera, y salí corriendo por las escalinatas del Museo, no sabía hacia dónde. Abajo vi que Jacinto Astiazarán dirigía las prácticas militares con los comandos del Pentatlón. Aullaban, golpeaban el suelo con sus marciales pasos de ganso. Corrían al trote y seguían a Jacinto Astiazarán, recto, vertical, metido en su chamarra de cuero, lentes oscuros, pantalón de mezclilla y altas botas negras de caballería, allí, abajo, en aquel campo, en aquel peliculesco Zeppelinfeld de Nürenberg.
A las doce y media salí de clases. A las doce cuarenta y cinco entré en la hemeroteca.
Hojeé los periódicos que se editaban en Tijuana. Leí las primeras páginas. Repasé las secciones interiores. Abajo, en una esquina: VIEJO TELEGRAFISTA HERIDO A PUÑALADAS.
A la una y diez bajé corriendo las escaleras del Museo. A la una y cuarto iba caminando por las calles, sin rumbo preciso. A las tres de la tarde alguien puso en mis manos un boleto en el andén de la terminal. Y me fui. A las seis de la tarde atravesaba el desierto en un autobús rojo y muy frío. A la media noche remontaba las cuestas de la Rumorosa.
A las cinco de la mañana entré en el hospital civil de Tijuana.
Su barba, prematuramente gris, sobresalía por encima de las mantas: mi propia frente, mis propios ojos. Existía la prohibición expresa de agitación y cigarros. Nunca antes me había visto fumar. Me acerqué a su cama con el cigarro entre los dedos. Me pidió una fumada. Fumó un poco, y sonrió. Le di un beso en la frente.
Me fui al pasillo a seguir fumando. La silueta de la torre de Agua Caliente empezaba a contrastar con el fondo del amanecer. De vez en cuando me asomaba a su cuarto. Dormía en paz, tranquilo, pausado, como un niño.
Muchas horas después aparecieron mi madre y una de mis hermanas en el corredor.
—No sabíamos que estabas aquí.
—¿Por qué no me avisaron?
Volví a Hermosillo.
—Cueros —dijo el mayor—. Hay que cooperar. Por cada cuero de chivo que me traigan les pongo dos domingos. Vean cómo están; de quince tambores doce están rotos. A unos cámbienles el cuero, pónganles el de abajo y dejen el de arriba, cosido, péguenlo con lo que sea; las cuerdas sobre la rasgadura.
Tenía muchas faltas. Unas acumuladas por los domingos del verano, las vacaciones y las mañanas en que no lograba despertarme a tiempo, otras por el viaje intempestivo a Tijuana. En casos semejantes había que volver a marchar el año siguiente.
"Por cada cuero, dos domingos", había dicho el mayor.
Me fui entonces una mañana hacia las afueras de Hermosillo, por rumbo de Villa Seris, con los aros en la mano.
—Aquí no tenemos —me dijeron en un rancho.
—¿Qué es lo que quiere? —preguntó un anciano.
—Cueros de chivo.
—No, aquí no.
Más hacia el sur se veía una casa de adobe y junto a ella una torre de ladrillo. Una mujer lavaba ropa y la tendía sobre los alambres de púas de una cerca. Al aproximarme a ella vi al fondo una pista de aterrizaje resquebrajada y un pequeño reflector oxidado encima de la torre de control.
—No sé si deban estar curtidos o no —le dije.
—Aquí están éstos —respondió la mujer señalando unas piezas cerdosas y duras sobre la alambrada, bajo el sol aplastante—. Pero tienen pelo.
—¿Cincuenta pesos?
—Sí.
También tenían sebo. Los fue metiendo en una pileta de concreto con agua caliente. Coloqué los aros en una banca larga de madera, muy frecuentada por moscas. La mujer, descalza y con la falda en algunas partes mojada, tenía hirviendo una gran olla de cobre en la que echaba jabón en polvo y en la que movía con una vara unos pantalones.
—Un rastrillo, señora, ¿no tendría usted un rastrillo?
La mujer entró en la casa y volvió —las manos húmedas, los dedos en pinza— extendiéndome un rastrillo enmohecido y una navaja de rasurar roja.
—Qué bien, oiga: gracias —le dije. Luego transcurrió una pausa, un silencio—. ¿Usted no tiene niños?
—Por allí andan. Les da por irse al monte.
Me acerqué a ella y sin decirle nada metí un balde en la olla de agua jabonosa. Uno a uno los cueros informes, crudos y pintos, fueron ablandándose en el agua caliente. La señora se acomidió con la vara rescatando las pieles humeantes. Las extendía al lado de los aros, sobre la banca, y el rastrillo entró trabajosamente en la pelambre enjabonada. Residuos de grasa se escurrían entre pelos y moscas cuando sentí que algo me ardía hasta el hueso en la coyuntura de los dedos.
—Laura...
—¿Por qué me dice usted Laura?
—No, es... me parece que me corté.
La sangre me corría en hilos sobre el antebrazo. La mujer se enjugó las manos sacudiéndolas, terminó de secarlas frotándolas en la falda.
—Venga —me dijo.
Adentro de la casa una hamaca colgaba de una pared a otra, sostenida por dos troncos empotrados.
—Así se llama mi hermana —le dije sin querer.
—Siéntese allí.
Esperé sentado sobre la hamaca. Se perdió por la única puerta que daba hacia atrás. Solo, alcancé a ver debajo de un catre una escopeta recortada y en lo alto de la cabecera un calendario de la cervecería Moctezuma. En una repisa una veladora iluminaba tenuemente un pequeño cuadro de la virgen del Carmen y la fotografía de un hombre en camiseta.
El aguamanil de bronce que traía sobre una palangana cuando reapareció la señora me impulsó a decirle algo... pero me quedé callado. Permanecí con el brazo firme, hacia arriba, y la mano suelta, el codo sobre la palma de la otra mano. La sangre entre los dedos se había coagulado. La mujer entonces empujó con el pie un pequeño taburete frente a mí, a la altura de mis rodillas, y se sentó poniéndose la palangana sobre los muslos. Me tomó de la muñeca y me fue llevando suavemente hasta el peltre blanco de la palangana mientras vertía el agua tibia del aguamanil. Con la yema de sus dedos fue diluyendo la costra de los míos. Trajo una toalla recién planchada que olía a sol. Me cubrió la herida; luego destapó un frasquito de mercurio cromo.
—No; así está bien —le dije.
Me vio entonces salir al patio y me dejó recoger como pude, con una mano, los cueros. Los fui encimando sobre los aros. Aún escurrían y se untaban, tomaban la forma de la circunferencia que les correspondía. Oí el chorro del agua corriente a mis espaldas; la mujer lavaba el rastrillo; extrajo después la navaja y vino hacia mí.
—Con cuidado —dijo. Encajó la navaja de derecha a izquierda y circularmente rebasando un poco el perímetro de los aros. Repitió el corte perfecto en los cueros que empezaban a perder humedad y a pasar de un tono pardo a uno blanquecino. Tensos, los aros resistían bajo el sol la tirante contracción del pellejo. Nos retiramos hacia la sombra. En la banca alargada los cinco cueros circulares se alineaban en formación recta y marcial.
La banda de guerra, hacia las once de la mañana del 16 de septiembre, encabezó la columna del primer batallón de infantería del Servicio Militar Nacional. A paso redoblado, fuimos tomando posiciones a lo largo de la avenida Serdán. Por primera y única vez conocimos el peso de un máuser con la bayoneta calada sobre el hombro. En los tiempos muertos, mientras los contingentes de escuelas y otros grupos confluían en la ruta prevista, nos manteníamos en descanso fumando y comiendo jícamas y pepinos con limón. Galones y borlas rojas nos distinguían a los tambores y cornetas del resto de la Compañía. Nos acomodábamos la cuartelera, le ajustábamos la escarapela tricolor reglamentaria, cuando de pronto dobló por una esquina, solo, enfundado en un traje de cadete azul violeta, casi gris, casi blanco, casi acero, Jacinto Astiazarán. Transcurrieron varios segundos antes de que la escolta del Pentatlón girara noventa grados y se desplazara paralelamente a nuestra compañía seguida de cinco pelotones de pentatletas. Separado por lo menos diez metros de sus subalternos, Jacinto Astiazarán marchaba enhiesto levantando un sable plateado frente a la nariz, entre ceja y ceja, a la altura del quepis. Los miembros del Pentatlón vestían camisas negras y polainas blancas, una manada exacta de cascos también blancos y con redes de paracaidista, cada comando con una metralleta sobre la cintura.
A la orden puntual del primer corneta, irrumpimos nosotros después del Pentatlón y estruendosamente por la avenida. El redoble de los tambores ensanchaba la calle y hacía que la multitud ganara de prisa las aceras. El tambor me caía a cada paso sobre la pierna izquierda, lo devolvía inclinado para recibirlo y equilibrarlo con las baquetas. Miraba de reojo a mis compañeros a fin de mantener la línea recta en formación. A unos cuantos metros, a mi derecha, entre la multitud, vi en diagonal que mi madre alzaba la mano, sonriendo, la boca pintada de brillante rojo, y movía una pañoleta rosa. La saludé con los ojos, tratando de mantener la cara hacia el frente. Perdí el paso momentáneamente. Bajé la vista y me vi a un lado del tambor las polainas de lona, como las de John Wayne en Las arenas de Iwo Jima. Había querido ser marine, me había comprado unas polainas idénticas en una tienda de segunda mano de San Ysidro y un casco al que luego le pinté unas barras blancas de teniente... el rifle de municiones tomado transversalmente, en cuclillas, mientras mi hermana me retrataba y un hoyo blanco debajo de la bragueta delataba el calzoncillo bajo el cinturón de la cantimplora verde olivo... Mi madre empezó a seguir el desfile pero pronto se me perdió entre la muchedumbre. Una vez que pasamos frente al palacio de gobierno la columna torció por la avenida del Centenario y tomamos rumbo al cuartel. Devolvimos los máuseres, dejamos los tambores en la bodega, nos dispersamos. Pocos conscriptos quedaban aún en la calle. Avancé por la acera con la cuartelera entre las manos y en el camellón, en una banca de fierro vaciado, estaba ella.
—Qué susto. Nunca me imaginé que anduvieras por acá; sentí que se me caían las polainas.
—Se veían todos muy guapos. Y luego, los rifles. Yo tampoco me imaginaba que vendrías allí, en la banda. Hazme el favor.
—Así que vienes a rescatarme del vicio.
—Yo no he dicho eso.
Fuimos a comer a un restaurante chino.
—Lástima que no haya pato.
—Allá sí hay —dijo ella.
La mesera nos trajo varios platos, arroz frito, germen de soya, costillas de cerdo en salsa agridulce, palillos en lugar de tenedores.
—Así, mira. Primero, el de abajo como lápiz; luego el de arriba, como si escribieras. Como pico de paloma.
—He estado pensando que te vengas conmigo. No sé qué haces aquí. Allá puedes seguir estudiando, en San Diego. Tus hermanas... ahora que ya se han ido. Tu papá... No sé qué hacer en la casa. No es que no haya querido escribirte. ¿Te acuerdas?
—Me acuerdo perfectamente.
—Te estoy viendo furioso, por cualquier cosa. Y luego me decían oiga Mañanita qué hace allí el Gordo recargado en la puerta de la tienda tan tarde, hasta que cierran, que no se va a acostar, tan tarde. No es que te me hubieras olvidado. Y es que no era fácil, tu papá... pobre. No te entraban las cosas en la cabeza. Y aquel día, cuando nos dejó el camión de la escuela en la esquina, y nos bajamos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que habías hecho? Aquella muchachita, ¿cómo se llamaba?, era mi alumna, y no, no me gustó nada lo que se decían, tan chicos, de una ventana a otra. Pero fue una tontería, lo reconozco. No te debí haber dicho nada hasta llegar a la casa. No debí haberte pegado delante de ella, delante de todo el camión. Me sentí muy mal, luego. No sabes, no te lo pude decir.
—No, no fue nada...
—Allá puedes seguir. Allá hay todo. Pronto te vas adaptando otra vez. Las vacaciones se pasan en un momento, y vuelves a la escuela, las muchachas vienen a verme muy poco.
—Luego me quiero ir a México.
—Sí, después, cuando quieras. Sólo se trata de unos años; ya tendrías tiempo para todo. Mientras me acostumbro. Pero tiene que ser ahora. Yo no puedo seguir así... Iríamos a la playa, a comer langosta.
—¿Pero tiene que ser en este instante? ¿Ahora que estoy empezando?
—Gordo, no tengo a nadie —dijo, y hubo un silencio muy largo.
—¿Quieres más té?
—Así está bien, sin azúcar.
Nos quedamos sin hablar. Yo frotaba la escarapela de la cuartelera con la punta de los dedos. Volví a llenar mi taza de té. Insaboro. Frío. Con uno de los palillos movía ella unos granos de arroz blanco, residuos de su plato. No acertábamos a vernos a los ojos.
—¿Y tus maletas?
—En la estación —pausa—. ¿Te gusta estar aquí?
—Sí.
—¿Vendrás a verme cada vez que puedas?
—Siempre —silencio.
—Come bien. No te desveles. Escríbeme, para cualquier cosa.
—Claro.
—Hay que pedir la cuenta.
Caminamos siguiendo la sombra del camellón, bajo los laureles de la India. Entramos en la terminal de los autobuses. Me dio la llave del guarda equipaje. Saqué su maleta.
—Toma —me dijo.
—¿Qué es? Ah. Oye, ¿cómo se te ocurrió?
Era un par de zapatos nuevos en una caja.
La encaminé al andén de Tres Estrellas de Oro.
—Y ya no seas tan flojo —me dijo—. Levántate temprano.
Su aparente naturalidad la hacía mover la cabeza de un lado a otro y parpadear de vez en cuando.
Ni una palabra más. Subió y fue a sentarse en uno de los asientos del fondo, sin mirarme. Alcé la mano, pero no logré distinguirla tras la ventanilla polarizada.
Salí de la terminal con las manos en los bolsillos y la caja de zapatos bajo el brazo. El autobús viró hacia las afueras, sobre la tierra amarilla, húmeda, entre el polvo que se levantaba, evaporado; se hundía a lo lejos, ronroneante, en la carretera. Y me fui caminando por la calle Garmendia.
|