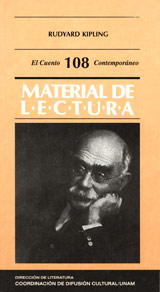 |
Rudyard Kipling Selección, traducción y nota introductoria de Rodrigo Madrazo VERSIÓN PDF |
|
Nota introductoria
Casi todos conocemos a Kipling por sus cuentos de la selva. Quién no participó en algún juego relacionado con el tema en el jardín de niños, o hizo la promesa de lobato con los boy scouts, iniciándose de esta manera en las enseñanzas del reino de la selva. Pero si alguien no vivió estas experiencias, seguramente sí se enteró de la existencia de estos libros por las películas que se han filmado al respecto, desde la clásica versión de Zoltan Korda hasta las diferentes adaptaciones sobre Mowgli y sus amigos por los estudios Walt Disney. Sin embargo, son pocos los que conocen al Kipling de los cuentos para adultos. Algunos escritores lo han sacado a colación en diferentes épocas. Orwell, por ejemplo, a pesar de considerarlo un imperialista radical, reconoce que uno siempre recuerda los detalles en los cuentos de Kipling. En el prólogo del Informe de Brodie, Borges menciona que, siendo un hombre maduro, pretendía escribir una serie de cuentos de primera intención como lo había hecho Kipling en su temprana juventud. Quiroga, por su parte, lo admiró e imitó fielmente, y hasta escribió sus propios Cuentos de la selva. Somerset Maugham lo considera el descubridor del cuento exótico, en el que se narran las aventuras del hombre blanco en un país extraño. Kipling era un escritor de muchos dones. Fue periodista, poeta y narrador de cuentos y novelas, además de escribir libros de notas de viajes y rutas para exploradores, entre muchos otros textos. Luego de cruzar los Estados Unidos en tren, desde San Francisco hasta Nueva York, entrevistó a Mark Twain en su casa victoriana de Connecticut. Posteriormente se propuso escribir una novela como Tom Sawyer, que tanto le había gustado en su niñez: el resultado fue Kim. En contraste con la primera, que transcurre en la ribera del Mississippi, las aventuras de Kim se desarrollan en la India. Algunas de las primeras narraciones de Kipling fueron cuentos fantásticos: “La extraña cabalgata de Morrobie Jukes” y “La litera fantástica”. En el siglo pasado, los ingleses de la ocupación estaban asombrados con las leyendas indias de otros mundos y las historias de aparecidos. Kipling siempre tuvo facilidad para escribir sobre estos temas cargados de realismo maravilloso, así como cuentos realistas. En “La puerta de los cien pesares”, uno de sus cuentos más célebres, describe brevemente un viaje de opio, con tan sólo algunas pinceladas. El cuento se da por el testimonio del fumador del “humo negro” y su narración del ambiente del garito y, sobre todo, por lo que el lector pueda imaginar que ocurre durante el viaje. A partir de 1886, siendo todavía un adolescente, Kipling se dedicó a describir su entorno en la India y a plasmarlo en forma de historias, las que saldrían publicadas bajo el título de Simples cuentos de las colinas, en la Gaceta Civil y Militar de Lahore. De esa época datan estas tres pequeñas gemas incrustadas en oro: “La historia de Muhammad Din”, “Lispeth” y “Más allá de los límites”. Las tres historias abordan las relaciones anglo-indias. En la primera, un niño, el hijo de un sirviente indio, termina por ganarse la simpatía del narrador inglés. La segunda versa sobre la relación amorosa entre una joven india de las montañas de Simia y un hombre inglés. La tercera muestra la relación de un joven británico con una viuda musulmana de casi quince años de edad. Este tema de las relaciones entre indios e ingleses fue lo que caracterizó a Rudyard Kipling y le dio fama desde muy temprana edad. Kipling develó a la vieja Inglaterra lo que sucedía en el Oriente Medio en una de las extensiones del Imperio, describió a cientos de personajes de diferentes etnias y religiones, que eran completamente extraños en la isla británica, y agregó palabras al vocabulario, enriqueciendo de esta manera el lenguaje. A los veinticuatro años, con tres volúmenes de cuentos, un poemario y el dinero obtenido por la editorial de los ferrocarriles de la India, Kipling salió a recorrer el mundo. Pasó por Rangoon, Singapur, Hong Kong, Yokohama, San Francisco y Nueva York. Ocho meses después desembarcó en Liverpool. Algunos críticos de su obra hablaban ya del Kipling de la primera juventud. El colono había regresado a la madre patria convertido en una celebridad. Muchos de los cuentos que dejó en esa época hoy son considerados obras de arte. Ojalá los cuentos aquí reunidos sean una grata muestra de ello para el lector. Rodrigo Madrazo
|
|
La historia de Muhammad Din
¿Quién es el hombre feliz? El que ve en su propia
casa pequeños niños coronados de polvo, saltando, cayendo y llorando. Munichandra
(Traducido por el profesor Pettersson)
Era una pelota de polo vieja, surcada, astillada y abollada. Estaba sobre la repisa de la chimenea entre los tubos de las pipas que Imam Din, el khitmatgar,1 limpiaba para mí.
—¿Quiere todavía esta pelota el Nacido del Cielo? —preguntó Imam Din con deferencia. Al Nacido del Cielo le daba igual conservarla o no; ¿pero de qué podía servirle una pelota de polo a un khitmatgar? —Le ruego a su Merced: tengo un pequeño hijo, ha visto esta pelota y la desea para jugar. No la quiero para mí. Nadie por un instante hubiera acusado al viejo corpulento Imam Din de querer jugar con pelotas de polo. Así pues, llevó el vejestorio hasta la terraza y ahí se escuchó un huracán de alegres chirridos, un golpeteo de pequeños pies y el tac-tac-tac de la pelota rodando por el piso. Evidentemente el pequeño hijo había estado esperando afuera de la puerta para asegurar su tesoro. Pero ¿cómo se las había ingeniado para ver esa pelota de polo? Al día siguiente, de regreso de la oficina media hora más temprano que de costumbre, llamó mi atención una pequeña figura en el comedor, una menuda y rolliza figura en una ridícula e inadecuada camisa que cubría hasta más o menos la mitad del vientre ligeramente abultado. Vagaba por la habitación con el pulgar en la boca, canturreando para sí mientras miraba las fotografías. Sin duda era el “pequeño hijo”. Desde luego no tenía nada que hacer en mi cuarto, pero estaba tan absorto en sus descubrimientos que nunca notó mi presencia en la puerta. Entré a la habitación y se sobresaltó tanto que casi le da un ataque. Se sentó en el piso con la respiración entrecortada, sus ojos se abrieron y su boca también. Yo sabía lo que vendría así que huí, seguido por un aullido largo y seco que llegó a los cuartos de los sirvientes mucho más rápido que una orden mía lo hubiera hecho. En diez segundos Imam Din estaba en el comedor. Luego se oyeron desesperados sollozos y al regresar encontré a Imam Din amonestando al pequeño diablillo que usaba la mayor parte de su camisa como pañuelo. —Este niño —dijo Imam Din juiciosamente— es un budmash,2 un gran budmash. Sin ninguna duda irá al jailkhana3 por su comportamiento. Renovados gritos se escucharon del penitente y una elaborada disculpa de Imam Din hacia mí. —Dile al niño que el Sahib4 no está enojado y llévatelo —le dije. Imam Din comunicó mi perdón al ofensor, que ahora se había recogido la camisa alrededor del cuello, como una cuerda, y su grito disminuyó a sollozo. Los dos se dirigieron a la puerta. —Su nombre —dijo Imam Din, como si el nombre fuera parte del crimen— es Muhammad Din y es un budmash. Libre del presente peligro, Muhammad Din se volvió en los brazos de su padre y dijo gravemente: —Es cierto que mi nombre es Muhammad Din, Tahib, pero no soy un budmash, ¡soy un hombre! De ese día data mi conocimiento de Muhammad Din. Nunca más entró a mi comedor, pero en la zona neutral que era el jardín, nos saludábamos con mucha ceremonia, aunque nuestra conversación se limitaba a “Talaam, Tahib” de su parte y “Salaam, Muhammad Din” de la mía. Diario a mi regreso de la oficina, la pequeña camisa blanca y el cuerpecito regordete solían salir de la sombra que producía la reja cubierta de enredadera donde se habían escondido y diario detenía mi caballo para que mi saludo sonara bien claro. Muhammad Din nunca tuvo compañeros. Solía trotar por todas partes del jardín, dentro y fuera de los arbustos de ricino, en misteriosas misiones personales. Un día tropecé con una de sus artesanías al fondo del jardín. Había enterrado a medias la pelota de polo en el polvo y había dispuesto seis caléndulas marchitas en un círculo a su alrededor. Afuera del círculo había un cuadrado disparejo, trazado con pedacitos de ladrillo rojo alternados con fragmentos de porcelana y todo rodeado por un pequeño borde de polvo. El encargado del pozo de agua disculpó al pequeño arquitecto diciendo que sólo era el juego de un bebé y no desfiguraba mi jardín. Dios sabe que no era mi intención tocar el trabajo del niño entonces ni después; pero esa tarde, un paseo por el jardín me llevó sin darme cuenta hacia el pequeño monumento; de manera que pisoteé, antes de saberlo, las cabezas de las caléndulas, el borde de tierra y los fragmentos de plato en una confusión tal que no había esperanza de remediarlo. A la mañana siguiente me encontré a Muhammad Din llorando quedo sobre la ruina que yo había dejado. Alguien, cruelmente, le había dicho que el Sahib estaba muy enojado con él por estropear el jardín y que, maldiciendo, había regado esa basura. Muhammad Din trabajó una hora para borrar todo rastro del borde de tierra y de los fragmentos de loza y con un rostro lloroso y lleno de excusas me dijo “Talaam, Tahib” cuando regresé de la oficina. Tras una rápida averiguación de mi parte, Imam Din informó a Muhammad Din que por un especial favor mío le estaba permitido jugar a su gusto, lo que el niño tomó en serio, y trazó el plan para un edificio que habría de eclipsar la creación de la pelota de polo y las caléndulas. Por algunos meses la rechoncha pequeña excentricidad se revolvió en su humilde órbita entre los arbustos y el polvo; siempre formando magníficos palacios de flores viejas tiradas por el jardinero, guijarros lisos de riachuelo, pedacitos de vidrio roto y plumas arrancadas, imagino, a mis aves; siempre solo y siempre canturreando para sí. Un día alguien tiró una vistosa concha moteada cerca de la última de sus pequeñas edificaciones; y me pareció que Muhammad Din, inspirado en ella, construiría algo más espléndido de lo ordinario. No fui decepcionado. Meditó por casi una hora y sus canturreos se convirtieron en una alegre canción. Después comenzó a trazar en el polvo; sin duda sería un maravilloso palacio, ya que era de dos pasos de largo y uno de ancho en el plano de la planta baja. Pero el palacio nunca fue terminado. Al día siguiente no había ningún Muhammad Din al final de la entrada de coches, ni ningún “Talaam, Tahib” para recibirme. Estaba ya acostumbrado al saludo y su omisión me perturbó. Imam Din me dijo que el niño sufría ligeramente de fiebre y necesitaba quinina. Consiguió el medicamento y un doctor inglés. —No tienen resistencia estos mocosos —dijo el doctor al salir de los cuartos de Imam Din. Una semana más tarde, aunque me hubiera gustado mucho evitarlo, me topé en el camino al cementerio musulmán con Imam Din, acompañado por un amigo, cargando en sus brazos, envuelto en una tela blanca, lo que quedaba del pequeño Muhammad Din. 1886
|
|
Lispeth
¡Mira, has rechazado al Amor!
¿Qué dioses son estos que me propones complacer? ¿Los Tres en Uno, el Uno en los Tres? ¡Eso no! A mis propios dioses voy. Puede ser que ellos me brinden mayor alivio que tu frío Cristo y tus confusas Trinidades. El Converso
Ella era la hija de Sonoo, un hombre de las colinas del Himalaya, y de Jadéh, su esposa. Un año su maíz se malogró y dos osos pasaron la noche en su único campo de amapola sobre el valle Sutlej, en el lado de Kotgarh; de manera que, a la siguiente estación, se convirtieron en cristianos y llevaron a su bebé a la Misión para bautizarla. El capellán de la iglesia la bautizó como Elizabeth y “Lispeth” es la pronunciación pahari1 (o de las colinas).
Más tarde, el cólera llegó al valle de Kotgarh y se llevó a Sonoo y a Jadéh, y Lispeth se convirtió en mitad sirvienta, mitad compañera, de la esposa del entonces capellán de Kotgarh. Esto fue después del reinado de los Misioneros de Moravia2 en ese lugar, pero antes de que Kotgarh olvidara por completo su título de “Dama de las Colinas del Norte”. Que la cristiandad haya mejorado a Lispeth o que los dioses de su propia gente hayan hecho tanto por ella bajo cualquier circunstancia, no lo sé; pero ella creció muy hermosa. Cuando una muchacha de las colinas crece hermosa, vale la pena viajar ochenta kilómetros por malos caminos para mirarla. Lispeth tenía una cara griega —una de esas caras que la gente describe tan a menudo y ve muy pocas veces. Era de un pálido color marfil y, para su raza, extremadamente alta. También poseía ojos maravillosos; y, si no hubiera estado vestida con las abominables ropas de las Misiones, uno la creería, al encontrarla inesperadamente a la orilla de las colinas, la auténtica Diana de los Romanos saliendo a cazar. Lispeth resultó apta para la cristiandad y no la abandonó al alcanzar el estado de mujer, como lo hacen algunas muchachas de las colinas. Su propia gente la odiaba porque, decían, se había convertido en una mujer blanca y se lavaba a diario; y la esposa del capellán no sabía qué hacer con ella. Uno no puede pedirle a una imponente diosa, de considerable estatura, que lave los trastes. Ella jugaba con los hijos del capellán y tomaba clases en la escuela dominical, y leía todos los libros en casa, y crecía más y más bella, como una princesa en los cuentos de hadas. La esposa del capellán dijo que la muchacha debería hacer servicio en Simia como enfermera o alguna otra actividad “gentil”. Pero Lispeth no quiso hacer servicio. Ella estaba muy contenta en la Misión. Cuando los viajeros —no había muchos en esos días— venían a Kotgarh, Lispeth se encerraba en su cuarto por temor a que se la llevaran a Simia, o a cualquier parte del mundo desconocido. Un día, unos meses después de que cumpliera los diecisiete años, Lispeth salió a pasear. Ella no caminaba a la manera de las damas inglesas —dos y medio kilómetros de distancia, con el viaje de regreso en coche—; ella cubría entre treinta y cuarenta kilómetros en sus pequeñas caminatas, por todas partes, entre Kotgarh y Narkanda. En esta ocasión regresó en plena oscuridad, descendiendo la cuesta rompe-cuello hacia Kotgarh con algo pesado en sus brazos. La esposa del capellán dormía la siesta en el recibidor cuando Lispeth entró con su carga, respirando pesadamente y muy cansada. La puso en el sofá y simplemente dijo: —Éste es mi marido. Lo encontré en el camino a Bagi. Se ha lastimado. Lo curaremos y cuando esté sano, su esposo lo casará conmigo. Ésta era la primera vez que Lispeth había hablado de sus perspectivas matrimoniales, y la esposa del capellán chilló horrorizada. De todos modos, el hombre en el sofá necesitaba atención. Era un joven inglés y su cabeza había sido cortada hasta el hueso por algo dentado. Lispeth dijo que lo había encontrado colina abajo. El joven respiraba con dificultad y estaba inconsciente. Se le puso en cama y fue atendido por el capellán, que sabía algo de medicina; Lispeth esperó cerca de la puerta, en caso de que pudiera servir de algo. Le explicó al capellán que este hombre era con quien pensaba casarse y el capellán y su esposa la reprendieron severamente por lo impropio de su conducta. Lispeth los escuchó calmada y repitió su primera propuesta. Se necesita una gran cantidad de cristiandad para borrar los instintos incivilizados del Este, como enamorarse a primera vista. Y Lispeth, habiendo encontrado al hombre que anhelaba, no veía por qué debía permanecer callada. Tampoco tenía intención de que la enviaran lejos. Ella iba a cuidar al inglés hasta que estuviera lo suficientemente bien para casarse. Luego de dos semanas de ligera fiebre e inflamación, el inglés recobró el sentido y agradeció al capellán, y a su esposa y a Lispeth —especialmente a Lispeth— por su bondad. Dijo que era un viajero en el Este —en ese entonces, cuando la flotilla de la Pacific & Orient aún era joven y pequeña, no se hablaba de los “trotamundos”— y había venido a Dehra Dun a cazar plantas y mariposas entre las colinas de Simia. Nadie en Simia, por lo tanto, sabía nada de él. Imaginaba que había caído por encima del risco mientras alcanzaba un helecho en un tronco podrido y que sus peones debieron haberle robado el equipaje y huido. Pensaba regresar a Simia cuando estuviera un poco más fuerte. No deseaba salir más a las montañas. El inglés se dio muy poca prisa para irse y recobró sus fuerzas muy despacio. Lispeth objetó los consejos del capellán tanto como los de su esposa, por lo que esta última habló con el inglés para explicarle cuáles eran los sentimientos de Lispeth. El inglés rió por un buen rato y dijo que era muy bonito y romántico, pero como estaba comprometido con una muchacha en Inglaterra, consideraba que nada sucedería. Desde luego se portaría con discreción. Y lo hizo. Aun así, encontró muy agradable platicar y caminar con Lispeth, decirle frases bellas y llamarla por apodos mientras se recuperaba. Para él no era nada, mientras que para Lispeth significaba el mundo entero. Ella estuvo muy contenta durante esas dos semanas pues había encontrado un hombre a quien amar. Lispeth era una salvaje por nacimiento, así que no se tomó la molestia de esconder sus sentimientos, lo que al inglés le resultó gracioso. Cuando el inglés se fue, Lispeth lo acompañó colina arriba hasta Narkanda, muy perturbada y miserable. A la esposa del capellán, como buena cristiana, le disgustaba cualquier clase de bulla o escándalo —Lispeth estaba completamente fuera de su control—; así pues, le había pedido al inglés que le dijera a Lispeth que regresaría para casarse con ella: “Es sólo una niña, usted sabe, y me temo, en el fondo, una pagana”. Así que los veinte kilómetros de subida a la colina, el inglés, con su brazo alrededor de la cintura de Lispeth, le aseguraba que regresaría y se casaría con ella, y Lispeth hizo que se lo prometiera una y otra vez. Lloró en la cordillera de Narkanda hasta que él desapareció de su vista por la vereda de Muttiani. Luego secó sus lágrimas y se fue a Kotgarh otra vez, y le dijo a la esposa del capellán: —Él regresará y se casará conmigo. Ha ido a contárselo a su gente. Y la esposa del capellán calmó a Lispeth y le dijo: —Él regresará. Al cabo de dos meses, Lispeth se impacientó y se le dijo que el inglés había cruzado los mares a Inglaterra. Ella sabía dónde se encontraba Inglaterra, porque había leído pequeños compendios de geografía; pero desde luego, como era una muchacha de las colinas, no tenía ninguna noción de la naturaleza del mar. Había un viejo mapa de rompecabezas en casa. Lispeth había jugado con el mapa cuando era niña. Lo desenterró y por las tardes juntaba las piezas, lloraba para sí y trataba de imaginarse dónde estaría su inglés. Como no tenía idea de la distancia y de la velocidad de los barcos de vapor, sus conjeturas eran un tanto disparatadas. Y aunque hubiera tenido razón, no habría importado: el inglés no tenía la menor intención de regresar a casarse con una muchacha de las colinas. Para cuando cazaba mariposas en Assam, ya se había olvidado de ella. Después escribió un libro sobre el Este; el nombre de Lispeth no aparecía ahí. Pasados tres meses, Lispeth hizo consecutivos peregrinajes a Narkanda para ver si su inglés venía por el camino. Eso le daba consuelo, y la esposa del capellán, encontrándola más animada, pensó que se estaba sobreponiendo a su “bárbara y poco delicada tontería”. Algún tiempo después las caminatas dejaron de ayudar a Lispeth y su carácter se agrió. La esposa del capellán creyó que era el momento oportuno para hacerle saber el estado real de la situación: que el inglés sólo le había prometido su amor para mantenerla tranquila, que él nunca la tomó en serio y que estaba equivocada al pensar que casaría con el inglés, quien era de una raza superior, aparte de estar comprometido con una muchacha de su propia gente. Lispeth dijo que eso era imposible porque él le había dicho que la amaba y la esposa del capellán, con sus propios labios, le había asegurado que el inglés regresaría. —¿Cómo puede ser falso lo que él y usted dijeron? —preguntó Lispeth. —Lo dijimos como una excusa para mantenerte tranquila, niña —dijo la esposa del capellán. —¿Entonces, me han mentido, usted y él? La esposa del capellán inclinó la cabeza sin decir nada. Por un momento Lispeth también permaneció silenciosa; después salió al valle y regresó con el vestido de una muchacha de las colinas —infamemente sucio, pero sin la tachuela de adorno en la nariz y los aretes. Se había trenzado el cabello en una larga coleta, sujeta con un hilo negro, como lo usan las mujeres de las colinas. —Regreso con los míos —dijo—. Han matado a Lispeth. Sólo queda la hija de la vieja Jadéh, la hija de un pahari y la sirvienta de Tarka Devi.3 Ustedes los ingleses son unos mentirosos. Para cuando la esposa del capellán se hubo recuperado de la sacudida que le produjo la noticia de que Lispeth se había reconvertido a sus dioses nativos, la muchacha ya se había marchado; y nunca más regresó. Lispeth se reincorporó afanosamente a su gente sucia, como si tratara de poner al corriente la vida que había dejado; al poco tiempo se casó con un leñador que la golpeaba a la manera de los paharis, y su belleza pronto se marchitó. —No existe ley alguna por la que se pueda dar cuenta de los caprichos de los paganos —dijo la esposa del capellán—, y creo que en el fondo Lispeth siempre fue una infiel. Si tomamos en cuenta que Lispeth había ingresado a la Iglesia Anglicana a la madura edad de cinco semanas, esta declaración desacredita el juicio de la esposa del capellán. Cuando murió Lispeth ya era una vieja. Siempre tuvo un perfecto dominio de la lengua inglesa y cuando estaba suficientemente borracha podía algunas veces ser inducida a contar la historia de su primer amor. Era difícil creer que la arrugada criatura de vista nebulosa, que parecía un manojo de trapos carbonizados, pudo alguna vez ser “Lispeth de la Misión de Kotgarh”. 1886
|
|
Más allá de los límites
El amor no atiende a la casta ni duerme en una cama rota. Yo fui en busca del amor y me perdí. Proverbio indio
Un hombre, suceda lo que suceda, debe permanecer con los de su propia casta, raza y especie. Dejen que el blanco vaya con el blanco y el negro con el negro. Luego, cualquier problema que se presente estará en el curso ordinario de las cosas: no será repentino, ni ajeno, ni inesperado.
Ésta es la historia de un hombre que por su propia voluntad sobrepasó los límites seguros de la decente sociedad de todos los días, y pagó caro por ello. En primer lugar, sabía mucho; y en segundo, vio demasiado. Tomó un profundo interés en la vida de los nativos; pero nunca volverá a hacerlo. Allá en lo profundo del corazón de la ciudad, detrás del barrio de Jitha Megji, está la barranca de Amir Nath, que termina en una pared con una ventana enrejada. A la entrada de la barranca hay un pastizal y en ambos lados de la barranca las paredes no tienen ventanas. Ni Suchet Singh ni Gaur Chand estaban de acuerdo en que sus mujeres miraran al mundo. Si Durga Charan hubiera sido de la misma opinión, sería hoy un hombre más feliz, y la pequeña Bisesa podría amasar su propio pan. Su cuarto miraba a través de la ventana enrejada hacia la angosta y oscura barranca donde el sol nunca llegaba y donde los búfalos se revolcaban en el cieno azul. Ella era una viuda, de unos quince años de edad, y le rezaba a los dioses, día y noche, para que le enviaran un amante, porque no quería estar sola. Un día, el hombre —se llamaba Trejago— entró en la barranca de Amir Nath, vagabundeando y sin ninguna ambición; y después de pasar los búfalos, tropezó con un montón de alimento para ganado. Después vio que la barranca terminaba en una cerrada y escuchó una risilla que venía detrás de la ventana enrejada. Era una risilla simpática y Trejago, sabiendo que para todo propósito práctico las viejas Mil y una noches son buena guía, se acercó a la ventana y susurró ese verso de “La canción de amor de Har Dyal” que comienza así: ¿Puede un hombre pararse de cara al sol o Aquí vino un débil clink de brazaletes de mujer detrás del enrejado y una vocecilla continuó con la canción en el quinto verso: ¡Ay! ¿Puede la luna distinguir el loto de su amor cuando las Puertas del Cielo están cerradas y las nubes se reúnen para las lluvias? La voz se detuvo de repente y Trejago salió de la barranca de Amir Nath preguntándose quién podría haber entonado “La canción de amor de Har Dyal” tan claramente. A la mañana siguiente, mientras se dirigía a la oficina, una vieja mujer arrojó un paquete dentro de su carrito. En el paquete estaba la mitad de un brazalete de cristales rotos, una flor rojo sangre de dhak, una pizca de bhusa, o alimento para ganado, y once cardamomos. El paquete era una carta; no una chapucera y comprometedora carta de amor, sino una inocente e ininteligible epístola de amante. Trejago sabía demasiado de estas cosas, como he dicho. Ningún inglés puede traducir estas cartas-objeto. Pero Trejago esparció todas las bagatelas sobre la cubierta de su escritorio y comenzó a descifrar el mensaje. En toda la India un brazalete de cristales rotos representa una viuda; porque cuando su esposo muere, los brazaletes de una mujer se rompen sobre su muñeca. Trejago vio el sentido del pequeño pedazo de cristal. La flor de la dhak tiene diversos significados: “deseo”, “ven”, “escribe” o “peligro”, de acuerdo con los otros objetos. Un cardamomo indica “celos”; pero cuando un artículo es duplicado en una carta-objeto, pierde su significado simbólico y representa únicamente un número que indica la hora o, si también se envía incienso, cuajo o azafrán, el sitio. El mensaje decía entonces: “Una viuda —flor de dhak y bhusa— a las once”. La pizca de bhusa iluminó a Trejago (este tipo de carta deja mucho a la intuición). Se refería al montón de pasto para ganado sobre el que había caído en la barranca de Amir Nath y que el mensaje debía venir de la persona detrás de la enrejada, quien era, entonces, una viuda. Así pues, el mensaje decía: “Una viuda, en la barranca de Amir Nath donde está el montón de bhusa, desea que vengas a las once”. Trejago arrojó todas las tonterías en la chimenea y rió. Sabía que los hombres en el Este no hacen el amor bajo ventanas a las once de la mañana, ni las mujeres conciertan citas con una semana de anticipación. Así que esa misma noche a las once fue a la barranca de Amir Nath, vestido con una boorka, que sirve tanto para cubrir a un hombre como a una mujer. De inmediato los batintines de la ciudad dieron la hora. La pequeña voz detrás de la enrejada retomó “La canción de amor de Har Dyal” en el verso donde la muchacha Pathan llama a Har Dyal para que regrese. La canción es en verdad bonita en lengua vernácula. En español se pierde el intenso lamento. Dice algo así: A solas, sobre los tejados, hacia el Norte Bisesa era de buen ver. Esa noche fue el principio de muchas cosas extrañas y de una vida tan aventurada que Trejago se pregunta si no fue todo un sueño. Bisesa o la vieja sirvienta que arrojó la carta-objeto, había desprendido la reja de los ladrillos de la pared, de manera que la ventana se deslizaba hacia adentro, dejando solamente un cuadrado de áspera mampostería por el que un hombre activo podía encaramarse. Durante el día, Trejago pasaba por la rutina del trabajo en la oficina, o se ponía su ropa de trabajo y visitaba a las damas de la estación; se preguntaba cuánto tiempo le dirigirían la palabra si supieran de la pequeña Bisesa. En la noche, cuando la ciudad estaba quieta, venía la caminata bajo el perverso olor de la boorka, la ronda a través del barrio de Jitha Megji, la rápida vuelta hacia la barranca de Amir Nath entre el ganado dormido y los muros sin aberturas y luego, finalmente, Bisesa, y la profunda y regular respiración de la vieja que dormía afuera de la puerta del pequeño cuarto que Durga Charan destinó para la hija de su hermana. Quién o qué era Durga Charan, Trejago nunca lo averiguó; y por qué nunca fue descubierto y apuñalado, nunca se le ocurrió hasta que su locura pasó, y Bisesa... Pero eso viene más tarde. Bisesa era un deleite sin fin para Trejago. Era tan ignorante como un pájaro; y las distorsionadas versiones de los rumores del mundo exterior que habían llegado hasta su cuarto divertían a Trejago casi tanto como sus intentos de pronunciar su nombre: “Christopher”. La primera sílaba era más de lo que ella podía pronunciar, y hacía pequeños y graciosos gestos con sus manos de pétalos de rosa, así como quien deja caer el nombre y después, arrodillándose ante Trejago, le preguntaba, exactamente como lo hubiera hecho una mujer inglesa, si estaba seguro de que la amaba. Trejago juró que la amaba más que a nadie en el mundo. Lo que era cierto. Después de un mes de esta locura, las exigencias de su otra vida obligaron a Trejago a tener especiales atenciones con una dama que conocía. Se puede dar por un hecho que algo así da motivos para hablar no solamente a hombres de la propia raza sino, además, a por lo menos unos ciento cincuenta nativos. Trejago tuvo que caminar con esta dama y platicar con ella por el quiosco, y acompañarla una o dos veces en paseos en coche; y nunca por un instante imaginó que esto pudiera afectar su otra vida, excéntrica y más amada. Pero las noticias volaron en la manera acostumbrada y misteriosa, de boca en boca hasta los oídos de la criada de Bisesa, quien se lo contó a ella. La muchacha estaba tan afligida que hizo pésimamente los quehaceres de la casa y, en consecuencia, fue golpeada por la esposa de Durga Charan. Una semana más tarde Bisesa replicó a Trejago su coqueteo. Ella no entendía de sutilezas, así que habló abiertamente. Trejago rió y Bisesa pisoteó con sus pequeños pies —pequeños pies, ligeros como caléndulas, que podían posarse en la palma de la mano de un hombre. Mucho de lo que se ha escrito de la pasión e impulsividad oriental es exagerado y recopilado de segunda mano, pero un poco de ello es cierto; y cuando un inglés encuentra ese poco, es tan alarmante como cualquier pasión en su propia vida. Bisesa, atormentada, montó en cólera y amenazó con matarse si Trejago no dejaba de inmediato a la extranjera mujer blanca que había interferido entre ellos. Trejago trató de explicar y de mostrarle que no entendía de estos asuntos desde el punto de vista occidental. Bisesa se contuvo y simplemente dijo: —No lo entiendo. Sólo sé que no es bueno que te haya querido más que a mi propio corazón, Sahib. Tú eres un inglés. Yo sólo soy una muchacha negra —ella estaba más hermosa que una barra de oro en la Casa de la Moneda— y la viuda de un hombre negro. Luego, dijo entre sollozos: —Pero por mi alma y el alma de mi madre, yo te amo. Ningún daño te pasará, me suceda lo que me suceda. Trejago discutió con la muchacha y trató de calmarla, pero ella estaba irrazonablemente perturbada. Nada la satisfaría excepto que las relaciones entre ellos terminaran. Él debía partir de inmediato. Y se fue. Cuando saltó fuera de la ventana, ella besó su frente dos veces y él regresó a casa consternado. Una semana y luego tres semanas pasaron sin ninguna señal de Bisesa. Trejago, pensando que la ruptura había durado tiempo suficiente, fue a la barranca de Amir Nath por quinta vez en las tres semanas, con la esperanza de que su golpeteo en el antepecho de la reja desprendible fuera contestado. Esta vez no sufrió decepción. Había una luna joven y un torrente de luz caía sobre la barranca de Amir Nath y golpeaba la reja que fue retirada cuando él tocó. Desde el fondo oscuro Bisesa extendió los brazos hacia la luz de la luna. Ambas manos habían sido cortadas hasta la muñeca y los muñones casi habían sanado. Después, cuando Bisesa inclinó su cabeza entre sus brazos y sollozó, alguien en el cuarto gruñó como una bestia salvaje y algo filoso —cuchillo, espada o lanza— dio una estocada a Trejago en su boorka. El lance falló al cuerpo, pero cortó uno de los músculos de la ingle, y él habría de cojear por la herida durante el resto de sus días. La reja regresó a su lugar. No hubo ninguna señal dentro de la casa —nada, más que la faja del claro de luna en las paredes altas y, detrás, la oscuridad en la barranca de Amir Nath. Lo único que recuerda Trejago, después de rabiar y gritar como un loco entre las paredes sin piedad, es que se encontraba cerca del río al romper el alba; y arrojando su boorka, se fue a casa con la cabeza descubierta. ¿Cuál fue la tragedia?: ya sea que Bisesa, en un arrebato de desesperación, contó todo, o que la intriga haya sido descubierta y ella torturada para hablar; Trejago no sabe hasta este día si Durga Charan se enteró de su nombre o qué fue de Bisesa. Algo horrible había sucedido y la imagen de lo que pudo ser viene a Trejago por las noches una y otra vez, y le hace compañía hasta la mañana. Una característica particular del caso es que él no sabe en qué lugar está la entrada de la casa de Durga Charan. Puede dar a un patio interior común a dos o más casas, o puede estar detrás de cualquiera de las entradas del barrio de Jitha Megji. Trejago no lo sabe. No puede tener a Bisesa —la pobre pequeña Bisesa— otra vez. La ha perdido en la ciudad donde la casa de cada hombre está tan resguardada e irreconocible como una tumba; y la reja que da hacia la barranca de Amir Nath ha sido tapiada. Pero Trejago hace sus visitas con frecuencia y es considerado como un hombre decente. No hay nada particular en él, excepto por una leve rigidez, causada por una tensión en la pierna derecha. 1888
|
