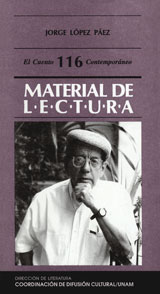 |
Jorge López Páez Selección y nota introductoria de Ignacio Trejo Fuentes VERSIÓN PDF |
|
Nota introductoria
Nacido en Huatusco, Veracruz, en 1922, Jorge López Páez se trasladó a la ciudad de México desde muy joven, donde estudió Derecho. El dato, que podría parecer insustancial, se vuelve importante al leer su obra narrativa: los espacios principales de las historias que cuenta suceden en ambas latitudes y, algo aún más notable, tal ubicación determina la personalidad y actitudes de los actores; es decir, no son escenarios gratuitos, accidentales, sino elementos indispensables en los cuentos y novelas del autor: sin esa determinación geográfica, la literatura de López Páez sería otra. O no sería. Aunque, según noticias, Jorge incursionó en la dramaturgia con La última visita (1951), su vocación se decidió por la narrativa, y así dio a conocer en 1955 el breve volumen de cuentos titulado Los mástiles. Pero fue su primera novela El solitario Atlántico (1958), la que le atrajo la atención de los lectores especializados, quienes la consideraron una de las mejores piezas de su especie en mucho tiempo. La consideración no es gratuita, pues además de su belleza formal y narrativa contiene una suerte de primicia en la literatura nacional: la asimilación de los niños como figuras protagónicas de primer orden. Aunque a estas alturas el hecho pueda parecer nimio y hasta inverosímil, basta revisar la producción narrativa para encontrar que la presencia de infantes en cuentos y novelas era meramente circunstancial, aparecían sólo como comparsas, como elementos decorativos, nunca como figuras centrales y definitivas. Andrés, protagonista narrador de El solitario Atlántico debe figurar por ese solo hecho entre lo más notable de nuestra historia literaria. Y la novela en sí anuncia lo que sería una de las obras más prolíficas, intensas e inquietantes de cuantas hay en México. Es necesario volver al tema de la infancia: es uno de los asuntos más entrañables para López Páez: la mayoría de sus relatos tiene que ver con ello, y si se hiciera una necesaria selección de esos textos nos toparíamos con una galería impresionante de infantes-personaje, vistos desde las perspectivas más disímbolas y a la vez enriquecedoras: los hay llenos de ternura, pero también de desesperanza, de indefensión y hasta de maldad: cada uno representa distintos estadios del alma y el espíritu humanos en su forma embrionaria pero fundamental, esos que devendrán personalidades tal vez inmodificables y que el escritor retrata con sobrada exactitud en sus novelas, sobre todo las del periodo más reciente. En efecto, la novelística del veracruzano contiene tipos en plena adultez cuyo comportamiento no puede desligarse un ápice de su experiencia infantil. Tal es el caso de Hacia el amargo mar, Mi hermano Carlos (estimada por Emmanuel Carballo como una de las mejores novelas mexicanas) y Pepe Prida (todas ellas publicadas en 1965). Mas es en lo que podría llamar obras de madurez donde Jorge concreta su conocimiento del siempre convulso y conflictivo interior del Hombre y lo vuelca al papel con mayor profundidad: La costa (1980), Silenciosa sirena (1988), Los cerros azules (1993) y Ana Bermejo (1996). Jorge López Páez posee una virtud poco común en nuestro ámbito: de gente en apariencia común y corriente y hasta anodina, de situaciones a simple vista irrelevantes, es capaz de extraer los rasgos más desconcertantes, los pliegues más secretos y oscuros, y de ese modo da vida —gran vida— a lo inane. Así, un cantinero, un agricultor, un comerciante; un ama de casa, una secretaria, un estudiante, etcétera, son sacados de la modorra existencial gracias al agudísimo ojo del escritor: como un alquimista, Jorge se mete en el cuerpo y en el alma de sus personajes y los moldea a su arbitrio, para beneplácito de los lectores: descubrimos oro donde antes sólo mirábamos arcilla; fuego, donde antes percibíamos apenas cenizas. Por eso, luego de conocer a gente como los protagonistas de Los cerros azules (para mí uno de los mayores trabajos del huatusqueño), o de Ana Bermejo, uno aprende a ver la gente, las cosas, el mundo, de otro modo: sabe uno que detrás de cualquier gesto, de todo hecho, por nimios que puedan parecer, hay torrentes de vida, cascadas de experiencia humana. Uno aprende, en suma, a leer de otra forma el universo. A lo largo de sus cuentos y novelas, a Jorge López Páez le inquietan tópicos como la fidelidad y su contraparte la traición; la soledad en medio del tumulto; la incomprensión de la gente ante hechos que les parecen lejanos no obstante estar casi frente a sus narices; y sobre todo, la muerte. Ésta es, junto con el mundo infantil, una de las constantes en su literatura. ¿Es que ambas, niñez y muerte, van de la mano, son sombra una de la otra, forman un trazo inescindible, sin remedio? Y todo ese complejo sistema de relaciones humanas, de indudable tono filosófico, se da en la narrativa de este autor con una naturalidad pasmosa, porque sabe atemperar lo dramático con un cierto aire poético, porque atenúa lo esencialmente trágico con su preciso e implacable sarcasmo, con su sentido del humor fino y, a veces, demoledor. Es por eso que muchas de sus criaturas más castigadas por la vida pueden parecer en ocasiones cantantes de opereta; y al contrario: personajes de oropel se convierten de pronto en paradigmas de la catástrofe interior más severa. Y es quizá por lo mismo —el sarcasmo, el humor— que algunos críticos acusan a Jorge López Páez de algún desaliño prosístico; yo creo que más bien se trata de la naturalidad puesta al servicio de lo que ha de contarse: ¿para qué complicarse la vida —y complicársela al lector— cuando se están bordando asuntos de lo más complejo, acaso irresolubles? (Y aquí vale la pena destacar la fidelidad de los diálogos construidos por el autor: es una de sus armas narrativas más importantes. Debe observarse también su capacidad para cambiar de voz: hombres maduros, jóvenes, mujeres, niños... son bien correspondidos en el retrato que Jorge hace de ellos: por ejemplo, cuando “escuchamos” a Andrés, en El solitario Atlántico, jamás dudamos de su autenticidad: estamos frente a él. Somos él.) Diré, por último, que en la literatura de Jorge López Páez hay siempre una propuesta en favor de la felicidad, aun a sabiendas de que ésta suele ser un arma caliente. Otros libros del autor son Los invitados de piedra (1961); In memoriam, tía Lupe (1974); Doña Herlinda y su hijo y otros hijos (1993); Los cerros azules (1993, Premio Xavier Villaurrutia); y Lolita, toca ese vals (1994, Premio Internacional de Cuento “La palabra y el hombre”). Advertencia: Jorge López Páez parece tener preferencia por la narrativa de largo aliento, por lo que la mayoría de sus cuentos son muy largos, y alcanzan a veces las dimensiones de la noveleta; eso impide incluir en esta selección los que me parecen sus mejores relatos: rebasarían las proporciones establecidas por el editor. Sin embargo, en los textos —que no desmerecen en modo alguno respecto de los más logrados— el lector hallará varios de los rasgos característicos del mundo alucinante del veracruzano que he destacado, como su inclinación por el tema de la niñez y la muerte y, también, su sarcasmo y sentido del humor. Ignacio Trejo Fuentes |
|
|
|
Noche en el tren ¿Entra en el torso del tren, con su silbido. Un espectro anacrónico. Duele como una flecha, ciega y sin rumbo, un mal recuerdo. Pero luego se pierde su voz a la distancia y se vuelve indoloro. EDUARDO LIZALDE
Para Eduardo Lizalde
El ambiente en la casa se hizo tenso. En una ocasión, al llegar yo interrumpió mi padre una llamada telefónica. Después sorprendí a mi papá pensativo, con el ceño fruncido. No duró esta situación más de una semana. El domingo, antes de que saliéramos, nos llamó mi padre a todos los hermanos. En esta ocasión no se sentó frente a nosotros, como solía hacerlo cuando había un problema que discutir, ni tampoco estuvo presente mi madre, sino que, paseándose por la estancia, nos informó que mi madre, a su edad, estaba embarazada, con problemas graves, y sería necesario practicarle un aborto, el cual presentaría riesgos. Dos días después iba a ser operada. A la mañana siguiente iba a llegar de Guadalajara el abuelo Carlos; deberíamos ir Gabriel, mi hermano mayor, y yo a recogerlo a la estación del ferrocarril. Tendríamos a nuestra disposición el coche de papá. Rosaura, nuestra hermana, tendría que irse a su escuela en lo que pudiera. Después nos exhortó a actuar con naturalidad, a prescindir en esos días de nuestras actividades sociales, ya que se necesitarían los esfuerzos de todos y cada uno. También tendríamos la ayuda de sus cuñadas, o sea nuestras tías, quienes ya tenían sus permisos en sus respectivos trabajos para no asistir. El tren donde llegó mi abuelo arribó puntual. Gabriel y yo habíamos planeado no emplear a ninguno de los cargadores, ¿acaso no estábamos jóvenes y fuertes? Pero no contábamos con las resoluciones de nuestra abuela, llamada Rosaura como nuestra hermana. Gabriel se quedó junto a las máquinas del tren, por si acaso a mí se me pasaba la presencia del abuelo en esa confusión de gente. Con pasos decididos recorría todo el convoy. Mi abuelo no aparecía. De regreso lo localicé, ya fuera del carro dormitorio, sentado, para sorpresa mía, en una silla de ruedas. Lo abracé e imprudentemente inquirí: “¿Qué te pasó, abuelito Carlos?” —Nada, muchacho. Ya arrastro mucho la edad. Por favor llévame este sombrero nuevo, no se me vaya a caer. Lo acabo de estrenar. Creo que a mi abuelo fue el último al que le entregó el porter su equipaje, lo que me pareció normal, ya que éste consistía en una petaca grande y seis bultos de regular tamaño. No esperé la aquiescencia de Gabriel, sino que de inmediato contraté a un cargador, y mientras recorríamos el andén, me enteré de que los seis contenían carne adobada de Tepatitlán, limas, tortillas especiales —de las muy delgaditas para flautas—, unos frascos con blanco de Chapala en escabeche, chiles de distintas clases y no sé cuántas cosas más. Si el propósito del abuelo era animar a mi madre, lo logró. A pesar de verlo en su condición, ella comentó: “Papá en la silla de ruedas no se ve jorobado, y cuando camina lo hace mejor que cuando no la tenía”. Durante la mañana me percaté de que mi abuelo había llamado tres veces a Guadalajara, lo que consideré normal dadas las circunstancias de la próxima operación, la que por cierto fue un éxito. Tres días después ya estaba mi madre instalada en la casa, dispuesta a dar las mínimas molestias, con la intención de no distraernos en nuestros quehaceres. El día de su regreso a la casa no registré cuántas veces vi al abuelo hablar por larga distancia, casi todas ellas con mi abuela Rosaura. El jueves, para ser preciso, Gabriel, mi hermana Rosaura y yo partimos a nuestras respectivas escuelas. Cuando llegué, mi abuelo estaba pegado al teléfono, hablando, era obvio, con mi abuela Rosaura. Cuando cenamos, mi padre, después de cerciorarse de que mi abuelo estaba en el piso superior acompañando a mi madre, nos anunció: “El sábado en la noche Gabriel y tú, Mario —se refería a mí—, van a acompañar a su abuelo a Guadalajara”. Vi la intención de Gabriel de interrumpirlo, pero mi padre le hizo una seña: “No pude conseguir boletos para el viernes, en realidad fue un milagro que lograra esa alcoba con tres camas. No perderán ninguna clase. En la tarde o en la noche del domingo toman un camión de regreso. Pensé en el avión...” Gabriel lo interrumpió: “El avión es muy caro, y ahora con este...” —Por fortuna, muchachos, todo salió normal y los gastos no fueron... de todos modos hay que llevar al abuelo: lo que no gastamos en la operación lo vamos a derrochar al pagar la cuenta del teléfono. No sé cuántas llamadas ha hecho. No vayan a creer que por eso se va, él así lo deseó. Se preocupa por la abuela de ustedes, y sobre todo se aburre, aquí no tiene nada qué hacer... El abuelo salió un poco perturbado de la casa. Tengo la certidumbre de que mi madre hizo todo el esfuerzo para evitarle cualquier patetismo a la despedida. El abuelo se sentó en el asiento delantero junto a mi padre. Pude ver que dirigía su mirada a la ventana iluminada del segundo piso, que era la recámara de mi madre. Caminamos en silencio varias cuadras. Rosaura mi hermana lo rompió con el comentario: “El tránsito está muy fluido. Vamos a llegar con sobra de tiempo”. El abuelo se vio obligado, como ocurre con la gente de Guadalajara, a comparar el tráfico de la capital con el de la Perla de Occidente. No empleamos ningún cargador. La petaca grande del abuelo pesaba poco y nuestra petaquita prácticamente contenía nuestras piyamas, cepillos de dientes, una brocha para rasurar y dos mudas de ropa. No fue como otras veces en que llevábamos regalos para mi abuela y algunas otras personas de la parentela. A mí me tocó conducir la silla de ruedas con mi abuelo muy acomodado, con una frazadita sobre sus piernas con que lo cubrió Rosaura. El porter intentó ayudar a subir al abuelo al carro. Mi abuelo rehusó con una gran sonrisa, dándole a entender que todavía tenía fuerza. De todos modos nos sentimos deudores con el porter. Por nuestra falta de práctica no pudimos Gabriel ni yo plegar la silla de ruedas. El porter levantó el asiento de cuero por encima de la silla y el asunto quedó solucionado. Él mismo la llevó a la alcoba, la acomodó y en esta ocasión mi abuelo se sostuvo del brazo derecho del porter para poder sentarse. Mi padre fue breve en su despedida y Rosaura lo mismo. Yo los acompañé hasta la puerta. Encontré a Gabriel vertiendo un líquido oscuro de un termo de vidrio. “Es el jugo de uva con que cena el abuelo”, me explicó. “Mira, sostenlo, cuando no lo beba. Yo me voy a ir a comer un sándwich y a tomarme una cerveza. No tardo, y luego vas tú.” Todo fue tan repentino que he pensado y repensado estos momentos. Le ofrecí el vaso al abuelo. Bebió como si tuviera mucha sed. Le pedí que sostuviera el recipiente mientras iba al baño. Acaso di un paso. Lo oí toser. Me volví. Un líquido negro le salía de la boca. Su cabeza hacia delante, exánime. Lo enderecé. Pensé que estaba muerto. Se me escapó un “¡Papá!”. Solté su cabeza y volvió a su posición anterior. Abrí la puerta. Por supuesto no estaba Gabriel. Desde arriba del carro le pregunté al porter que estaba en el andén sobre la dirección del carro comedor. “Está seis carros adelante.” Creí oír. Bajé del carro, caminé deprisa pero sin correr a lo largo de nuestro carro, después eché a correr. Encontré el carro comedor pero no había manera de subir en él, tuve que entrar al convoy dos carros más adelante, esto es, pasé a lo largo del carro fumador y me encaramé al carro delantero, también dormitorio, sin darle tiempo al porter de este carro de pedirme el boleto. En el carro fumador solamente estaba el cantinero abriendo estantes. El carro comedor, a medias luces, apenas ocupado por dos parejas de ancianos. Lo que sí no sé es si fue en el primer carro, después del carro comedor, o en el segundo cuando encontré a Gabriel. No puede proferir palabra. Él fue el que preguntó: “¿Qué le pasó al abuelo?” Alcancé a decir: “Está...” y Gabriel me tapó la boca con brusquedad. “¿Dejaste la puerta abierta?” No repuse nada porque no recordaba nada. Me ordenó: “Camina aprisa, sin correr, y no vayas llorando”. Obedecí. Cuando Gabriel levantó el rostro del abuelo vi que éste tenía los ojos abiertos. Gabriel le cerró los párpados. Luego se volvió hacia mí: “¿Qué hacemos?” No esperó mi respuesta. Volvió a consultar su reloj. “Mi papá todavía no llega a la casa. Faltan diez minutos para que salga el tren. Si avisamos al conductor se va a armar un lío tremendo. Se va a retrasar el tren. Imagina a mi mamá con esta noticia, y a mi papá con los gastos. Nos lo vamos a llevar a Guadalajara. Allá correrán con los gastos, que serán menos, pues imagina si se viene toda la tribu aquí a México o se decidieran a embalsamarlo... Todo esto sería mucho para mamá...” Se quedó pensando un momento. “Trae una toalla.” Volví con las tres toallitas que proporcionan en el pullman. Me vio y se sonrió. Tomó la petaca del abuelo. Creo que sacó una camisa, no lo sé con precisión, y empezó a limpiar al abuelo. Poco después sacó una camisa limpia, blanca, y me pidió que se la colocáramos al abuelo. Todavía estaba caliente. Yo tiritaba. Gabriel se me quedó viendo: “Tenemos que acostarlo, porque si se queda así sentado no va a caber en el ataúd”. Después de muchos trabajos lo tendimos. Acercamos sus brazos a su cuerpo. Por primera vez hizo Gabriel un puchero, pero de inmediato se contuvo. “Mario, si lo dejamos así, ¿cómo lo sacamos mañana?” Iba yo a contestar. Gabriel se me adelantó: “Tenemos que volver a sentarlo en la silla, y en ésta lo sacaremos”. —¿Cómo? —pregunté tontamente. —Sentado en su silla, y no preguntes cosas que no sé responder. La silla no cabe por la puerta, pero recuerda que es plegadiza. Ya veremos. Ahora, y fíjate bien: mientras yo tiendo la cama tú ponle la frazadita en la cara. —Obedecí, lo vi terminar su tarea. —Ahora voy a... El tren comenzó a rodar y como si siguiera el ritmo de éste comencé a sollozar con la cabeza gacha, como si con este gesto pudiera liberarme de la mirada de Gabriel. Me levantó la cabeza por las mechas, me dio un bofetón. “¡Cálmate, con un carajo! Ya tendremos mucho tiempo para llorar. Yo voy a avisarle al porter que no nos venga a hacer las camas, con el pretexto de que puede despertar al abuelo. Yo voy a ir hacia el lado izquierdo, y si por las moscas no lo encuentro y viene por el lado derecho, tú de ninguna manera lo dejarás entrar. ¿Entendido?” —¿Me vas a dejar solo? —¿Y el abuelo? —a mí me pareció que contestó con ese sarcasmo para que no hubiera dudas. —Párate aquí en la puerta para que se ventile la pieza. Desapareció. Me volví a ver la silueta del abuelo y me precipité para cerrar la puerta. Las emociones y este pequeño esfuerzo me hicieron sudar. Escuché las conversaciones de los pasajeros que quizás iban hacia el salón comedor o eran solamente los vecinos del carro que se acomodaban. A mí me pareció mucho tiempo. Oí unos toquidos y se me volvieron a trabar las quijadas. Los mismos toquidos y yo mudo. De inmediato unos golpes que me sobresaltaron más, y la vez de Gabriel: “Abre, rápido”. Exclamó: “¡Mira cómo estás de sudado!” Comentario que se quedó sin respuesta. Saqué mi pañuelo, me enjugué el sudor y por nerviosidad expresé: “Tengo sed”. Con un presto movimiento tomó Gabriel el jugo de uva y después de llenar la tapadera a guisa de vaso me la ofreció, y yo, como nunca, obediente empecé a tomarlo. Me vino la impresión de la bocanada de sangre con jugo del abuelo. Me precipité al bañito a vomitar sin término, apenas unos breves respiros. Entró Gabriel, mojó una de las toallitas del pullman e intentó colocarlas sobre mi frente. Sin mejoría, en uno de los respiros, oímos los dos claramente unos toquidos persistentes a la puerta. Gabriel dejó de colocarme las compresas. Escuchamos los toquiditos. El gesto de Gabriel de que estuviera tranquilo fue innecesario. Mis vómitos habían cesado. Entreabrió ligeramente la puerta, le oí decir: “No, no señor, muchas gracias, el abuelo está dormido y no queremos que se despierte. Pasó muy mala noche con un dolor de muelas y hoy tuvieron que sacársela. Imagine usted, con su edad. Muchas gracias”. Para ese entonces yo lo estaba viendo desde la puertecita del baño. Así he de haber estado yo: sudando a chorros. El ulular del tren, el ruidero de los carros han de haber impedido que yo oyera los latidos de mi corazón. —Tengo una sed terrible. Ahora que me acuerdo no tomé agua desde la hora de la comida. ¡Y no me vayas a ofrecer de aquello! —señaló el termo. Volvimos a oír el movimiento del tren. —Iré a tomarme una copa o una cerveza. —¿Y me vas a dejar solo? —pregunté sin poder contener un puchero. El tren y sus movimientos acompasados. “Si le digo al porter que traiga algo va a sospechar que pasa algo, ya que somos dos. Mira... ve tú por dos cervezas para mí, o cuatro o tres si tú quieres tomar. Ya veo que no quieres, entonces compra unas aguas de Tehuacán frías. ¿Tienes hambre?” Le hice señas de que no tenía. No fue necesario que me lo ordenara: fui al baño a lavarme la cara y a alisar mi cabello. —Ve tranquilo. Yo mientras tanto voy a abrir la puerta para que se ventile esta alcoba. Todo me huele. Yo iba a decir a muerto, me contuve. Salí, caminé unos pasos y Gabriel apostado en la puerta. Si no hubiera encontrado la mirada firme de mi hermano me hubiera regresado a acompañarlo. Los carros me parecieron infinitos y como perro me dio por olfatear: el persistente maligno olor se repetía. El salón fumador estaba lleno y cerca del bar había una fila de pasajeros que hacían cola para poder entrar al carro comedor. La barra del bar, llena. Me acerqué. Un chorrito de sudor me escurrió por en medio de la espalda. El cantinero levantó la barbilla dirigiéndose a mí. No pude proferir palabra. “¿Desea algo?”, y tampoco pude contestar. Creyó que era sordomudo, pues me ofreció un block de papel y un lápiz. Mi mano tembló al hacer mi pedido. Él escribió explicando que debía dejar un depósito por los recipientes. “Sí, sí, tómelo”, expresé en un tono más alto que lo normal. Todos los pasajeros que estaban en la barra se volvieron a verme, y el cantinero me vio entre divertido y asombrado. Mientras tomaba las cervezas y las aguas minerales sentí todas las miradas sobre mí y otros chorritos de sudor bajaron por mi espalda. Encontré a Gabriel en la puerta. En tono de reproche me dijo: “¿No te destaparon las cervezas ni los refrescos? Ven, vamos a ver cómo le hacemos…” Su tono era de comprensión. Cerró la puerta con el seguro. Volvió a abrir la maleta del abuelo. El tren seguía ululando. Vi mi reloj, apenas teníamos una hora de camino. “Aquí está el estuche, sabía que tenía que estar, el abuelo adonde quiera lo lleva” (yo pensé: “también a la tumba”). Gabriel se volvió con el conocido estuche y unos perones. Destapó sus cervezas, hizo lo mismo con las aguas minerales. Rechacé el perón que me ofrecía, y a boca de botella y casi al mismo ritmo nos tomamos las bebidas, con la diferencia de que Gabriel se comió tres perones. —Pero ¿no tienes…? —interrumpió su pregunta. —¿Qué ibas a decir? —Hambre. La matraca del tren continuaba. Los dos sentados al borde de la cama, con los ojos fijos hacia la puertecita del baño. Oímos los imprudentes gritos de unos pasajeros al parecer borrachos. Gabriel se incorporó, se cercioró de que el pasador de seguridad estuviera bien colocado. Fue al baño, luego ordenó: “Recostémonos. No ganamos nada aquí sentados”. Lo hicimos en la cama inferior, él del lado de la división con el otro carro; a mí me dejó el borde. Pensé que creía que mis vómitos podrían reaparecer. Había olvidado anotar que Gabriel dejó prendida la luz del bañito, lo que nos permitió ver durante toda esa noche de duermevela el rígido oscilar de la silueta del abuelo. Cuando oímos el tintineo de las campanitas anunciando que el desayuno estaba presto, nosotros ya estábamos de pie, rasurados, lavados y peinados. Entonces sentí el acoso del hambre. Por supuesto que no iría solo al carro comedor, pues podría ocurrírsele lo mismo a Gabriel. Pudo más el hambre que mi terror. —¿Quedaron perones? —Tres. —Yo con uno me conformo. —Cómetelos todos, si quieres, yo no tengo nadita de hambre. —Me lo comeré allí afuera. Aquí huele feo. Me voy a parar un rato en la puerta. El aire fresco de la mañanita acicateó más mi hambre y volví a la alcoba. Gabriel, hecho un fiero centinela. Yo hubiera sido capaz de comerme los dos perones restantes, pero, por si acaso le venía el hambre a Gabriel, preferí dejarle uno. A mi regreso, de sopetón me dijo Gabriel: “¡Qué bueno que no destendimos las camas!” —¿Por qué? —¿No comprendes que va a venir el porter a cambiarlas? —No había pensado en eso. —Asómate y ve que ya lo está haciendo en las alcobas de los que se fueron a desayunar. —¿Y qué vamos a hacer? —¿Cuánto traes? —Dos mil. —Yo tres. Dámelos. Me vio dudar. “Nos quedaremos sin nada, pero no importa. No necesitamos dinero para nada.” —¿Y si no nos van a recibir en la estación? —Piensa positivo, y si no lo haces cuando menos no lo expreses. Faltaba media hora para llegar a Guadalajara cuando oímos los esperados toquecitos. Gabriel respiró profundamente. Abrió la puerta con desplante y en una voz queda, de la que sólo oí fragmentos, le explicó que el abuelo dormía sentado, que viera que no era necesario cambiar las camas y le alargó esa enorme, para aquel entonces, cantidad de dinero. Escuché claramente las palabras de agradecimiento del porter. Poquito antes de llegar se repitieron los toquecitos. ¿Queríamos que nos condujeran nuestro equipaje? Gabriel no contestó, se volvió con precipitación y le entregó nuestras pertenencias. No sé qué cara había puesto, ya que Gabriel me explicó: “Necesitamos tener las manos sin nada para la maniobra. Tú te colocarás en la puerta, cuando veas que han salido todos los pasajeros, todos, me lo dices; tú tomas al abuelo, lo abrazas, un solo momento, mientras yo saco la silla y luego nos vamos volados a la salida cuando todavía haya gente. Yo llevaré la silla hacia atrás, y así la bajaré, mientras tú sostienes la piesera. ¿Entendido?” Tampoco pude decir esta boca es mía y me aposté en la puerta. Los pasajeros, en fila por la puerta de salida. Los pitidos del tren, la marcha aminorándose. Empezaron a salir los pasajeros, me volví a un lado y otro: nadie. “Ya, ya.” Empezamos la maniobra; medio sostenía a mi abuelo, cuando vi avanzar de la alcoba de junto a un hombre grande, de barba. Acabé de recibir al abuelo, yo medio agachado, el pasajero me vio asombrado, interrumpido en su precipitado avance. Depositó su maletín y me ayudó a sostener al abuelo. Gabriel sacó a la perfección la silla, con un movimiento rápido tomó de la cama superior de la alcoba el sombrero de mi abuelo, me lo alargó, lo recibí y lo puse sobre la cabeza cubierta del abuelo. Y en ese momento de apuro Gabriel y yo nos echamos una brevísima carcajada al ver la macabra figura. Creo que esto nos salvó de que el pasajero gritara, ya que por unos instantes se quedó parado frente al bulto del abuelo, con las manos abiertas, con un gesto de perplejidad y de horror... Sentamos al abuelo. No tuve tiempo de ver nada más. Gabriel avanzó hacia atrás. Yo lo seguí frente al abuelo. No sé si también Gabriel recibió la sorpresa: la puerta del carro estaba casi al nivel de la plataforma, no como en México en que había que subir varios escalones, solamente había una altura de unos cuarenta centímetros de diferencia, y para salvarla utilizaban un banquito, el cual, el porter, comprensivo, quitó. Gabriel no le dio tiempo a que lo ayudara, jaló la silla, se oyó el golpe seco de ésta sobre la plataforma y el estremecimiento del cadáver. El porter se quedó atónito, no se acomidió a recoger el sombrero que se resbaló de la cabeza del abuelo. Sin quitársele su desconcierto empezó a entregar nuestras maletas. Gabriel se me adelantó, yo alcanzaba a oír su exaltada voz cuando pedí permiso para pasar con mi abuelo y al volverme lo vi con el sombrero del muerto encasquetado. Lo alcancé cuando mi tío Carlos y él, cada uno al lado de la silla, descendían, para esos momentos la interminable escalera que conducía a la salida. Mi tía la Güicha y mi prima con los ojos saltones, como si no pudieran creer lo que sucedía. En la base de la escalera, Gabriel les hizo un gesto imperativo de que se calmaran, y por si hubiera sido necesario, susurró: “Si nos sorprenden vamos todos a la cárcel”. Salimos sin despertar sospechas, el automóvil de mi tío Carlos lejísimos, tal vez lo había estacionado tan distante para no pagar el estacionamiento. Gabriel subió los arriates que se presentaron a su paso, así como los bordes de las aceras, como si llevara un bulto de papas. Al llegar al carro hubo un momento de duda colectiva. ¿Sentaríamos al abuelo en la parte delantera? Se determinó hacerlo en la parte trasera. Gabriel le ordenó a mi tío Carlos que se metiera al carro para que sostuviera el cuerpo. Entre Gabriel y yo lo sacamos de la silla. Apenas si pudimos con él, en la maniobra se le cayó el chal, todavía fuera del automóvil. El grito de Carlos, cortante: “¡Pónganselo!” Mi tía la Güicha y mi prima con caras de idiotas obedecieron. Medio acomodamos a mi abuelo. Gabriel de pie vio a la concurrencia. “Usted, tío, va a manejar, calmado, sin prisas, no vaya a ser que nos detenga un policía. ¿Y a dónde lo llevamos?” —Mi compadre Asunción tiene una agencia de inhumaciones —anunció mi tío. —Tú —me ordenó Gabriel— vete atrás, como si conversaras con él; yo me iré adelante, al lado del tío, y ustedes —se dirigió a mi tía y a su hija— toman un taxi y nos siguen. Todo salió perfecto, con la circunstancia de que apenas llegados a la agencia de inhumaciones Gabriel perdió todo control sobre él mismo, se soltó a llorar, a temblar. Ni aun el anuncio de que vendría un médico amigo a dar el certificado de defunción, sin previa autopsia, lo hizo reaccionar. Desde ese momento en adelante se me consultó sobre todos los problemas de comunicación con la familia, a quiénes se debería enterar, a quiénes no. Desde una sala de velación me hizo señas el compadre de mi tío Carlos, Asunción, de que me acercara. El abuelo Carlos ya estaba en el féretro, se veía la pirámide de sus rodillas. Cuando observó esto el compadre Asunción y un muchacho mulato muy fortachón estaban junto al féretro del lado contrario donde yo estaba, y como mera formalidad, ya que no hablé, dijo el macabro compadre: “Tenemos que hacerlo”. Oí claramente la rotura de los huesos del abuelo, un sonido que me aterra hasta ahora, y me desmayé. |
|
|
|
La fête del doctor Bartolomé |
|
So having said, a while he stood, expecting
Their universal shout and high applause To fill his ear, when contrary he hears On all sides from innumerable tongues A dismal universal hiss, the sound Of public scom, he wondered, but not long Had leisure, wondering at himself now more. JOHN MILTON: Paradise Lost Book X, 504-510 |
El doctor Bartolomé se aburría de luz, no solamente en la tarde sino también en la mañana, a diferencia del pavo real de Agustín Lara que nada más lo hacía en la tarde. Ya había terminado de quitarle las hojas secas a las plantas de su terraza, se disponía a ir a lustrarse los zapatos, con el bolero de la Plaza Washington. El timbre del teléfono. Tomó el auricular valiéndose de un kleenex, para no ensuciarlo.
—Doctor Bartolomé, soy Nacho. —¡Cómo crees que no iba a reconocerte! La voz de los Capdevilla es inconfundible. —Quería llamarte anoche. Ya eran pasadas las diez. A propósito, me gustaría verte esta mañana, precisamente a las diez o un poquito más tarde. Es urgente... No es ni de vida ni de muerte. Te voy a adelantar algo... Se trata de que nos programes las comidas, de que levantes el nivel de nuestro comedor, de que le des una sofisticación; en fin, que venga el refinamiento, a través de ti, que lo tienes. Repito: es urgente. Muchas personas están interesadas en el puesto. Ya hablé de ti con la ministra y estuvo de acuerdo. ¿Podrías venir?... No lo pienses más. Aquí te espero. Se quedó un momento parado, pensativo. La ocasión era de primerísima para estrenar su traje beige. Lo más apropiado para hacer una visita en la mañana. Apenas se anuncio el doctor Bartolomé en el despacho del oficial mayor, Ignacio Capdevilla, fue recibido. La secretaria, tal vez advertida de antemano, salió al entrar el doctor Bartolomé. Las explicaciones: la anterior mujer no tenía imaginación, se comía peor que en cualquier casa del más humilde de los empleados de la Secretaría; en las casas de éstos quizás los alimentos fueran de baja calidad, pero con sazón. “Con decirte que no sabe ni siquiera hacer tacos. Con eso está dicho todo. Tú serás, de hecho eres, nuestro Salvador, así, con mayúsculas. Por los gastos no te preocupes. Yo como oficial mayor me encargaré de solucionarte tus problemas. Para resumir: vas a trabajar como en familia. ¿Acaso mis suegros no han sido amigos tuyos, casi desde que nacieron?” Aceptó. Al día siguiente, muy temprano, tomaría posesión. Su primera sorpresa fue cuando le presentaron a una mujer joven, muy bien vestida, con todo el aspecto de haber tomado un curso de cómo comportarse como jefa de relaciones públicas. —Ya sabe usted, doctor, que en todo lo que esté a mi alcance le ayudaré a solucionar los problemas. En realidad ha llegado usted a resolverme el del comedor. Para mí era un agobio, ya que a veces no me daba tiempo de supervisar los menús que me presentaba, y que ahora le presentará a usted el chef. Conque él estaría a cargo de ella. Eso no se lo había hecho saber Ignacio Capdevilla. De este modo no dependería directamente del oficial mayor. Se arrepintió de haber aceptado sin pensarlo más. No tuvo tiempo de profundizar en su rencor. Apareció el chef, con un tambache de hojas, manchadas de grasa. Se presentó: —Me llamo José María, pero usted me puede decir Chema. El doctor lo miró de arriba abajo: “Dígame, José María, ¿qué puedo hacer por usted?” —Éste es el menú para hoy: sopa de fideo aguada, bisteces empanizados con nopalitos fritos, y de postre peritas de San Juan en almíbar. Si usted quiere hacer algún cambio, aquí están estos otros menús —José María le ofreció la resma de hojas. El doctor Bartolomé no registró el gesto. El chef colocó las sucias hojas sobre el escritorio. —Por favor, quítelas de allí. Si así están todos los menús, no sirven ni servirán. Se me acaba de ocurrir uno, que no delicado, pero no de esa rusticidad degradante. Me imagino que usted... —Doctor, nunca como aquí. —Ya me lo imaginaba. Tome nota: el menú de hoy será el siguiente. Apuntó José María, cauteloso; iba a abrir la boca. —Por su gesto, José María, he comprendido que habrá que hacer compras de último momento. Claro que es el caso. Hágalo. Si hay alguna dificultad, avísame. No bien había llegado el doctor Bartolomé al día siguiente a su oficina cuando apareció en su puerta Margarita Castelló, la jefa de relaciones públicas, más amable, más elegante y servicial. —Doctor, buenos días, ayer no tuve tiempo de advertirle que con el régimen del actual Presidente procuramos ser austeros. ¿Qué vamos a hacer con la comida de ayer, no la que usted dispuso, sino con la que ya estaba hecha? —Señora Castelló, yo no me la voy a comer. O llévesela a su casa, o regálela o tírela. A pesar de su maquillaje se le transparentaron los rubores a la señora Castelló. Los ojos violentos del doctor Bartolomé fijos en los ojos de ella. “Iba a decirle que la ministra...”. Trató de mirarlo de arriba abajo; en esas mediciones se encontraron a mitad de sus respectivos cuerpos las miradas. La guerra ya se había declarado. El doctor Bartolomé dio un paso hacia la puerta, para facilitarle la salida. Pasó ella frente a él mientras éste le franqueaba la puerta, y sin poderse contener el doctor Bartolomé manifestó: —Señora, permítame decirle, que quizás por distracción, no se dio cuenta que uno de los botones de su vestido se le ha caído. Perdone la indiscreción. Si la señora Castelló había enrojecido cuando el doctor le había dado las tres opciones para disponer de la comida, con esta observación la desbarató. Ella farfulló explicaciones: el rozamiento con el asiento del automóvil, o en el elevador, o en la tintorería. De los labios del doctor Bartolomé no salió una sola palabra. Y ella por torpe, por llegar a tiempo, para cumplir, no había desechado el vestido, consciente de que le faltaba un botón. Apenas en su oficina, llamó tres veces con el timbre a la intendencia. Llegado el mozo lo envió a su casa por un vestido determinado. Cuando subió el doctor al piso superior para supervisar la mesa y los platillos, no quiso apreciar el cambio en la vestimenta de la señora Castelló. Su triunfo lo remató cuando Ignacio Capdevilla, el oficial mayor, bajó a felicitarlo después de comer. —Apenas un día, Bartolomé, y el cambio es notable. Con decirte que la ministra comió hasta postre. Te felicito y nos felicitamos. Nada más seguro que apostarle al número que va a salir premiado. En los días subsiguientes el doctor acarreó sus baterías: libros de cocina, por supuesto que cocina francesa, innumerables revistas, el Larousse gastronomique —la última edición—, una serie de diccionarios. Le sirvió al chef sus métodos, y lo puso a prueba. El viernes consideró que después de esos five fingers exercises, acometería la empresa que revolucionaría los hábitos gastronómicos de la Secretaría. Entre tanto había hecho que compraran una vajilla nueva —que no fue de su agrado—, cambiaran la cuchillería y arrumbaran los vasos, y que en su lugar se ocuparan solamente copas. Impidió que compraran cajas de vino. Había primero que catarlo, y después someterlo a la ministra. Había que estar muy pendientes de las preferencias que mostrara, para pedir de esa cosecha y de esa marca. También ordenó, en papel finísimo y grabado, los menús, y consiguió, con la siempre generosa ayuda del oficial mayor, una empleada que poseía el raro arte, ahora, de la caligrafía. Siempre previsor, hizo constar en el primer plato del menú, que se serviría Soufflé au Roquefort, si llegaban puntuales; si no, una Crème de champignones. Los meseros le informaron del gran éxito de la comida. Todos habían llegado a tiempo. Los platos habían sido devueltos a la cocina vacíos y limpios, las salsas habían sido aprovechadas como por verdaderos gastrónomos, esto es, hasta habían limpiado los platos. La ministra no había manifestado sus preferencias por ningún vino. Había que aguardar. Los fuegos pirotécnicos culinarios se sucedieron: menú tras menú, de lo más variado; los encomios, más entusiastas. En vista del éxito la ministra había invitado para la siguiente semana a varios colegas, a los secretarios de Estado que sabía les gustaba comer bien. Semana tras semana los éxitos del doctor Bartolomé continuaron. La ministra aceptó halagada los abundantes elogios, que con sinceridad le manifestaban sus ministros colegas, así como también los cumplidos —que tomaba con reservas— de sus subordinados. La señora ministra, ya para ese entonces, había abandonado el periodo de austeridad; había escogido, para contrariedad del doctor Bartolomé, vinos franceses; él prefería “los vinos españoles, más robustos, con toda seguridad más puros —y no derrochamos el erario—. Cuando ha tenido ella que salir, ellos, los subsecretarios o los directores se chupan las botellas como niños con biberones. Es cierto que yo no pago, claro que sí pago, ¿acaso no soy un contribuyente? También es verdad que yo sugerí, mas nadie me hizo caso”. El doctor Bartolomé subía a la cocina aproximadamente alrededor de las dos de la tarde a supervisar los platillos, a ordenar los últimos toques, luego pasaba al comedor. El menor descuido era detectado con su ojo avizor, y el reproche no llegaba a través de los oídos de los transgresores, sino a través de unas notas, escritas, precisamente en la de los menús, con una letra grande, violenta: “Parece que no ven. Falta esto y aquello, eso sobra. Parecen retrasados mentales; que, como a animales, hay que repetirles, una y otra vez, la misma necedad”. Chema, el chef, se atrevió, en una ocasión, a bajar al despacho del doctor Bartolomé. Se trataba de los componentes de la sauce Choron; según Chema él estaba en lo cierto. El doctor Bartolomé lo escuchó, después de medirlo de pies a cabeza, que era un hábito en él cuando algo le molestaba en demasía. —¿Sabe usted inglés José María? —No doctor. —¿Francés? —Tampoco. —Es una lástima. Aquí dice, en el Larousse gastronomique, edición inglesa, página 854: “The same as Béarnaise sauce, tomato flavoured”. La que usted me presentó en vez de haberle puesto jitomate, por el color, parece haberle agregado tomate verde. Siga mis indicaciones y no me vuelva a importunar si no tiene una evidencia avalada por alguna autoridad. Dentro de unos diez minutos pasaré a verificar si siguió mis direcciones. A medida que trascurrían los días los refinamientos se aguzaban. Chema procuraba seguir las instrucciones del doctor Bartolomé al pie de la letra; por ejemplo, cuando tenía que llamarlo por teléfono a su despacho, no se identificaba como Chema, sino que decía su nombre completo: “Habla José María”. Entre los pecados, inconfesados, del doctor Bartolomé con su afrancesamiento, era que le gustaban, para horror de cualquier gourmand, los molletes rellenos de frijoles de Sanbornʼs; también gozaba en pellizcarles las cortezas a los bolillos, y, es seguro, que por autocastigo, los prohibió, y en su lugar ordenó que se hicieran unos panecillos, los cuales demostraban su sabrosura sólo al llenar varios pisos con el aroma de pan recién hecho. Pasó con ellos como con los libros: tuvo mixed reviews: a unos les encantaron, otros añoraron los tostados bolillos, y la ministra, como buen oráculo, no se manifestó abiertamente. De esta situación surgieron dos acontecimientos: la caída de Chema, y un zanjamiento más profundo con la directora de relaciones públicas, la señora Castelló. Si el doctor Bartolomé no hubiera sido tan impredecible no hubieran ocurrido las dos cosas. Llegó una mañana antes de las nueve. Llamó con impaciencia a la cocina. No le contestaron. No esperó un momento más, ni siquiera aguardó al elevador, subió por la escalera. Con su fino olfato detectó el olor a bolillos con frijoles y mucho queso. Abrió la puerta violentamente: José María terminaba de arreglar una gran charola, en la que sobresalían los apetecidos bolillos. —¿Quién ordenó éstos? —sin pronunciar el nombre. —La directora Castelló. —Aquí en la cocina el único que ordena soy yo. Para no parecer descortés, quite los frijoles de los bolillos y úntelos en los panecillos de la maîson. —¿De dónde, doctor? —EN LOS PANECILLOS DE LA CASA. ¿Ya oyó por fin? Los bolillos los tira a la basura. Operación de la que quiero estar cierto. Con cara de azoro Chema obedeció. Satisfecho, el doctor Bartolomé bajó a su reino, el cual pronto fue invadido por la directora Castelló. —Doctor Bartolomé, no creo haber cometido ninguna falta al pedir que me sirvieran lo que me gusta. El doctor se levantó de su asiento. Se quitó los lentes. La miró de arriba abajo. —Señora, lo siento. Al principio de mi gestión establecí claramente que se iba a hacer una comida general, GENERAL, con mayúsculas. Para no estar complaciendo caprichitos de cualquier... de no sé quién ni me importa. Y por si no lo recuerda también, especifiqué que si alguno de los funcionarios viniera a comer, tendría que avisar, cuando menos con veinticuatro horas de anticipación. Si mi última disposición en la cocina la molestó a usted le ruego que me perdone, y a la vez le suplico que no repita esas acciones. Durante la parrafada la señora Castelló miró al doctor Bartolomé como si hubiera sido una aparición, no daba crédito a sus oídos ni sus ojos al ver la apariencia violenta y terminante. No contestó, se volvió a la puerta sin despedirse y la azotó. Por teléfono preguntó el doctor Bartolomé si ya había llegado el oficial mayor, le contestaron que acababa de hacerlo. ¿Podría recibirlo? —Ignacio —comenzó—, perdona si te molesto tan temprano. Estoy tan excitado que no pude escribir mi renuncia. —Primero, Bartolomé, llámame como siempre lo has hecho, a mí me gusta que me digan Nacho. —Pues bien, Nacho, desde este momento renuncio. —Bueno, dime qué pasó. —¡O ella o yo! —No entiendo. —Esa mujer, que entre paréntesis no sirve para nada, ha intentado subvertir la disciplina, y al parecer dependo de ella, ya que siempre está metida en la cocina o en el comedor. Creo que sería mejor, si es que quieren tener las cosas como se debe, que me vaya. —No la chingues, Bartolomé. El martes próximo vendrán cuatro secretarios de Estado, entre ellos el de Hacienda, y otros personajes. Tú sabes cómo es esto de la política. Pronto se enteraron de las excelsitudes que se comen aquí. En una reunión, en que estuvo la ministra, le hicieron unas fintas y tuvo que invitarlos. Cálmate. Olvida lo de la renuncia y déjame dos días para que termine con esta situación que tanto te ha excitado. A propósito, apenas tenga tiempo discutiremos el menú, los vinos y las marcas de la champaña. Tenemos que apantallarlos a lo grande. Para darle la suave a la ministra prepara tres menús, como si le diéramos opción. Aquí sí hay que poner mucho francés. Aquí entre nos, creo que sólo sabe decir oui, oui. El doctor Bartolomé no tuvo que esperar mucho. Estaba entretenido preparando los menús cuando lo llamó Ignacio Capdevilla, el oficial mayor. —Aquí a la oportunidad la pintan calva. Estaban hace unos momentos con la ministra, cuando llama la Castelló, pedía audiencia, ocasión que tomé para pedirle a la ministra que la reubicáramos. Va a estar en otro piso. Ya no tendrás que mandar a hacer las compras a través de ella, tú supervisarás la puesta de las mesas. —Cosa que he hecho desde que llegué aquí. Confieso que viste bien, parece educada, tiene un temperamento que no controla. Eso sí, ni de cocina ni de cómo poner una mesa, no sabe de la misa la medida. Me quitas un peso de encima. Se encontraron días después el doctor Bartolomé y la señora Castelló en el elevador. Él medio inclinó la cabeza, en un discretísimo medio saludo. —Doctor, lo felicito por su nueva designación. Sé que lo hará satisfactoriamente y esto nos servirá para que nos llevemos... bien. —La he extrañado. No ha ido a comer. Hicimos las quenelles, que, según me han dicho, tanto le gustan. —Mi ausencia se ha debido a diversas actividades que me encomendó la ministra, las que me han mantenido lejos de la Secretaría, además de algunas invitaciones que me han hecho a título personal, pero pierda cuidado: hoy a mediodía gozaré... de sus delicias. Bartolomé, la ministra irradiaba una satisfacción que no quería controlar. Sabes, por supuesto, que el ministro de Hacienda tiene fama de ser un gourmet; pues bien, desde que se sentó no dejó de alabar platillo tras platillo, así como tu selección de los vinos. Ya para qué decirte del postre. Esas oranges orientales remataron los elogios. El mismo ministro de Hacienda dijo: “No quiero exagerar: mejores que Aux Grand Vefour o cuando menos iguales. Me siento como en el mejor restaurante de París”. Desde ese momento el doctor Bartolomé se sintió más obligado a refinar la comida. Acarreó a la secretaría Gourmet, Bon appetit, los libros de Bocuse, de Pepin, Olivier, Escoffier, La Varenne, de la Comtesse Guy de Toulouse-Lautrec, para citar unos cuantos. Exigió un congelador para almacenar las salsas, así no se sentía nervioso cuando se atacaba alguna receta de Escoffier. Todas estas satisfacciones se enturbiaron una mañana, precisamente para hacer Fricassée de hommard aux asperges maltaise Bruneau, cuando volvió a oler el excitante aroma a bolillos con frijoles y mucho queso. La escena semejante a la ocurrida meses antes. Chema al ver la furia en el rostro del doctor Bartolomé, explicó: “Le gustan tanto a la señora Castelló...” —Pues desde este momento queda usted a disposición de esa señora, de dudoso apellido. No vaya usted a creer que lo voy a trasladar con ella para que le haga sus virotitos que tanto le gustan, como dice usted. Si quiere cebarla tendrá que hacerlo en la casa de ella. No le costó trabajo encontrar el reemplazo. Un muchacho joven, de nombre David. Llegó advertido: “Esto no es un restaurante. Seguirá al pie de la letra mis instrucciones. Sólo en casos especialísimos se les dará de comer a los choferes, por supuesto de la comida que se hace para todos. Aquí no hay favoritos, ni favoritismos. Y voy a ser claro con usted David: esta disposición también es para usted. Ni frijoles, ni chiles, ni cilantro. ¿Comprendido? Ni tortillas, ni tamales, y, ¡horror de los horrores!, el chicharrón. Si por alguna especial razón a usted se le antoja una torta, la compra afuera y allá se la come. Si usted ejecuta mis órdenes nos llevaremos bien”. Entre tanto el doctor Bartolomé renovó su vestuario, cambió la cuchillería y le aumentaron el presupuesto para que rellenara la cava. De importancia fueron dos entrevistas con Nacho Capdevilla, el oficial mayor. En la primera le suplicó al doctor Bartolomé que si fuera posible hubiera un poquito de flexibilidad. El hecho de que uno de los subsecretarios hubiera pedido unas croquetas para su esposa era prueba palpable, palpabilísima, de la admiración por su cocina. —Mira, Nacho, ese tipo de admiración no me importa. Este funcionario, con el que me he llevado tan bien hasta ese día, pretendió que le preparáramos a su mujercita unas croquetas. Cosa que hubiéramos hecho, con todo gusto, y con la eficacia de que hemos dado prueba, pero que no lo haga a las dos y media, cuando estamos dando los últimos toques, the finishing touches. No íbamos a dejar de picar fino el perejil o desflorar los rabanitos, para darle a la mujercita del subsecretario sus croquetas adoradas. Te acuerdas de lo que te dije en nuestras primeras entrevistas: la buena comida no se improvisa. Al parecer Nacho Capdevilla quedó convencido con los argumentos del doctor Bartolomé. La otra entrevista con el oficial mayor, que determinó el futuro del doctor Bartolomé, ocurrió en uno de los corredores: “Doctor Bartolomé, a todos nos gustó el hommard à la parisienne, no nos la había dado en esta forma. En una próxima comida de manteles largos no deje de incluirla. ¿Y por qué no le ofreces a la ministra una comidita casera? Siempre que hablamos de las excelsitudes de tu comida, sugiere que alguna vez le den una comidita casera. —Aquí entre nos: no sabe de la misa la media. ¿Qué quiere decir con comidita casera? Arroz con un huevo montado, bisteces con nopalitos en salsa verde, frijoles de la olla. Es tan ignorante que ha de extrañar las porquerías que ordenaba la señora Castelló. A propósito, es una vieja buena de gurbia. Hace unas dos semanas vino nuestro chef, David, muy apurado. La ministra había pedido molletes tostados con frijoles refritos y mucho queso, así como una salsa con chile pasilla. Al rato comprendí. El mismo chef les sirvió, y ya ves, Nacho, que aquí rara vez damos desayunos, y me contó que la que estaba feliz era la Castelló. Se conforma con esos triunfitos. Si cree que con eso me va a afectar... ¡Que reviente! Le ordené a David que tenga bolillos y frijoles preparados, para cuando se le ocurra a la ministra, a través de esta pinche Castelló, se los sirva. A mí qué me importa que coman basura, ¿no crees? —¡Estas mujeres! —fue el solo comentario que expresó Nacho Capdevilla. La noticia empezó a circular: el cumpleaños de la ministra estaba próximo. Había que festejarla en grande. Sería una comida, un poco de sorpresa. Al consultar Nacho Capdevilla, el oficial mayor, al doctor Bartolomé, el primero propuso: “Hay que darle de lo que le gusta”. —Aquí sí yo te cuestiono: ¿qué es lo que le gusta? Si no tiene paladar. —No discutamos. Haz lo que creas o lo que te guste a ti más. Los preparativos en serio empezaron dos semanas antes. Se había decidido que sería una comida en petit comité, esto es, solamente asistirían los funcionarios más importantes de la Secretaría. En esta parte no tuvo nada que ver el doctor Bartolomé; en cambio despachó a un enviado a Houston por unos faisanes, ya que los de Yucatán no eran propiamente faisanes, sino unos pájaros, dada su incultura, que así los habían designado los habitantes cabezones de la península. La fantasía del doctor se desbocó, sin ningún obstáculo presupuestario: si era caviar, tenía que ser de beluga, si salmón el de Escocia, que era de mejor calidad que el canadiense del este. Se contrataron meseros y los arreglos florales no tenían par. La comida estaba señalada para las dos y media. Con lo que nunca contaron fue con las circunstancias. Esa importante mañana se recibió un aviso de la Secretaría de Gobernación, de que era necesario que todos los empleados salieran de la Secretaría y se apostaran a lo largo de un sector del Paseo de la Reforma, ya que un presidente centroamericano pasaría por allí. Excitadísimo, Nacho Capdevilla vino a comunicarle la nueva al doctor Bartolomé. —Y a nosotros en qué nos atañe. Se me ocurre, salvo que tú tengas otra opinión, Nacho, que la comida tenga lugar a la una y media. Mientras, se toman la copa... —No digas más —tomó el oficial mayor el teléfono y se comunicó con la ministra. —Estuvo de acuerdo. Ahora, ustedes, a apurarse. —Pierde cuidado, Nacho. Si quisieran realizarla en una hora no habría problema. Los meseros desde hace media hora están acuartelados. —¡Si como tú fueran los demás funcionarios...! Por supuesto que no faltaba nada en el comedor, con decir que hasta se había colocado una mesa extra para los regalos a la ministra, que fueron muchos. La ministra llegó puntualísima. Después de recibir las felicitaciones y los presentes, con una copa de champaña en la mano —la prefería para esa época rosada—, para descontento del doctor Bartolomé, expresó, después de agradecerles los regalos y la asistencia: “Por desgracia he sido citada por el Señor Presidente. Ya lo festejaremos en una fecha próxima”. El aplauso fue cerrado. Momentos después el doctor Bartolomé no podía entender lo sucedido. Dando explicaciones se fueron retirando, pocos momentos después de desaparecer la ministra; el último de los funcionarios en hacerlo fue Ignacio Capdevilla: “Aprovecharé esta oportunidad para comer con mi mujer entre semana”. Los meseros, expectantes, al igual que el doctor, contemplaron las mesas vírgenes; las únicas testigos de que allí había habido una reunión eran las docenas de copas de champaña vacías. —Que almacenen —le ordenó el doctor a David. El único ruido en la Secretaría cuando salió el doctor Bartolomé lo hacían los ascensores. Al ver las banderas pisoteadas por donde había transcurrido el cortejo del presidente centroamericano, consideró que ellas habían ondeado, había habido un aplauso, algunas vivas; en cambio él... Repasaba muy temprano las posibles variaciones en los menús en los que haría intervenir las viandas intocadas, cuando se presentó David, el chef; sonreía. —Doctor, ayer sucedió algo muy curioso mientras recogíamos y almacenábamos los platillos. Llamó el señor Capdevilla, el oficial mayor, me pidió que le llevara un expediente que había dejado en el antecomedor, era urgente. Había que llevárselo, no lejos de aquí, a la Fonda Santa Anita. —¿Dónde? —A la Fonda Santa Anita. Allí fui. ¿Y creerá doctor? Yo no podía entenderlo. Aunque es cierto que está a casi un paso de aquí. Allí estaban todos los subsecretarios, todos los que habían estado aquí. Yo no lo vi, porque dicen que llegó después de que yo había dejado el lugar, se presentó la ministra. Y que todos se reían, y las mesas estaban llenas de pipianes, moles, chicharrones, huazontles, chiles en nogada, tamales. —No sigas, David. Siéntate. Con su hermosa y grande letra, de rasgos violentos, escribió su renuncia irrevocable. —David, lleva mi renuncia a la oficina del oficial mayor, luego vuelves para que me ayudes a empacar. |
