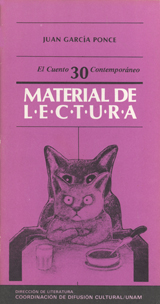 |
Juan García Ponce Selección y nota de Eduardo Vázquez Martín VERSIÓN PDF |
|
Nota introductoria
Juan García Ponce (1932), narrador y ensayista yucateco, pertenece a una generación de escritores (Salvador Elizondo, Juan Vicente Melo, José de la Colina, Inés Arredondo, Sergio Pitol) que comienzan a publicar en la década de los sesenta al abrigo del impulso renovador de la generación anterior. Si en los años cincuenta se registra el rompimiento con los temas rural e indígena y se consolida una narrativa de estilo depurado (Juan José Arreola) y cuya mirada cambió de la historia patria y sus caudillos a los paisajes de la ciudad y la modernidad (Carlos Fuentes); los sesenta le darán voz a una novelística donde se encuentran igual el México moderno que las huellas de la literatura francesa (Bataille, Klossowski) y alemana (Musil, Broch, Mann). Los escritores de esta década se saben ciudadanos del mundo pues se han alimentado del espíritu cosmopolita de Contemporáneos y de la poesía mexicana moderna (Octavio Paz). García Ponce ha puesto a su propia persona en la obra de arte, no únicamente porque la dirija su conciencia, sino porque él, como personaje, se inscribe en algunos de sus textos y hace vivir sus ideas a través de seres distintos. Al convertir al artista en personaje de su propia creación y exponerlo al rigor de la escritura, el creador se adentra también en las leyes del azar, en esta libertad cuyo gobierno inventa y funda. De esta manera los textos no son sólo proyecciones del deseo: encarnan también el misterio del lenguaje al que el escritor se ha sometido. La vida extiende su poder dentro de la literatura, pero la literatura respira en personas presentes en el mundo de los vivos.
Eduardo Vázquez M.
|
|
Bibliografía directa
|
|
Tajimara
En su coche, camino a Tajimara, Cecilia me dijo al fin el motivo de la fiesta: Julia iba a casarse y Carlos había organizado la reunión para “despedirse de la casa”. Asombrado, le pregunté quién era el novio. Dijo un nombre que no significaba nada para mí y luego me explicó que era un chileno al que podría aplicársele el aforismo de Schopenhauer sobre las mujeres: pelo largo e ideas cortas. Yo quería que me contara todo, pero con Cecilia eso era imposible; por encima de cualquier otra cosa adoraba la confusión y el misterio, y ésta era una oportunidad única. Contestó que no sabía nada, que ya los vería y me daría cuenta de lo que había pasado. Comprendí que era inútil intentar sacarle algo más y me dediqué a mirar la carretera en silencio. Estaba lloviendo y, vistos a través de los cristales empañados, los abetos sacudidos por el viento, las montañas pardas y el cielo gris y deslavado, parecían envueltos en una enorme bolsa de celofán. Antes, Cecilia y yo habíamos recorrido estos mismos veinte kilómetros innumerables veces; pero el paisaje nunca me había parecido tan melancólico como ahora. En cierto sentido, que ella manejara siempre era casi simbólico. Me había guiado hacia donde ella quería toda mi vida y cuando después de seis meses de no verla se presentó de pronto para invitarme otra vez a Tajimara, no tuve ni siquiera tiempo de pensar en lo que sentía, acepte simplemente, consciente de que jamás sabría si la quería o la odiaba. Al manejar levantaba ligeramente la cabeza y la postura acentuaba la extraordinaria gracilidad de su cuello. Con su vestido verde, sin mangas, cerrado hasta el cuello, recto y pegado al cuerpo, se veía divina. Pero ésta no es la historia que quiero contar. La otra, la de Julia y Carlos, significa realmente algo. Lo mío y de Cecilia es distinto y además ella no se llama Cecilia y en todo lo que he dicho hasta ahora hay algo falso, aunque los sucesos sean verdaderos. No he hablado de los proyectos que pensamos realizar, ni de la mágica complicidad, ni de cómo empezó todo en realidad, ni he logrado que ella, la Cecilia verdadera, se vea tal cual es: niña frágil, absurda, tímida y descarada, exasperante, imposible, exigente y débil, sorprendente siempre y desesperadamente independiente, inasible, tan difícil de penetrar y tan desequilibrada, y a veces, también, tan tonta, empeñada en vivir en una edad irrecuperable y tratando siempre de cambiar el sentido de sus actos, hablando todo el tiempo sin decir nada y con una mirada que de pronto parecía abarcarlo todo, con la pasividad inagotable de la luna. La primera vez que la llevé al departamento todavía no la había besado nunca en mi vida. Hasta entonces nos citábamos en cafés o simplemente en cualquier esquina conocida, porque ella no quería que fuera a buscarla a su casa. “Ésa era otra época, no debes volver por allí.” Un día me dijo que quería ver cómo vivía y yo le prometí llevarla al día siguiente. Le expliqué todo a Mario y conseguí que me dejara el departamento libre. Pasé por Cecilia a un café y ella manejó hasta la casa. Llevaba pantalones y mientras subíamos la escalera le metí la mano por la espalda, por debajo del suéter. Pero después, adentro, los dos estábamos muy turbados. Tuve que enseñarle, una por una, todas mis cosas y responder a las preguntas más absurdas acerca de ellas, como si cada una fuera el objeto más extraño e incomprensible. Cuando no hubo más que hablar sobre el departamento, Cecilia se sentó en un sillón, lejos de mí, y empezó a hablar de su matrimonio, sin dejarme intervenir para nada. Yo la escuchaba aburrido y desilusionado, distraído, sin detenerme a pensar en si lo que me decía era verdad o mentira; de todos modos, la historia era absurda. Al fin se levantó para irse y entonces me acerqué a ella y la besé. Al principio pensé que tenía los labios demasiado delgados y en cierta forma era una desilusión, pero de pronto ella me metió la lengua en la boca y se apretó contra mí y me olvidé de todo. La desnudé ahí mismo, la llevé al cuarto y me desvestí mirándola, mientras ella se acariciaba. El pasado, el presente, todos los años que había vivido tranquilo, sin pensar jamás en Cecilia. Ese día terminamos al mismo tiempo y luego desnudos, en la cama, le hablé de todo lo que la había querido. “No te conocía, no me daba cuenta, hubiéramos sido felices”, decía ella y yo sentía que la quería tanto como entonces; pero luego, por la noche, a solas, después de contárselo todo a Mario, pensé que había sido una tontería. Ella ya no era la misma, ni yo era el que había sido y la actual Cecilia no me interesaba. Sin embargo, siguió viniendo y me enamoré de ella o tal vez, simplemente, volví a encontrarla. Su conversación me exasperaba; pero apenas se iba empezaba a extrañarla. Me contó que desde su divorcio iba con un psicoanalista y propuso que desde el principio nos contáramos todo lo malo que pensáramos uno del otro para que nuestra relación fuera verdadera. Tuve que decirle que al principio sólo quería acostarme con ella y me contó detalladamente con quiénes y cómo se había acostado. El resultado fue que ninguno de los dos nos lo perdonamos nunca, y eso no lo confesamos. A veces hablábamos de casarnos e irnos a Puerto Vallarta o a no sé que pueblo de la costa de Colima del que Cecilia había oído hablar. Yo enviaría por correo las traducciones y estaríamos todo el día en traje de baño sin que nada se interpusiera entre nosotros. Pero veíamos todo como algo vago y lejano, que en el fondo sabíamos que nunca se realizaría. En el estudio, Cecilia se ponía un suéter y unos pantalones viejos míos e intentaba, sin éxito, poner un poco de orden o preparar algo de comer, aunque siempre era yo el que terminaba friendo los huevos porque ella le tenía miedo al aceite hirviendo. Me llevó a su casa. Sentí una sensación extraña al reconocer los muebles de la Cecilia de antes, y conseguí que me regalara la pequeña mesa de su cuarto para tener siempre algo suyo junto a mí. Luego nos llevamos el álbum de fotografías y nos pasamos tardes enteras repasándolo, tratando de convencernos de que el tiempo no había pasado y éramos los mismos, aunque ella jamás quiso dejarme ninguna de sus fotos antiguas y se llevaba consigo el álbum cada vez. Pero, a pesar de la intimidad, las conversaciones interminables y los paseos por las calles, bajo la lluvia, en tardes grises y rosadas, sintiendo la ciudad, solos y realmente unidos, todavía no sé cómo es Cecilia, cuál de todas es Cecilia y sólo su figura está siempre presente. Cecilia desnuda, de pie sobre el arcón de Mario (eso ya lo dije); Cecilia con los tirantes del sostén bajados para que yo viera cómo se veía en bikini; Cecilia en el sofá, dejando que la mirara; en pantalones, con la gabardina encima; en el coche, diciéndome adiós, un breve escorzo de la mano y la sonrisa; en las fiestas, sin nada debajo del vestido, como yo se lo había pedido; discutiendo con Clara en la carretera, olvidándose de que iba manejando, después de estar con Julia y Carlos en Tajimara. (Es inútil.) Julia y Carlos son hermanos. Cecilia había conocido a Julia en no sé qué clase de pintura (Cecilia había hecho de todo) que las dos tomaban juntas. Entonces Carlos estaba fuera de México, estudiando también. Cuando regresó, alquiló el estudio para él y para Julia y presentaron una exposición. Vendieron algunos cuadros y dos o tres críticos los elogiaron, especialmente a ella, y su padre, entusiasmado, les dio el dinero para comprar la casa en Tajimara. Se parecían mucho, aunque ella era un poco más alta que él. Cecilia y yo los ayudamos a trasladar sus cosas y luego los visitamos de vez en cuando. Era una gran tela negra con una mancha roja en el centro en la que el empaste producía una obsesionante sensación de movimiento. A través de la puerta se veía a Carlos en el cuarto siguiente, absorto, manchando otra gran tela de verde. Julia se alejó unos pasos de su cuadro para mirarlo otra vez y llamó a Carlos. Componemos todo con la imaginación y somos incapaces de vivir la realidad simplemente. Recuerdo la destartalada y antigua casa en Tajimara, el estallar de los manzanos e higueras, la voluntaria confusión de los cuadros de Julia y Carlos, y el vacío de las tardes sin Cecilia. ¿Para qué hablar de todo eso? Julia se casó por la iglesia. Fui a la boda. Vestida de novia parecía una virgen de pueblo. En el atrio, Carlos hablaba de irse a Europa. Me senté a escuchar el órgano y durante toda la ceremonia pensé en Cecilia. Al salir, la luz era deslumbrante y el sol reflejaba contra los muros amarillos el verde de los árboles. Caminé sin rumbo y sentí dentro de mí el vacío de la tarde que empezaba sin Cecilia. El sentido de la historia es lo de menos; mientras la escribía sólo tenía presente la imagen de Cecilia. Jamás podemos olvidarnos de nosotros mismos y nuestros problemas envuelven a los demás y los deforman.
|
|
El gato
El gato apareció un día y desde entonces siempre estuvo allí. No parecía pertenecer a nadie en especial, a ningún departamento, sino a todo el edificio. Incluso su actitud hacia suponer que él no había elegido el edificio, haciéndolo suyo, sino el edificio a él, tal era la adecuación con que su figura se sumaba a la apariencia de los pasillos y escaleras. Fue así como D empezó a verlo, por las tardes, al salir de su departamento, o algunas noches, al regresar a él, gris y pequeño, echado sobre la esterilla colocada frente a la puerta del departamento que ocupaba el centro del pasillo en el segundo piso. Cuando D, vencido el primer tramo de las escaleras, daba la vuelta para tomar el pasillo, el gato, gris y pequeño, un gato niño todavía, volvía la cabeza hacia él, buscando que su mirada encontrara sus ojos extrañamente amarillos y ardientes en medio del suave pelo gris. Luego los entrecerraba un momento, hasta convertirlos en una delgada línea de luz amarilla y volvía la cabeza hacia el frente, ignorando la mirada de D que, sin embargo, seguía viéndolo, conmovido por su solitaria fragilidad y un poco molesto por el peso inquietante de su presencia. Otras veces, en lugar de en el pasillo del segundo piso, D lo encontraba de pronto acurrucado en uno de los rincones del amplio hall de la entrada o caminando despacio, con el cuerpo pegado a la pared, ignorando el aviso de los pasos ajenos. Otras más, aparecía en alguno de los tramos de la escalera, enroscado entre los barrotes de hierro, y entonces bajaba o subía delante de D, poniéndose en movimiento sin volverse a mirarlo y apartándose de su paso cuando estaba a punto de darle alcance para volver a enroscarse alrededor de los barrotes, tímido y asustado, a pesar de que, al dejarlo atrás, D sentía la amarilla mirada sobre su espalda. Poco después, D tuvo que quedarse en cama unos días atacado por una fiebre inesperada, y ella decidió arreglar sus asuntos para poder quedarse en el departamento cuidándolo. Atontado por la fiebre, sumergido en una especie de duermevela constante en la que la oscura conciencia de su cuerpo adolorido era molesta y agradable al mismo tiempo, D registraba de una manera casi instintiva los movimientos de su amiga en el departamento. Escuchaba sus pasos al entrar y salir de la habitación y creía verla inclinándose sobre él para comprobar si estaba dormido, la oía abrir y cerrar una y otra puerta sin poder situar el lugar en que se encontraba, percibía el sonido del agua corriendo en la cocina o el baño y todos esos rumores formaban un velo denso y continuo sobre el que el día y la noche se proyectaban sin principio ni fin, como una sola masa de tiempo dentro de la que lo único real era la presencia de ella, cerca y lejos simultáneamente, y a través de ese velo le parecía advertir hasta qué extremo estaban unidos y separados, como cada una de sus acciones la mostraban frente a él, aparte y secreta, y por esto mismo más suya en esa separación desde la que ella no sabía nada de él, como si cada uno de sus actos se situara en el extremo de una cuerda tensa y vibrante que él sostenía del otro lado y en cuyo centro no había más que un vacío imposible de llenar. Pero cuando D abría al fin por completo los ojos entre dos incontables espacios de sueño, podía ver también al gato siguiendo a su amiga en cada uno de sus movimientos, sin acercarse mucho a ella, siempre unos cuantos pasos atrás, como si tratara de pasar inadvertido, pero, al mismo tiempo, no pudiese dejarla sola. Y entonces era el gato, la presencia del gato, la que llenaba ese vacío que parecía abrirse inevitable entre los dos. De algún modo, él los unía definitivamente. D volvía a quedarse dormido con una vaga, remota sensación de espera, que quizás no era parte más que de la misma fiebre, pero en cuyo espacio reaparecían una y otra vez, distantes e inalcanzables en unas ocasiones, inmediatas y perfectamente dibujadas en otras, invariables imágenes del cuerpo de su amiga. Luego, ese mismo cuerpo, concreto y tangible, se deslizaba a su lado en la cama y D lo recibía, sintiéndose en él, perdiéndose en él, más allá de la fiebre, al tiempo que advertía, a través de esas mismas sensaciones, cómo estaba siempre enfrente, inalcanzable aun en la más estrecha cercanía y por eso más deseable, y cómo ella buscaba de la misma manera el cuerpo de él, hasta que volvía a dejarlo solo en la cama y reiniciaba sus oscuros movimientos por el departamento, prolongando la unión por medio de la quebrada percepción de ellos que la fiebre le daba a D. Pero ella no era capaz de escucharlo, su cuerpo sólo esperaba la pequeña presencia gris, tenso y abierto.
|
