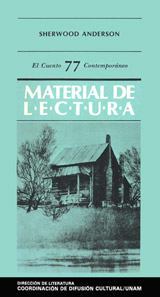 |
Sherwood VERSIÓN PDF
|
|
Nota introductoria Un elemento inherente al arte de Sherwood Anderson (1876-1941) es la manera en que nos descubre su verdad sobre el destino humano, al captar lo decadente, lo sutil, lo fugaz de una situación general determinada, cuando nos habla del hombre común estadounidense como un ser hastiado por un sentimiento de soledad e insignificancia. Esta visión y experiencia del artista se revela en una de sus novelas más representativas, Winesburg, Ohio, la cual a raíz de su publicación en 1919, le confiere un amplio reconocimiento que lo sitúa, al decir de William Faulkner, como “el padre de su generación de escritores norteamericanos y de la tradición literaria norteamericana”. Paradójicamente, el éxito de Anderson fue breve y, hasta nuestros días, no ha obtenido una valoración justa. A principios de los años veinte, Sherwood Anderson se convirtió en un escritor de escritores y en el narrador de su generación que marcó una línea a seguir en el estilo y en la visión de mundo de los novelistas posteriores. Fue maestro de autores como Ernest Hemingway, Thomas Wolfe, John Steinbeck, Erskine Caldwell, William Saroyan, Henry Miller y el ya citado Faulkner, quienes, bajo su influencia, incorporaron a su arte elementos naturalistas y experimentaron con el simbolismo. Sobre todo, entre la obra de Faulkner y la de Anderson existen algunas similitudes: el uso de una técnica indirecta donde juega un papel importante el monólogo interior, los temas relacionados con el hombre moderno que carece de identidad y cuyos sentidos parecen estar adormecidos, la búsqueda de una verdad superior en los grupos humanos más primitivos, o el mostrar a la mujer como el ser que posee la clave de los misterios universales. Si tomamos en cuenta que en casi toda trayectoria artística hay básicamente dos etapas, una de búsqueda de sí mismo y otra, más decisiva, de autodefinición y clarificación, en el caso de Anderson esta evolución fue lenta, motivo por el cual descubre su vocación de escritor de forma drástica y tardía, proceso parecido al de Paul Gauguin en la pintura o de Joseph Conrad en la literatura. Después de sufrir una crisis nerviosa, decide cerrar su negocio, abandonar a su familia y lanzarse a la vida en un acto de renunciación al mundo moderno estadounidense, el cual parecía responder a las preguntas trágicas de Theodore Dreiser y a la crítica de corte irónico de Sinclair Lewis. Esto se debe, como diría Ernst Fischer, a que “un rasgo común de los artistas y escritores más significativos del mundo capitalista es su resistencia a aceptar plenamente la realidad social que los rodea”. Por lo tanto Anderson, como pionero, adopta un punto de vista crítico, irónico e incisivo, que retoma el pensamiento de autores como Herman Melville, John Thoreau y Walt Whitman, al mismo tiempo que desafía las formas narrativas convencionales. Esta nueva tendencia literaria ya se había gestado desde la primera década del siglo xx en autores como Carl Sandburg, Edgar Lee Masters y Vachel Lindsay, quienes formaron el grupo “Renacimiento de Chicago” y publicaron en las revistas Little Review y Poetry. En aquel tiempo Anderson únicamente escribía artículos publicitarios, pero pronto se une a este círculo de artistas y empieza a producir textos sobre diversas figuras (Balzac, Tolstoi, Browning, Keats o Poe). Pero para la creación de Winesburg, Ohio, fueron decisivas las obras Spoon River Anthology de Edgar Lee Masters y Three Lives y Tender Buttons de Gertrude Stein. Esta última le mostró un estilo sencillo y reiterativo que se remite a los ritmos del lenguaje hablado norteamericano, el cual le imparte a la prosa de Anderson distintas tonalidades, tanto en las descripciones como en los diálogos. Si bien Sherwood Anderson empieza a escribir tardíamente, dejó una obra copiosa de siete novelas, como por ejemplo Windy McPherson’s Son (1916), MarchingMen (1917) (en ambas critica y rechaza a la civilización y materialismo de los Estados Unidos); Poor White (1920); Many Marriages (1923); Dark Laughter (1925), considerada como una de las novelas más poéticas de su país. Aunque en toda su narrativa expone sus experiencias, hay tres obras de estricto carácter autobiográfico: A Story Teller’s Story (1924), Tar, A Midwest Childhood (1926) y Sherwood Anderson’s Memories (1942). Por último, sus dos creaciones en verso libre, Mid-Amerllilm Chants (1918) y A New Testament (1927).Winesburg, Ohio, dividida en veinticuatro historias, marcó un cambio en la literatura norteamericana, no sólo en lo que respecta al contenido, sino también a la forma. Cada historia se concentra en la revelación de un personaje “grotesco”, es decir, en su retrato como gente común y corriente de un mismo pueblo, con una serie de inhibiciones y frustraciones expuestas con espontaneidad, y esa aparente falta de hilo conductor le valió que los críticos señalaran que sus novelas carecían de argumento. Pero Anderson sentía que “la verdadera historia de la vida” era “la historia de los momentos” y no un plan trazado de antemano; así los sucesos no se desarrollan en forma estrictamente organizada o dentro de un esquema que sigue un orden lineal, sino que va tocando a los personajes como por azar. Sin embargo, todos ellos comparten elementos similares como: el descubrir los efectos de los instintos reprimidos de los “grotescos”, que desembocan en reacciones insólitas cuya consecuencia es la soledad, el estancamiento, el conformismo. Todos ellos parecen decir que la gran experiencia es la muerte y no la vida, en oposición a la inscripción que lleva la tumba del autor en Virginia “La vida y no la muerte es la gran aventura”. Winesburg, Ohio, una crónica de la distorsión y decadencia de una comunidad, es algo más que la extensión, en el tiempo inmóvil creado por el arte, de la historia, del retrato, de cada personaje de un pueblo en particular. Anderson logra mostrárnoslo como un modelo general, por medio; de un ejemplo específico, de algo mucho más vasto: lo que él considera la exégesis e imagen del destino humano, en el que juegan un papel notable la alienación, la desesperanza, el pesimismo, como muestra de la desintegración social y de la apatía del hombre moderno.
Ana Rosa González Matute |
|
El libro de lo grotesco
El escritor, un anciano de bigote blanco, tenía dificultad para meterse en la cama. Las ventanas de la casa donde vivía eran altas y, al despertarse por la mañana, quería mirar los árboles, por lo cual vino un carpintero a arreglar la cama para que quedara al mismo nivel de la ventana.
El suceso produjo gran alboroto. El carpintero, un soldado de la Guerra Civil, entró a la habitación del autor y se sentó para hablar sobre la construcción de una plataforma que elevara la cama. Al ver cigarros regados por todos lados el carpintero empezó a fumar. Durante largo rato los dos individuos hablaron de subir la cama y otras cosas. El soldado comenzó a hablar de la guerra; de hecho el novelista lo encaminó hacia ese tema. El carpintero había estado preso en Andersonville y su hermano había muerto de inanición; cada vez que se recordaba el asunto el carpintero lloraba. Al igual que el escritor, tenía bigote blanco y al sollozar fruncía los labios de manera que el bigote subía y bajaba. El anciano llorando con el cigarro en la boca se veía ridículo. El plan para levantar la cama se olvidó y, más tarde, el carpintero realizó la tarea a su juicio, lo que dio como resultado que el autor, de más de sesenta años, tuviera que valerse de una silla para meterse en la cama por la noche. En seguida se recostaba de un lado y permanecía absolutamente quieto. Durante años se había visto acosado por afecciones del corazón. Era un fumador asiduo y su corazón se agitaba. Se le había metido la idea de que un día moriría inesperadamente y cada vez que se acostaba pensaba en ello. No se alarmaba. De hecho reaccionaba de forma muy especial e inexplicable. La posibilidad de no levantarse le infundía más vida que cualquier otro momento. Se quedaba perfectamente inmóvil. Su cuerpo avejentado ya no le servía de gran cosa, pero algo dentro de él conservaba su juventud. Era como una mujer embarazada, sólo que el producto no era un bebé, sino un joven. No, no era un joven, sino una mujer, una mujer joven con una cota de malla, al igual que un caballero. Como usted puede ver, es absurdo intentar explicar lo que el novelista albergaba en su seno al yacer en el lecho elevado y escuchar los aleteos de su corazón. Lo que debe averiguarse es en qué pensaba él mismo o lo que guardaba en su interior. Como todo el mundo, durante su larga vida el escritor se había metido muchas ideas en la cabeza. En su tiempo fue muy guapo y un buen número de mujeres se enamoraron de él. Y, desde luego, había conocido mucha gente y de una forma tan íntima y peculiar que dista de la manera en que usted y yo conocemos a los demás. Al menos eso era lo que pensaba el autor y ese sólo pensamiento le gustaba. ¿Para qué pelearse con un viejo sobre lo que piensa? En la cama tuvo un sueño que no era precisamente un sueño. Conforme se fue durmiendo, pero aún consciente, comenzaron a aparecer figuras ante sus ojos. Imaginaba que ese algo joven e indescriptible en su interior hacía que una larga procesión de formas desfilara frente a él. Como usted ve, el interés de todo esto radica en las figuras que pasaban ante los ojos del escritor. Todas eran grotescas. Todos los hombres y mujeres que alguna vez había conocido súbitamente se transformaban en grotescos. No todos eran horribles. Algunos eran divertidos, otros casi hermosos, y uno en particular, una mujer grotesca completamente deforme, lo ofendía. Cuando ella pasaba, él hacía un ruido similar al lloriqueo de un perrito. Si usted hubiera entrado en la habitación, probablemente hubiera pensado que el anciano tenía sueños desagradables o, quizá, indigestión. Durante una hora la procesión de grotescos desfilaba frente a él y luego, aunque resultaba penoso, bajaba lentamente de la cama y empezaba a escribir. Uno de ellos le causó una impresión profunda y quería describirla. Durante una hora trabajaba en su escritorio y final-mente, escribió un libro titulado El libro de lo grotesco. Nunca se publicó, pero en una ocasión lo vi y me causó una impresión indeleble. El libro tenía una idea central muy extraña que se me quedó grabada para siempre. Al recordarla he podido comprender a muchas personas e infinidad de cosas que anteriormente permanecieron oscuras. La idea era intrincada, pero un simple comentario al respecto era algo así: En un principio, cuando el mundo era joven, existían muchos pensamientos, pero ninguno que constituyera una verdad. El hombre construía sus verdades y cada una era un compuesto de muchos pensamientos vagos. En todo el mundo había verdades y todas ellas eran hermosas. El novelista enlistó cientos de verdades en su libro. No le hablaré de todas ellas, pero sí incluía las siguientes: la verdad de la virginidad y de la pasión, la de la riqueza y de la pobreza, la de la frugalidad y del desenfreno, la del descuido y del abandono. Eran cientos de verdades y todas hermosas. Luego llegó la gente. Conforme cada uno aparecía se apoderaba de una verdad, y los más fuertes, de una docena. Las verdades convirtieron a la gente en grotesca. El autor tenía una teoría muy elaborada al respecto. Su idea era que en cuanto una persona se apropiaba de una de las verdades, la llamaba suya, intentaba vivir su vida regido por ella, se transformaba en grotesco y esta verdad se convertía en falsedad. Usted mismo puede ver cómo este individuo que se había pasado toda la vida escribiendo y que estaba preñado de palabras llenaba cientos de páginas sobre el asunto. El tema llegó a adquirir tal magnitud en su mente que él mismo estuvo a punto de convertirse en grotesco. Supongo que no sucedió así por la misma razón por la cual el libro jamás se publicó. Ese algo dentro de él lo salvó. En relación al carpintero que arregló la cama, sólo lo mencioné porque él, como muchos de los considerados gente común y corriente, se convirtió en el objeto más próximo a lo que es comprensible y adorable en todos los grotescos que aparecen en el libro del escritor. |
|
Manos
En el porche medio podrido de una casita de madera próxima al borde del barranco cerca de Winesburg, Ohio, un hombrecillo gordo caminaba nerviosamente de un lado a otro. Más allá de un extenso terreno sembrado de tréboles, el cual sólo había producido abundantes hierbas de mostaza, el hombre podía ver la carretera por donde pasaba un carro lleno de recolectores de bayas de regreso de los cultivos. Eran jóvenes y doncellas que reían y gritaban ruidosamente. Un muchacho de blusa azul saltó del carro y trató de jalar a una de las chicas, que en protesta soltó un chillido agudo y penetrante. Los pies del joven levantaban en el camino una nube de polvo frente al rostro del sol poniente. A través del vasto campo se dejó oír una voz fina y aniñada. “Oh, Wing Biddlebaum, peínate, se te cae el pelo en los ojos”, ordenó la voz al hombre calvo, cuyas manos pequeñas y nerviosas, jugaban con su frente blanca y desnuda, como si arreglaran una madeja de bucles enredados.
Wing Biddlebaum, siempre asustado y acosado por una banda fantasmal de dudas, no sentía formar parte del pueblo donde había vivido durante veinte años. Entre todos los habitantes de Winesburg, uno solo se le había acercado, George Willard, hijo de Tom Willard, dueño del New Willard House, con quien había formado algo parecido a una amistad. George Willard era el reportero del Águila de Winesburg y algunas veces, al atardecer, caminaba hasta la casa de Wing Biddlebaum. Ahora el anciano se paseaba de un lado a otro del porche moviendo las manos nerviosamente, mientras esperaba a que George Willard viniera a pasar la velada con él. Cuando el carro en que iban los recolectores se alejó, cruzó el terreno a través de la alta hierba y, trepando una cerca, miró fija y ansiosamente a lo largo del camino hacia el pueblo. Permaneció así unos momentos frotándose las manos y observando la carretera de extremo a extremo. Luego, vencido por el miedo, regresó corriendo a pasearse nuevamente por el porche de su casa. Wing Biddlebaum, que durante veinte años había sido el misterio del pueblo, perdía un tanto su timidez ante George Willard, y su personalidad sombría, inmersa en un mar de dudas, emergía para contemplar el mundo. Con el joven reportero a su lado, se aventuraba a la luz del día en la calle Main o caminaba de un lado a otro por el porche deteriorado de su casa hablando excitadamente. La voz baja y temblorosa se tornaba aguda y fuerte, y la figura encorvada se enderezaba. Con una especie de coleteo, como del pez que el pescador devuelve al arroyo, Biddlebaum el silencioso comenzaba a hablar, esforzándose por poner en palabras las ideas acumuladas en su mente durante largos años de mutismo. Wing Biddlebaum hablaba mucho con las manos. Sus expresivos dedos delgados, siempre activos y luchando incesantemente por esconderse en los bolsillos o tras la espalda, aparecían para convertirse en las varillas del pistón de su maquinaria de expresión. La historia de Wing Biddlebaum es una historia de manos. Su incansable actividad, como el aleteo de un pájaro aprisionado, le dio su nombre. Se le ocurrió a algún poeta oscuro de la ciudad.* Las manos alarmaban a su dueño. Quería mantenerlas ocultas y, en cambio, contemplaba con asombro las manos inexpresivas y tranquilas de otros hombres que trabajaban junto a él en los campos o que conducían tiros de caballos soñolientos por los caminos rurales. Cuando hablaba con George Willard, Wing Biddlebaum cerraba los puños y golpeaba una mesa o las paredes de su casa, acción que le hacía sentirse más cómodo. Si le entraba el deseo de charlar mientras caminaban por los cultivos, buscaba un tronco o la tabla más alta de una cerca y, con manos diligentes, hablaba con renovado desahogo. La historia de las manos de Wing Biddlebaum se merece un libro aparte. Si se expone con simpatía revelará muchas cualidades extrañas y hermosas de los hombres oscuros. Es trabajo para un poeta. En Winesburg las manos llamaron la atención solamente por su actividad. Con ellas Wing Biddlebaum llegó a recoger hasta ciento cuarenta arrobas de fresas en un día. Se convirtieron en su rasgo distintivo, en la fuente de su fama. También provocaron que su personalidad evasiva y grotesca se hiciera más grotesca aún. Winesburg sentía el mismo orgullo por las manos de Wing Biddlebaum que por la casa de piedra nueva del banquero White, o por Tony Tip, el potrillo bayo de Wesley Moyer que ganó dos contra quince en las carreras de otoño de Cleveland. En cuanto a George Willard, en diversas ocasiones quiso preguntar sobre las manos. A veces se apoderaba de él una curiosidad casi irresistible. Creía que su extraña actividad e inclinación a permanecer ocultas se debía a un fuerte motivo, y solamente el creciente respeto que sentía por Wing Biddlebaum le impedía soltar las preguntas que le venían a la mente. Una vez estuvo a punto de cuestionarlo. Ambos caminaban por los campos una tarde de verano y se detuvieron para sentarse en un montón de hierba. Durante todo ese tiempo Wing Biddlebaum habló como un inspirado. Se paró junto a una cerca y, golpeando las tablas como un pájaro carpintero gigante, le gritó a George Willard censurándolo por permitir que la gente a su alrededor influyera tanto en él. —Usted se está destruyendo –le gritó–. Se inclina a estar solo, a soñar, y tiene miedo de los sueños. Quiere ser igual a todos en este pueblo. Los escucha e intenta imitarlos. Sentado en la hierba Wing Biddlebaum volvió a insistir sobre el punto. Su voz se tornó suave, evocadora, y con un suspiro de satisfacción, se lanzó a una conversación vaga hablando como perdido en un sueño. Del sueño, Wing Biddlebaum le pintó un cuadro a George Willard en donde los hombres nuevamente vivían en una especie de edad de oro pastoril. Después de cruzar la campiña abierta, verde, llegaron unos jóvenes bien proporcionados a pie y a caballo. En grupos se colocaron a los pies de un anciano que les habló sentado bajo un árbol en un jardincito. Wing Biddlebaum se inspiró plenamente. Por una vez se olvidó, de sus manos. Poco a poco se deslizaron frente a él hasta posarse eh los hombros de George Willard. En su voz aparecía algo nuevo e intrépido. —Debe procurar olvidar todo lo que ha aprendido –dijo el anciano–. Debe empezar a soñar. De hoy en adelante no prestará atención a las voces que rugen. Wing Biddlebaum interrumpió su discurso y miró prolongada y vehementemente a George Willard. Sus ojos brillaban. De nuevo alzó las manos para acariciar al joven y, de repente, una expresión de horror cruzó por su rostro. Con un movimiento convulsivo del cuerpo, Wing Biddlebaum se levantó de un salto y metió las manos hasta el fondo de los bolsillos del pantalón. Se le llenaron los ojos de lágrimas. —Debo regresar a casa. No puedo seguir hablando con usted –dijo nerviosamente. Sin voltear hacia atrás el anciano bajó la colina y cruzó un prado apresuradamente, dejando a George Willard perplejo y asustado en el montículo de hierba. El muchacho se levantó estremeciéndose de miedo y caminó por la carretera hacia el pueblo. “No le preguntaré sobre sus manos”, pensó conmovido al recordar el terror en los ojos del hombre. “Algo anda mal pero no quiero saber lo que es. Sus manos tienen que ver con el miedo que me tiene a mí y a cualquiera.” Y George Willard tenía razón. Veamos rápidamente la historia de las manos. Es posible que si hablamos de ellas surgirá el poeta que contará la anécdota asombrosa y oculta sobre la influencia que ejercían las manos como banderas ondeantes de promesa. En su juventud Wing Biddlebaum había sido maestro de escuela en una ciudad de Pennsylvania. En aquel tiempo no se le conocía como Wing Biddlebaum sino que tenía un nombre menos eufónico, Adolph Myers. Como Adolph Myers los niños de la escuela lo habían llegado a querer mucho. Por naturaleza, Adolph Myers estaba destinado a ser profesor de niños. Era uno de esos nombres raros e incomprendidos que gobiernan por medio de un poder tan gentil que se confunde con una adorable debilidad. En su sentir hacia los niños a su cargo, tales hombres no difieren de un tipo más fino de mujeres en su amor por los hombres. Y sin embargo, esto se ha dicho de una manera muy cruda. Es entonces cuando se necesita al poeta. Con los niños a su cargo, Adolph Myers había caminado por las tardes o se había sentado a conversar hasta el anochecer en los escalones de la escuela, perdido en una especie de sueño. Sus manos iban de un lado a otro, acariciaban los hombros de los niños, jugaban con las cabezas despeinadas. Conforme hablaba, su voz se tornaba suave y musical. En ello también había una caricia. De alguna manera, su voz y las manos, las palmadas en los hombros y el jugueteo con el pelo eran parte de su esfuerzo por transmitir un sueño a las mentes jóvenes. Por medio del roce de sus dedos se expresaba a sí mismo. Era uno de esos hombres en quienes la fuerza que crea la vida se diluye, no se concentra. Bajo la caricia de sus manos la duda y la incredulidad salían de las mentes infantiles y entonces empezaban también a soñar. Y luego la tragedia. Un niño de la escuela, poco inteligente, se enamoró del joven profesor. Por la noche, en su cama, imaginaba cosas innombrables y, en la mañana, procedía a contar sus sueños como si fueran hechos. De esos labios colgantes salían acusaciones extrañas, repugnantes. Un estremecimiento sacudió a la ciudad de Pennsylvania. Las dudas ocultas y sombrías latentes en las mentes de los hombres en relación a Adolph Myers se transformaron en creencias. La tragedia no esperó. A empujones sacaron de sus camas a los muchachos temblorosos para interrogarlos. “Me abrazó”, dijo uno. “Sus dedos jugaban continuamente con mi pelo”, dijo otro. Una tarde un hombre de la ciudad dueño de una cantina, Henry Bradford, vino a la puerta de la escuela. Sacó a Adolph Myers al patio y empezó a darle de puñetazos. Conforme los duros nudillos daban en la cara horrorizada del maestro, se encolerizaba más y más. Muertos de susto los niños corrían por todos lados como insectos alborotados. “Yo le enseñaré a ponerle las manos encima a mi hijo, bestia”, rugía el dueño de la cantina que, ya cansado de golpear al maestro, había empezado a patearlo por todo el patio. Durante la noche obligaron a Adolph Myers a dejar la ciudad de Pennsylvania. Una docena de hombres con linternas llegaron hasta la puerta de la casa donde vivía solo y le exigieron que se vistiera y saliera. Llovía y uno de los hombres llevaba una soga en la mano. Tenían la intención de colgar al maestro, pero algo en su figura, tan pequeña, blanca y triste, los conmovió y lo dejaron escapar. Conforme veían al hombre correr en la oscuridad, se arrepintieron de su debilidad y fueron tras él, insultándolo y aventándole palos y grandes bolas de lodo, mientras él gritaba y corría cada vez más rápido en la penumbra. Adolph Myers había vivido solo en Winesburg veinte años. Tenía solamente cuarenta años, pero aparentaba sesenta y cinco. Tomó el nombre de Biddlebaum de una caja de mercancías que vio en una estación de carga cuando atravesaba una ciudad al este de Ohio. Tenía una tía en Winesburg, una mujer de dientes negros que criaba pollos y con quien vivió hasta que ella murió. Había estado enfermo durante un año tras la experiencia en Pennsylvania y, después de su recuperación, trabajó como labriego en los campos, yendo y viniendo con timidez y luchando para ocultar sus manos. Aunque no comprendía lo que había sucedido, sintió que sus manos eran las culpables. Una y otra vez los padres y los niños se habían referido a ellas. “No meta las manos donde no debe”, el cantinero le había gritado bailando con furia en el patio de la escuela. En el cobertizo de su casa junto al barranco, Wing Biddlebaum continuó caminando de un lado a otro hasta que desapareció el sol y el camino al borde del campo se perdió en las sombras grises. Al llegar a su casa cortó unas rebanadas de pan y las untó con miel. Cuando el retumbar del tren nocturno que jalaba los vagones expresos cargados con la cosecha del día pasó y se restauró el silencio de la noche de verano, empezó de nuevo a pasear por el porche. En la penumbra no podía verse las manos y entonces dejaban de moverse. Aunque anhelaba la presencia del joven, único medio a través del cual expresaba su amor al hombre, su ansiedad de nuevo se transformó en parte de su soledad y de su espera. Wing Biddlebaum encendió una lámpara para lavar los pocos platos sucios de su comida tan simple y, tras instalar un catre junto a la puerta de alambre que daba al porche, se desvistió para pasar la noche. Quedaron unas cuantas morusas de pan blanco esparcidas por el piso limpio junto a la mesa; colocó la lámpara en un banquito y comenzó a recoger las migajas, llevándose una por una a la boca con increíble rapidez. En la mancha de luz bajo la mesa, la figura arrodillada parecía un sacerdote ejerciendo servicio en su iglesia. Los dedos expresivos y nerviosos que entraban y salían de la luz podrían haberse confundido con los de un devoto que repasa ágilmente diez tras diez de su rosario. |
|
Aventura
Alice Hindman, una mujer de veintisiete años cuando George Willard era sólo un muchacho, había vivido en Winesburg toda su vida. Era dependienta en la mercería Winney y vivía con su madre, que se había casado por segunda vez.
El padrastro de Alice pintaba coches y era alcohólico. Su historia es extraña. Valdrá la pena contarla algún día. A los veintisiete años Alice era alta y más bien delicada. Su cabeza grande le eclipsaba el cuerpo. Tenía los hombros un poco encorvados y el pelo y los ojos castaños. Era muy callada, pero había una fermentación continua bajo el plácido exterior. Cuando tenía dieciséis años, antes de emplearse en la tienda, Alice tuvo una relación con un joven. Se llamaba Ned Currie y era mayor que ella. Al igual que George Willard, trabajaba para el Águila de Winesburg, y durante largo tiempo visitaba a Alice casi todas las tardes. Paseaban bajo los árboles por las calles del pueblo y hablaban de lo que harían con sus vidas. Alice era entonces una joven muy bonita y Ned Currie la tomó entre sus brazos y la besó. Empezó a excitarse y le dijo cosas que no pensaba decir y ella, traicionada por el deseo de que algo hermoso invadiera su vida tan restringida, también se excitó. Luego habló. La corteza externa de su vida, todo su apocamiento y reserva se desvanecieron y se entregó a las emociones del amor. Cuando finalizaba el otoño, al tener ella dieciséis años, Ned Currie se fue a Cleveland a conseguir un empleo en un periódico de la ciudad y a labrarse un futuro en el mundo; ella lo quiso acompañar. Con voz temblorosa le dijo lo que pensaba. —Yo trabajaré y tú puedes trabajar —dijo ella—. No. quiero atarte a un gasto innecesario que impediría que progresaras. No te cases conmigo ahora. Seguiremos sin hacerlo y podremos estar juntos. Aunque vivamos en la misma casa nadie dirá nada. En la ciudad nadie nos conocerá y la gente no nos prestará atención. Ned Currie estaba desconcertado por la determinación y el abandono de su amada y se sentía profundamente conmovido. Había deseado que la joven se convirtiera en su amante, pero había cambiado de opinión. Quería protegerla y cuidarla. —No sabes lo que dices —dijo tajantemente—, puedes estar segura de que no te permitiré hacer semejante cosa. En cuanto consiga un buen trabajo volveré. Por ahora tienes que quedarte aquí. Es lo único que podemos hacer. Esa tarde, antes de dejar Winesburg para enfrentar su nueva vida en la ciudad, Ned Currie visitó a Alice. Caminaron por las calles durante una hora, luego alquilaron un carruaje en la caballeriza de Wesley Moyer y se dirigieron al campo. Salió la luna y se dieron cuenta de que no podían articular palabra. Muy triste, el joven se olvidó de las resoluciones que había tomado respecto a su conducta con la muchacha. Bajaron del coche en un sitio donde un extenso prado bordeaba la ribera de Wine y ahí, bajo la luz tenue, se hicieron el amor. A medianoche regresaron al pueblo contentos. Les parecía que nada de lo que pudiera ocurrir en el futuro podría borrar la maravilla y la belleza de lo que había sucedido. —Ahora tenemos que seguir juntos; pase lo que pase tendremos que hacerlo —dijo Ned Currie al dejar a la muchacha en la puerta de la casa paterna. El joven periodista no logró encontrar empleo en ningún periódico de Cleveland y prosiguió hacia el oeste hasta Chicago. Durante un tiempo se sintió solo y le escribió a Alice casi diariamente. Luego se vio atrapado por la vida de la ciudad; empezó a tener amistades y encontró nuevos intereses. En Chicago se hospedó en una casa donde había varias mujeres. Una de ellas atrajo su atención y olvidó a la Alice de Winesburg. Al año había dejado de escribir cartas y, solamente en raras ocasiones, cuando se sentía solo o cuando iba a alguno de los parques de la ciudad y veía brillar la luna sobre el césped, tal como había brillado aquella noche en el prado junto al arroyo Wine, pensaba en ella. En Winesburg la joven antes amada se convirtió en mujer. Cuando cumplió veintidós años su padre, propietario de una tienda de reparación de guarniciones, murió repentinamente. El guarnicionero era un viejo soldado y, a los pocos meses, su mujer obtuvo su pensión de viudez. Con el primer dinero que recibió se compró un telar, convirtiéndose en tejedora de alfombras, mientras que Alice consiguió trabajo en la tienda Winney. Durante muchos años nada la hubiera podido inducir a creer que Ned Currie nunca volvería a ella. Estaba encantada de tener empleo porque el trabajo diario en la tienda hacía que el tiempo de espera se hiciera menos largo y tedioso. Comenzó a ahorrar dinero, pensando que cuando tuviera doscientos o trescientos dólares podría seguir a su amante a la ciudad e intentar reconquistarlo. Alice no le reprochaba a Ned Currie lo ocurrido en el campo a la luz de la luna, pero sentía que nunca se casaría con otro hombre. La sola idea de entregarse a alguno le parecía monstruosa porque únicamente podía pertenecer a Ned. Cuando ciertos jóvenes trataron de atraerla, los rechazó. “Soy su esposa y lo seguiré siendo, ya sea que regrese o no”, se decía; y pese a su decisión de automantenerse, no podía comprender la idea moderna en crecimiento de que una mujer sólo se pertenece a sí misma y da y toma en la vida para sus propios fines. Alice trabajaba en la tienda de lencería de ocho de la mañana a seis de la tarde, y tres tardes por semana regresaba a la tienda y se quedaba de siete a nueve. Conforme pasó el tiempo se volvió más solitaria y empezó a poner en práctica los recursos de este tipo de gente. Cuando de noche subía a su cuarto, se arrodillaba en el suelo y rezaba, y en sus plegarias musitaba cosas que deseaba decir a su amante. Tomó apego a los objetos inanimados y, por el sólo hecho de poseerlos, no admitía que nadie tocara el mobiliario de su habitación. La costumbre de ahorrar dinero iniciada con un propósito continuó después de abandonar el plan de ir a la ciudad a encontrar a Ned Currie. Se convirtió en una costumbre fija y, cuando necesitaba ropa nueva, no se la compraba. A veces, durante las tardes lluviosas, en la tienda sacaba su libreta de ahorros, la abría y se pasaba horas soñando imposibles de juntar lo suficiente para que los mismos intereses bastaran para mantenerlos a ella y a su futuro marido. —A Ned siempre le gustó viajar —pensaba—. Le daré la oportunidad de hacerlo. Algún día, cuando estemos casados y pueda ahorrar su dinero, además del mío, seremos ricos. Entonces podremos viajar por todo el mundo. En la tienda de lencería las semanas se convirtieron en meses y los meses en años y, mientras tanto, Alice esperaba y soñaba con el regreso de su amante. Su patrón, un anciano gris con dientes postizos y un fino bigote cano que le cubría la boca, no gustaba de conversar y, a veces en días lluviosos o cuantío caía una tormenta estruendosa en Main Street, pasaban largas horas sin que llegaran clientes. Alice ordenaba y reordenaba la mercancía. Se paraba junto a la ventana de enfrente donde podía ver la calle desierta y pensar en las tardes en que había caminado con Ned Currie cuando él le había dicho: “Ahora tendremos que seguir juntos”. Estas palabras producían un eco incesante en la mente de la mujer que continuaba madurando. Se le llenaban los ojos de lágrimas. Algunas veces, cuando su patrón había salido y se quedaba sola en la tienda, apoyaba la cabeza en el mostrador y lloraba. “Oh Ned, estoy esperando, susurraba una y otra vez, pero todo el tiempo el temor de que Ned nunca volviera iba cobrando fuerza en ella. En primavera, cuando las lluvias han pasado pero antes de que lleguen los largos y calurosos días de verano, el campo de los alrededores de Winesburg es delicioso. La ciudad se encuentra en medio de campos abiertos, pero más allá están las agradables áreas boscosas. En tales sitios hay muchos escondrijos enclaustrados, lugares tranquilos donde se sientan los enamorados los domingos por la tarde. A través de los árboles contemplan los campos y ven a los labradores trabajando en los graneros o a la gente que va y viene por los caminos. En el pueblo tocan las campanas y de repente pasa un tren que, a lo lejos, parece de juguete. Durante varios años después de que Ned Currie partió, Alice no fue al bosque con otros jóvenes los domingos, pero un día, pasados dos o tres años, en un momento en que su soledad se le hizo insoportable, se puso su mejor vestido y salió. Encontró un pequeño sitio desde donde podía verse el pueblo y una amplia franja de campos y ahí se sentó. El miedo a la edad y a la inutilidad se posesionó de ella. No pudo permanecer quieta y se levantó. Mientras miraba a lo largo de las tierras, algo, quizá la idea de la vida incesante tal y como se expresa en el fluir de las estaciones, fijó en su mente el paso de los años. Se estremeció de miedo al comprender que para ella quedaban atrás la belleza y la frescura de la juventud. Por primera vez sintió que la vida le había hecho trampa. No culpó a Ned Currie ni supo qué censurar. La invadió la tristeza. Cayó de rodillas, intentó rezar pero, en vez de plegarias, sus labios emitieron palabras de protesta. —No va a volver a mí. Jamás encontraré la felicidad. ¿Por qué me engaño? —lloró y sintió que una sensación extraña de alivio embargó su primer intento de enfrentar el temor que ya formaba parte de su vida cotidiana. El año en que Alice Hindman cumplió los veinticinco años ocurrieron dos cosas que turbaron la insípida monotonía de sus días. Su madre se casó con Bush Milton, el pintor de coches de Winesburg y ella ingresó a la iglesia metodista del pueblo. Alice se unió a la iglesia por miedo a la soledad. El segundo matrimonio de su madre había aumentado su aislamiento. “Me estoy haciendo vieja y rara. Si Ned vuelve no me querrá. En la ciudad donde vive los hombres son eternamente jóvenes. Hay tanto ajetreo que no tienen tiempo de envejecer”, se decía con una leve sonrisa y así se resolvió a conocer gente. Cada jueves por la tarde al cerrar la tienda, iba a una sesión de rezos en el sótano de la iglesia y, el domingo por la noche, asistía a la reunión de una organización llamada Liga Epworth. Cuando Will Hurley, un hombre de mediana edad que atendía una farmacia y que también pertenecía a la iglesia, le ofreció acompañarla a su casa, ella aceptó. “Desde luego no permitiré que se acostumbre a estar conmigo, pero nada tiene de malo que venga a verme de vez en cuando”, se decía aún resuelta a mantener su lealtad a Ned Currie. Sin comprender lo que sucedía Alice estaba luchando por encontrar, primero débilmente pero luego con creciente determinación, un nuevo apoyo en la vida. Caminaba en silencio junto al dependiente de la farmacia, pero a veces en la penumbra, mientras paseaban impávidamente, alargaba la mano y le tocaba apenas los faldones del saco. Cuando la dejaba frente a la puerta de la casa materna ella no entraba, sino que permanecía allí un momento. Quería visitar a este hombre, pedirle que se sentara con ella en la oscuridad de la terraza de su casa, pero temía que él no comprendiera. “No es a él a quien quiero”, se decía, “lo que deseo es evitar estar tan sola. Si no tengo cuidado perderé la costumbre de estar acompañada”. A principios de otoño, cuando Alice tenía veintisiete años, se apoderó de ella una inquietud apasionante. No podía soportar la compañía del dependiente de la farmacia y, cuando por la noche éste caminaba a su lado, le pedía que se fuera. Su mente se volvió intensamente activa y, ya cansada de pasar largas horas de pie tras el mostrador de la tienda, volvía a casa y se deslizaba en su cama. No podía dormir. Miraba fijamente la oscuridad. Su imaginación, como la de un niño que despierta de un largo sueño, jugaba por la habitación. Muy en su interior había algo que su fantasía no podía acallar y que exigía una respuesta definitiva de la vida. Alice tomó una almohada en los brazos y la apretó fuertemente contra su pecho. Al levantarse de la cama, acomodó un cobertor de modo que en la penumbra simulara una forma entre las sábanas y, arrodillándose, la acarició susurrando repetidamente una especie de estribillo. “¿Por qué no ocurre algo? ¿Por qué me he quedado sola?”, murmuraba. Aunque algunas veces pensaba en Ned Currie, ya no dependía de él. Su deseo se había vuelto vago. No quería a Ned Currie ni a ningún otro hombre. Deseaba ser amada, tener algo que respondiera a la llamada que se iba fortaleciendo en su interior. Y luego, una noche lluviosa, Alice tuvo una aventura que la asustó y confundió. Ya de regreso de la tienda, a las nueve, encontró la casa vacía. Bush Milton había ido a la ciudad y su madre a casa de un vecino. Alice subió a su cuarto y se desnudó a oscuras. Por un momento se quedó junto a la ventana escuchando cómo la lluvia golpeaba los cristales y entonces la asaltó un extraño deseo. Sin detenerse a pensar en lo que iba a hacer, corrió escaleras abajo en tinieblas y salió a la lluvia. Cuando se detuvo en el jardincito frente a la casa y experimentó la lluvia fría sobre el cuerpo, le entró un deseo loco de correr desnuda por las calles. Pensó que la lluvia tendría un efecto creativo y maravilloso sobre su cuerpo. Hacía años que no se sentía tan llena de juventud y valor. Quería saltar, correr, gritar, encontrar a otro ser humano solitario y abrazarlo. Por la banqueta de la casa un hombre se tambaleaba para llegar a su hogar. Alice empezó a correr. La invadió un humor salvaje y desesperado, “Qué importa quién sea. Está solo, iré a él”, pensó, y luego sin reflexionar sobre el posible desenlace de su locura, lo llamó suavemente. —¡Espere! —gritó—. No se vaya. Sea quien sea debe esperar. El hombre en la banqueta se detuvo y la escuchó. Era viejo y un tanto sordo. Se llevó las manos a la boca y gritó. —¿Qué? ¿Qué dice? —preguntó. Alice se dejó caer al suelo y se quedó temblando. La asustó tanto pensar en lo que había hecho que cuando el hombre siguió su camino no se atrevió a levantarse; se arrastró a gatas por el pasto hasta la casa. Cuando llegó a su cuarto se encerró con llave y colocó el tocador contra la puerta. Su cuerpo se estremecía como de frío y las manos le temblaban de tal forma que, con suma dificultad, se puso el camisón. Al meterse en la cama hundió la cara en la almohada y lloró desconsoladamente. “¿Qué me pasa? Haré algo terrible si no tengo cuidado”, pensó y, volteando la cara a la pared, empezó a obligarse a afrontar valientemente el hecho de que muchas personas deben vivir y morir solas, incluso en Winesburg. |
|
Respectabilidad
Si usted ha vivido en ciudades y caminos por el parque durante una tarde de verano, quizá habrá visto, parpadeando en un rincón de su jaula de hierro, a una clase de mono enorme y grotesco, una criatura de piel fea, ajada y calva debajo de los ojos y un trasero morado brillante. Este mono es un verdadero monstruo. Toda su fealdad adquiere una especie de belleza pervertida. Los niños se detienen ante su jaula fascinados, los hombres se voltean con aire de disgusto y las mujeres se quedan un momento, quizá tratando de recordar, a cuál de los hombres que han conocido se le parece, aunque sea vagamente.
Si en los primeros años de su vida usted hubiera sido ciudadano del pueblo de Winesburg, Ohio, la existencia de la bestia enjaulada no le hubiera significado misterio alguno. “Es como Wash Williams”, diría. “Sentada en ese rincón, la bestia es exactamente como cuando el viejo Wash se sienta en el césped del patio de la estación una tarde de verano después de cerrar su oficina antes de que anochezca.” Wash Williams, el operador de telégrafos de Winesburg, era la cosa más fea de la ciudad: de tamaño inmenso, cuello delgado, piernas débiles. Era sucio. Todo en él era inmundo. Incluso el blanco de sus ojos se veía empañado. Voy muy rápido. No todo en Wash Williams era sucio. Se cuidaba las manos. Tenía los dedos gruesos, pero había algo sensible y proporcionado en la mano que descansaba sobre la mesa junto al aparato en la oficina de telégrafos. En su juventud se le había reconocido como el mejor operador de telégrafos del estado y, a pesar de su situación degradante en la lóbrega oficina de Winesburg, continuaba sintiéndose orgulloso de su habilidad. Wash Williams no se relacionaba con los hombres del pueblo en que vivía. “Nada tengo que hacer con ellos”, decía mirando con ojos turbios a quienes caminaban por el andén de la estación frente a la oficina de telégrafos. Por la noche recorría la Calle Main hasta la última cantina de Ed Griffith y, después de beber cantidades increíbles de cerveza, se tambaleaba hasta su habitación en el New Willard House y se metía a la cama a pasar la noche. Wash Williams era un hombre valiente. Algo le había sucedido que lo había hecho odiar la vida y la odiaba de todo corazón, con el abandono de un poeta. En primer lugar, odiaba a las mujeres. “Putas”, decía. Su sentimiento hacia los hombres era distinto. Les tenía lástima. “¿Acaso el hombre no permite que una u otra puta manipule su vida?”, preguntaba. En Winesburg nadie prestaba atención a Wash Williams o al odio a sus semejantes. En una ocasión la señora White, esposa del banquero, se quejó a la compa-ñía de telégrafos diciendo que la oficina de Winesburg estaba sucia y olía abominablemente; pero su argumento no tuvo eco. Por aquí y por allá había hombres que respetaban al operador. Instintivamente los hombres percibían en él un fuerte resentimiento que él mismo no tenía el valor de reconocer. Cuando Wash caminaba por las calles, alguno de ellos sentía el impulso de rendirle homenaje, de quitarse el sombrero o hacerle una caravana. El superintendente que inspeccionaba a los operadores de telégrafos de la línea de ferrocarril que atravesaba Winesburg actuaba así. Había colocado a Wash en la oficina lóbrega de Winesburg para evitar despedirle y tenía la intención de mantenerlo allí. Cuando recibió la carta de protesta de la esposa del banquero la rompió y se rió con desagrado. Al hacerlo, por algún motivo pensó en su propia mujer. En un tiempo Wash Williams había tenido esposa. De joven se había casado con una chica de Dayton, Ohio. Era alta, delgada, de ojos azules y pelo rubio. El mismo Wash había sido guapo. La había amado con un amor tan absorbente como el odio que después experimentó hacia las mujeres. En todo Winesburg sólo había un individuo que conocía la historia del suceso que había afeado y amargado a la persona y el carácter de Wash Williams. En cierta ocasión se lo contó a George Willard y tal relato era algo así: “Una noche George Willard se fue a pasear con Belle Carpenter, ribeteadora de sombreros de mujer que trabajaba en la mercería de la señora Kate McHugh. El joven no estaba enamorado. De hecho, ella tenía un pretendiente que trabajaba como mesero en la cantina de Ed Griffith, pero cuando George Willard caminaba con ella bajo los árboles, ocasionalmente se abrazaban. La noche y sus propios pensamientos les habían despertado algo. Al volver a la calle Main pasaron por el jardincito que está al lado de la estación de ferrocarril y vieron a Wash Williams aparentemente dormido en el pasto bajo un árbol. La noche siguiente el operador y George Willard salieron, caminaron por las vías del ferrocarril y se sentaron en una pila de durmientes medio podridas junto a los rieles. Fue entonces cuando el operador le contó su historia de odio al joven reportero.” George Willard y el hombre extraño y deforme que vivía en el hotel de su padre probablemente habían estado a punto de conversar una docena de veces. El joven observaba aquella cara repulsiva que miraba de reojo el comedor del hotel y la curiosidad lo consumía. En esos ojos vigilantes asomaba un indicio de que el hombre que nada decía a los demás tenía, sin embargo, alguna cosa que contarle a él. Esa noche de verano, sobre la pila de durmientes, esperó con expectación. Cuando el operador se quedó callado y pareció decidirse por no hablar, trató de hacerle conversación. —¿Alguna vez se casó, señor Williams? —empezó—. Supongo que lo estuvo y que su esposa murió, ¿no es cierto? Wash Williams escupió una retahíla de blasfemias. —Sí —asintió—. Está muerta como lo están todas las mujeres. Es una cosa muerta que vive y camina a la vista de todos los hombres y ensucia el mundo con su presencia. El hombre clavó los ojos en los del muchacho y se puso rojo de ira. —No se meta ideas tontas en la cabeza —le ordenó—. Mi esposa, ella está muerta; sí, desde luego. Se lo digo yo y todas las mujeres están muertas, mi madre, su madre, esa mujer alta y morena que trabaja en la sombrería y con la que lo vi pasear ayer, todas ellas, todas muertas. Le digo que hay algo podrido en ellas. Claro que estuve casado. Mi mujer murió antes de casarse conmigo, era una cosa asquerosa salida de otra mujer aún más asquerosa. La enviaron a hacerme la vida insoportable. Fui un tonto, lo ve, como usted ahora, y me casé con esta mujer. Quisiera ver que los hombres empezaran a comprender un poco a las mujeres. Las mandan para impedir que los hombres hagan del mundo un sitio en el que valga la pena vivir. Son una trampa de la naturaleza. ¡Uf! Son cosas reptantes, pavorosas, retorcidas, con sus manos suaves y sus ojos azules. Ver a una mujer me enferma. No entiendo por qué no mato a todas las que veo. Medio temeroso, pero fascinado por los ojos encendidos del viejo repulsivo, George Willard escuchaba ardiendo de curiosidad. Ya era de noche por lo que debía inclinarse hacia adelante para poder ver el rostro del hombre que hablaba. Cuando la falta de luz le impidió observar la cara morada e hinchada y los ojos encendidos, le vino una curiosa fantasía. Wash Williams hablaba en tonos bajos y sostenidos que impartían a sus palabras un matiz más terrible. En la penumbra el joven reportero empezó a imaginar que estaba sentado en las durmientes al lado de un hombre joven y agradable de cabello oscuro y brillantes ojos negros. Había algo casi hermoso en la voz de Wash Williams, el repulsivo Wash Williams, mientras narraba su historia de odio. El operador de telégrafos de Winesburg, sentado a oscuras sobre las durmientes, se había convertido en poeta. El odio lo había elevado a ese nivel. —Es porque lo vi besando los labios de esa Belle Carpenter que le cuento mi historia –dijo–. Lo que me sucedió a mí le puede ocurrir a usted. Quiero advertirle. Puede que ya tenga usted sueños en la cabeza. Deseo destruirlos: Wash Williams se puso a narrar la historia de su vida de casado con la muchacha alta y rubia de ojos azules que había conocido cuando era un joven operador en Dayton, Ohio. Aquí y allá el relato tenía toques de belleza entrelazados con una maraña de maldiciones. El operador se había casado con la hija de un dentista, la menor de tres hermanas. El día de su boda, gracias a su habilidad, lo ascendieron a despachador con un mejor salario y lo trasladaron a unas oficinas de Columbus, Ohio. Allí se instaló con su joven esposa y empezó a pagar una casa a plazos. El joven operador de telégrafos estaba locamente enamorado. Con una especie de fervor religioso se las había arreglado para superar todos los peligros de su juventud y llegar virgen al matrimonio. Le pintó un retrato a George Willard de su vida en Columbus, Ohio con su joven mujer. —En el jardín de atrás de nuestra casa plantamos vegetales —dijo—; ya sabe usted, chícharos, maíz y todas esas cosas. Nos fuimos a Columbus a principios de marzo y, en cuanto los días se hicieron más calurosos empecé a trabajar el jardín. Removía la tierra negra con una pala mientras ella corría por allí riéndose y fingiendo que le daban miedo los gusanos que yo desenterraba. A fines de abril había que comenzar a plantar. Ella se quedaba en los pequeños senderos entre los plantíos con una bolsa de papel en la mano llena de semillas. Me las iba pasando poco a poco para enterrarlas en la tierra cálida y blanda. Por un momento quedó en suspenso la voz del hombre que hablaba en la penumbra. —Yo la amaba —dijo—. No soy un tonto. Aún la amo. Allí, al ponerse el sol en las tardes primaverales, me arrastraba por el suelo hacia ella y me humillaba a sus pies. Le besaba los zapatos y los tobillos. Cuando el dobladillo de su vestido me rozaba la cara yo temblaba. Y al cabo de dos años de esa vida descubrí que se las había ingeniado para tener otros tres amantes que acudían regularmente a nuestra casa mientras yo estaba en el trabajo; no quise tocarlos ni a ellos ni a ella. Me limité a mandarla a casa de su madre y no dije nada. No había qué decir. Tenía cuatrocientos dólares en el banco y se los di. No le pedí explicaciones. No dije nada. Una vez que se fue lloré como un niño tonto. Muy pronto tuve la oportunidad de vender la casa y le envié el dinero. Wash Williams y George Willard se levantaron de la pila de durmientes y caminaron a lo largo de las vías del tren hacia la ciudad. El operador terminó su relato apresuradamente y sin tomar aliento. —Su madre me mandó llamar —dijo—. Me escribió una carta y me pidió que fuera a su casa en Dayton. Cuando llegué era de noche, más o menos a esta misma hora. La voz de Williams se elevó hasta casi gritar. —Me senté en el recibidor de esa casa y ahí permanecí durante dos horas. Su madre me hizo entrar y me dejó allí. Tenían una casa elegante. Eran lo que suele llamarse gente respetable. En la habitación había sillas lujosas y un sofá. Yo temblaba de pies a cabeza. Odiaba a los hombres que, según yo, habían abusado de ella. Estaba harto de vivir solo y quería que ella volviera. Cuanto más esperaba, más ingenuo y tierno me ponía. Pensé que si ella entraba y tan sólo me rozaba con la mano quizá me desmayaría. Ansiaba perdonar y olvidar. Wash Williams se detuvo y miró a George Willard. El cuerpo del muchacho se estremecía como de frío. De nuevo la voz del hombre se tornó suave y baja. —Entró en la habitación desnuda —continuó—. Su madre lo planeó todo. Mientras yo esperaba, su madre estaba quitándole la ropa, probablemente convenciéndola para que hiciera eso. Primero oí voces en la puerta que daba a un pequeño pasillo y luego se abrió suavemente. La joven estaba avergonzada y se mantuvo completamente inmóvil mirando al piso. La madre no entró en la habitación. Al empujar a la chica por la puerta se quedó esperando en el pasillo, esperando que nosotros… bueno, ya ve… esperando. George Willard y el operador de telégrafos llegaron a la calle principal de Winesburg. Las luces de las vitrinas de las tiendas estaban, encendidas y brillaban sobre las banquetas. La gente paseaba riendo y platicando. El joven reportero se sintió enfermo y débil. En su imaginación, también se vio viejo y deforme. —No maté a la madre —dijo Wash Williams mirando a lo largo de la calle—. Le pegué una sola vez con una silla y luego llegaron los vecinos y se la llevaron. Gritaba tan fuerte… ¿ve usted? Ya nunca tendré oportunidad de matarla. Murió de una fiebre al cabo de un mes de que sucedió eso. |
|
La mentira no contada
Ray Pearson y Hal Winters trabajaban como peones en una granja a tres millas al norte de Winesburg. Los sábados por la tarde iban a pasear en las calles del pueblo con otros campesinos. Ray era un hombre de unos cincuenta años, callado, un tanto nervioso, de barba oscura y hombros muy redondeados debido al trabajo excesivo y arduo. Su naturaleza contrastaba radicalmente con la de Hal Winters.
Ray era muy serio y estaba casado con una mujer bajita de facciones afiladas y voz aguda. Tenían una media docena de hijos perniflacos y vivían en una casa de madera deteriorada junto al arroyo en el extremo posterior de la granja Wills, donde él trabajaba. Hal Winters, su compañero de empleo, era un tipo joven. No pertenecía a la familia de Ned Winters, gente muy respetable de Winesburg, sino que era uno de los tres hijos del anciano Windpeter Winters, propietario de un aserradero cerca de Unionville situado a seis millas de distancia, y a quien todos en Winesburg consideraban como un viejo réprobo incorregible. Las personas del norte de Ohio, en donde se localiza Winesburg, siempre recordarán a Windpeter por su muerte trágica e insólita. Cierta noche se emborrachó en el pueblo y condujo el coche hacia su casa en Unionville a lo largo de las vías del ferrocarril. Henry Brattenburg, el carnicero de ese lugar, lo detuvo a las afueras de Winesburg y le advirtió que con toda seguridad se toparía con el tren, pero Windpeter le asestó un latigazo y siguió su camino. Cuando el tren chocó con él y lo mató junto con sus dos caballos, un granjero y su mujer que se dirigían a casa por un camino cercano, vieron el accidente. Según ellos, el viejo Windpeter iba parado sobre el asiento del coche, desvariando y blasfemando contra la locomotora que se abalanzaba sobre él, además de gritar con deleite cuando sus caballos, enloquecidos por los incesantes latigazos, se arrojaron a una muerte segura. Los jóvenes como George Willard y Seth Richmond recordarán vívidamente el incidente porque, si bien toda la población dijo que el viejo se iría derecho al infierno y la comunidad se encontraría mejor sin él, tenían la secreta convicción de que él sabía lo que estaba haciendo y admiraron su tonta valentía. La mayoría de los muchachos atraviesan épocas cuando anhelan morir gloriosamente en vez de limitarse a ser abarroteros y continuar con la monotonía de sus vidas. Pero ésta no es la historia de Windpeter Winters ni la de su hijo Hal que trabajaba en la granja Wills con Ray Pearson, sino la de Ray. Sin embargo, será necesario hablar un poco del joven Hal para que usted pueda comprender el espíritu de este suceso. Hal era un malvado. La gente lo decía. Había tres hijos en la familia Winters, John, Hal y Edward, todos ellos de hombros anchos, como el propio Windpeters, peleoneros, mujeriegos y, en general, malos. Hal era el peor de ellos y siempre estaba planeando alguna fechoría. Una vez se robó un cargamento de tablas del aserradero de su padre y las vendió en Winesburg. Con ese dinero se compró un traje de tela corriente y escandalosa. Después se emborrachó y cuando su padre, furioso, llegó al pueblo a buscarlo, se encontraron y se dieron de puñetazos en la calle Main, motivo por el cual los arrestaron y encerraron en la cárcel. Hal trabajaba en la granja Wills porque había una maestra de escuela que lo atraía. Tenía sólo veintidós años pero ya se había visto envuelto en dos o tres “líos de faldas”, como los llamaban en Winesburg. Quienes conocían su capricho por la maestra estaban seguros de que terminaría mal. “Sólo la va a meter en problemas, ya lo verán”, era el rumor que corría. Un día, a fines de octubre, Ray y Hal estaban trabajando en el campo. Desgranaban el maíz y de vez en vez decían algo y se reían. Luego venía el silencio. Ray, que era el más sensible y se preocupaba más por todo, tenía las manos agrietadas y adoloridas. Se las guardó en los bolsillos de su abrigo y miró a lo lejos a través de los campos. Se encontraba triste, distraído y la belleza del lugar lo conmovía. Si usted hubiera conocido la campiña de Winesburg en el otoño y hubiera visto cómo las colinas bajas están salpicadas de amarillos y rojos, comprendería este sentimiento. Empezó a recordar sus tiempos de juventud en casa de su padre, después su época de panadero en Winesburg y cómo en aquellos días caminaba por los bosques para recoger nueces, cazar conejos, o sólo vagar y fumar una pipa. Su matrimonio surgió en uno de esos días. Logró convencer a la dependienta de la tienda de su padre para que saliera con él, cuando algo ocurrió. Ray estaba pensando en esa tarde y en cómo toda su vida se había visto afectada; de pronto se despertó en él un espíritu de protesta. Había olvidado la presencia de Hal y murmuraba cosas. —Gad me hizo trampa, así fue, la vida me hizo trampa y me tomaron el pelo —dijo en voz baja. Como si comprendiera sus pensamientos, Hal Winters habló. —Bueno, ¿ha valido la pena? ¿Qué hay de eso, eh? ¿Qué hay del matrimonio y de todo aquello? —preguntó y luego se rió. Trató de seguir riéndose pero él también estaba de un humor impaciente. Empezó a hablar con nerviosismo. —¿Tiene un hombre que hacerlo? —preguntó—. ¿Debe permitir que le pongan las riendas y lo lleven por la vida como a un caballo? Hal no esperó la respuesta, sino que se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro entre las pilas de maíz. Se iba alterando más y más. De repente se agachó, cogió una mazorca amarilla y la arrojó a la cerca. —He metido a Nell Gunther en un lío —dijo—. Te lo digo a ti pero cállate la boca. Ray Pearson se levantó y se le quedó mirando. Era casi unos 30 centímetros más bajo que Hal y cuando el joven se le acercó y le puso las manos en los hombros parecían un retrato. Permanecieron en el extenso terreno vacío con las hileras silenciosas de los montones de maíz detrás de ellos y las colinas rojas y amarillas a la distancia, y de ser solamente dos trabajadores indiferentes pasaron a cobrar vida el uno para el otro. Hal lo percibió así y porque era su modo de ser se rió. —Bueno, viejo —dijo torpemente—, ven y aconséjame. He metido a Nell en un lío. Puede que tú mismo hayas pasado por lo mismo. Sé muy bien lo que según los demás es correcto hacer. Pero, ¿tú qué dices? ¿Me caso con ella y siento cabeza? ¿Dejo que me pongan las riendas y que me lleven por ahí como un caballo viejo? Tú me conoces, Ray. Nadie puede doblegarme, sólo yo puedo hacerlo. ¿Lo hago o le digo a Nell que se vaya al diablo? Anda, dime. Sea lo que sea, Ray, lo haré. Ray no podía responder. Se libró de las manos de Hal y tomó su camino hacia el granero. Era un hombre sensible y había lágrimas en sus ojos. Sabía que podía decirle una sola cosa a Hal Winters, hijo del viejo Windpeter Winters, la única cosa que tanto su propia experiencia como las creencias de las gentes que cono-cía aceptarían, pero por nada del mundo podía decir lo que realmente debería. A las cuatro y media de aquella tarde Ray andaba perdiendo el tiempo en el corral cuando llegó su esposa por la senda del arroyo y lo llamó. Después de la conversación con Hal prefirió no regresar a los maizales sino trabajar en el granero. Ya había terminado sus labores vespertinas cuando vio que Hal, vestido y listo para una noche de juerga en el pueblo, salía de la granja y se alejaba por la carretera. Mientras tanto, por la vereda que conducía a su casa, él caminaba arrastrando los pies detrás de su mujer mirando al suelo y reflexionando. No podía entender lo que estaba mal. Cada vez que levantaba la vista y observaba la belleza de la campiña a la tenue luz, le entraban deseos de hacer algo que nunca antes se había atrevido a hacer, como gritar, chillar, golpear a su esposa a puñetazos o algo igualmente inesperado o aterrador. Siguió el sendero rascándose la cabeza y tratando de descifrar aquello. Miró fijamente a su mujer por la espalda, pero ella parecía estar bien. Lo único que ella deseaba era que él fuera al pueblo a comprar víveres y tan pronto se lo pidió lo empezó a regañar. —Siempre estás perdiendo el tiempo en sandeces —le dijo—. Ahora quiero que te apresures. No hay nada para cenar en la casa y debes ir y volver al pueblo rápidamente. Ray entró a su casa y tomó su abrigo del gancho tras la puerta. Tenía los bolsillos rotos y le brillaba el cuello. Su esposa pasó a la recámara y pronto salió con un trapo sucio en una mano y tres dólares de plata en la otra. En alguna habitación de la casa un niño lloraba amargamente mientras el perro, que había estado durmiendo junto a la estufa, se levantó y bostezó. De nuevo su mujerío regañó. —Los niños no dejarán de llorar. ¿Por qué siempre estás perdiendo el tiempo? —le preguntó. Ray salió de la casa, saltó la cerca y se internó en el campo. Apenas empezaba a anochecer y el paisaje era muy bello. Todas las colinas bajas estaban bañadas de color, e incluso los pequeños racimos de los arbustos en las esquinas de las cercas radiaban de belleza. Por algún motivo Ray Pearson sentía que el mundo entero cobraba vida del mismo modo que él y Hal habían revivido al estar en los maizales mirándose fijamente a los ojos. La belleza de la campiña de los alrededores de Winesburg era excesiva para Ray aquel atardecer de otoño. Eso era todo. No podía soportarlo. De repente se olvidó por completo de que era un tranquilo y viejo peón. Aventó el abrigo roto y atravesó corriendo los campos, lanzando gritos de protesta en contra de su vida, de toda la vida y de sus horrores. —No le prometí nada —gritó a los espacios vacíos que se abrían ante él—. No le prometí nada a mi Minnie y Hal tampoco le prometió nada a Nell. Sé que no lo hizo. Se fue al bosque con él porque así lo quiso. Ambos desearon lo mismo. ¿Por qué debo pagar? ¿Por qué Hal debe pagar? ¿Por qué cualquiera tiene que pagar? No quiero que Hal se vuelva viejo y se arruine. Se lo diré. No permitiré que continúe. Lo alcanzaré antes de que llegue al pueblo y se lo diré. Ray corrió torpemente, se tropezó y se cayó. —Debo alcanzar a Hal y decírselo —pensó y, aunque perdía el aliento, siguió corriendo cada vez más aprisa. Recordó cosas que había olvidado durante años –como la época en que se casó y planeó ir hacia el oeste a visitar a su tío en Portland, Oregón— en que no quiso ser mozo de granja, pero pensó que al dejar el oeste se iría al mar como marinero o conseguiría trabajo en un rancho y cabalgaría por las ciudades del oeste gritando, riendo y despertando a las gentes en sus casas con aullidos salvajes. Luego se acordó de sus hijos y, en su fantasía, sintió que sus manos lo asían. Todos los pensamientos que tenía sobre sí mismo se enredaban con los de Hal y pensó que los niños asían también al hombre más joven. —Son accidentes de la vida, Hal —gritó—. No son ni míos ni tuyos. Nada tuve que ver con ellos. La oscuridad empezó a extenderse sobre los campos mientras Pearson corría. Exhalaba su aliento en pequeños sollozos. Al llegar a la cerca que bordeaba el camino se encontró con Hal Winters muy bien trajeado y fumando una pipa mientras caminaba garbosamente. No pudo decirle lo que pensaba o lo que quería. Ray Pearson se impacientó y es así como realmente finaliza la historia de lo que a él le ocurrió. Ya casi anochecía cuándo llegó a la cerca, colocó las manos en la tabla de arriba y se quedó mirando. Hal Winters saltó una zanja y, acercándose a Ray, guardó las manos en los bolsillos y sonrió. Parecía como si hubiera perdido la noción de lo sucedido en los maizales. Levantó la mano con fuerza y agarró la solapa del abrigo de Ray para sacudirlo de la misma forma que a un perro mal portado. —Veniste a decírmelo, ¿eh? —dijo—, bueno, olvídate de decirme nada. No soy un cobarde y ya me he decidido –se rió nuevamente y saltó la zanja—. Nell no es tonta —dijo—. No me pidió que me casara con ella, pero yo quiero hacerlo. Quiero sentar cabeza y tener hijos. Ray Pearson también se rió. Quiso reírse de sí mismo y del mundo entero. La forma de Hal Winters desapareció en la penumbra que cubría el camino a Winesburg, atravesó lentamente los campos y recogió su raído abrigo. Mientras andaba empezó a recordar las agradables tardes que pasó con los niños de piernas flacas en la casa destartalada junto al arroyo, porque murmuró unas palabras: —Es lo mejor. Cualquier cosa que le hubiera dicho hubiera sido una mentira —dijo suavemente, y luego su silueta también se perdió en la oscuridad de los campos. |
