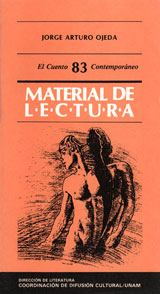 |
Jorge Arturo Ojeda Selección y nota introductoria de Humberto Guzmán VERSIÓN PDF |
|
Nota introductoria
La bibliografía de Jorge Arturo Ojeda es amplia. Los géneros que cultiva son varios: el ensayo, el cuento, la novela. Su prosa, en general, mantiene un tono reflexivo y no pocas veces requiere del diálogo y del discurso. En Muchacho solo y El padre eterno, nos acercamos a ese poder de discurso, casi diría clásico, de este autor. De la larga lista de sus títulos, es en Personas fatales (1975) donde encontramos cuentos propiamente dichos. En ellos destaca su fluidez en la caracterización de los protagonistas y la seguridad en el planteamiento del desarrollo dramático de las historias. De esta colección incluimos aquí los cuentos “Mapache” y “Julia”. En “Julia” el narrador nos conduce, de entrada, al mundo demencial de la protagonista en el momento en que otro cuentista lo hubiera tomado como culminación. Continúa, de manera secuencial (con técnicas que nos recuerdan el flash back cinematográfico), dando claves para conocer el motivo que llevó a la protagonista a ese desenlace fatal. La excitación de la cercanía de la muerte es el punto de unión entre los cuentos incluidos. La fatalidad en el amor, como una ilusión malograda (“Julia”) y un anhelo irreal e inalcanzable (“Mapache”), orillan a Ojeda a buscar la eficacia del drama y del melodrama, en un lenguaje realista y crudo. La evocación y la presencia de la muerte se cumplen en un ritual en el que se ponen en entredicho nuestras convicciones más profundas (la familia, el amor heterosexual, en “Mapache”). Ojeda nos sorprende en estos cuentos porque después de la reflexión, casi diría lírico-filosófica de otros de sus textos, de la agilidad e información de sus ensayos, se permite el vuelo emocional pero narrativo en ellos. Ojeda es uno de los autores mexicanos que en los últimos años ha incursionado en los temas homosexuales. Su particularidad consiste en la sinceridad y la objetividad con que narra, sin evitar la intensidad del asunto tratado y sin caer en discursos de autodefensa. En “Mapache” el problema se resuelve con una solución de orden cósmico, no en balde son las citas clásicas de uno de los protagonistas. Uno de ellos grita, como Aquiles por su amante y su escudero Patroclo, y como Gilgamés, cuando murió su amigo predilecto, Enkidú gritó y se arrancó la ropa sin que hubiera dios que respondiera a ese grito. No pocas veces los protagonistas de Ojeda, declaran “soñar y creer en la belleza” (Octavio). Hay que aceptar que su literatura es un discurso constante en defensa de este concepto. Al revés de los escritores vecinos de su generación literaria (José Agustín, René Avilés Fabila, Andrés González Pagés, Juan Tovar y Gerardo de la Torre, principalmente) que lo vio desarrollarse como escritor estudioso y de amplia información, no cultivó el mismo estilo narrativo. Quizás tendría más parentesco en lo que a los cuentos incluidos aquí se refiere con Tovar, por su tono realista y expresionista. Así como Ojeda es tal vez el único autor que presenta con naturalidad la desnudez masculina —en México—, también posee en su literatura personajes femeninos, “mujeres de carne y hueso”, penetra en su psicología y retrata con el crudo realismo aludido al principio de estas notas sus ansiedades, angustias y miserias. Humberto Guzmán
|
|
Julia
Julia ya no celebraría bodas en la iglesia; sin embargo se puso el vestido de raso plateado y lo aliñó con caídas y ondas frente al espejo del tocador. Había gastado su último dinero en comprar cuatro canastas de rosas que colocó en el pasillo, varios mazos de claveles jaspeados en blanco y rojo, tres medias lunas de crisantemos lila que puso al lado de la puerta de la recámara; las mercadelas sobresalían más anaranjadas en los jarrones sepia; las gladiolas esbeltas en bermellón y blanco hacían valla en la piecera de la cama; con cuerdas, mecates y cordones trenzó gran cantidad de dalias moradas, que luego colgó a lo largo por las paredes a modo de guirnaldas de festejo que estallaban en desmañados resplandores de pétalos; ordenó las margaritas junto a los frascos de perfume y se prendió una orquídea en el pecho; con un pasador entre el cabello, insertó al lado de la oreja una flor xitl de color amarillo mostaza; esparció, finalmente, los ramitos de violetas sobre el piso. En la copa ancha de cristal, Julia vertió las escamas de arsénico que se disolvieron en el agua con rapidez; tomó la copa entre el dedo anular y el medio, y la agitó: un vaho de olor fuerte le llegó a la cara. Vestida de novia, como maniquí de aparador, sonrió un instante, y al punto resonó por todos los ámbitos la trompeta de la marcha nupcial. Ofreció el brindis al espejo y bebió el líquido turbio de ácido. La lengua y el paladar respondieron con un ardor que continuó inmediatamente a la garganta. Los metales fundidos corrían hacia el vientre. Julia gruñó entonces de arrepentimiento y se volvió dirigiéndose al pasillo que conducía al cuarto de baño. “Agua”, pensó al vislumbrar el brillo de uno de los grifos del lavabo. Tosió al mismo tiempo que pisaba unas violetas en el piso y su pie resbaló; se incorporó doblada por la cintura y dio un paso, pero tropezó con un jarrón de mercadelas que la hizo perder el equilibrio y caer sobre un mazo de claveles, avanzó un poco más, pero golpeó de lado con el hombro una canasta de rosas, se irguió de nuevo, agarró una guirnalda de dalias clavada en lo alto de la pared y se sostuvo firme. “No morir —sintió con todas su fuerzas—, no morir.” Recordó entonces que había hecho una promesa a la Virgen de Guadalupe y había cumplido una manda. Julia llegó a la glorieta de Peralvillo, vestida con su traje sastre gris, calzada de tacón alto y con el bolso de charol en el brazo izquierdo. Los mexicanos del pueblo sencillo, llenos de fe por su madre espiritual, caminan los kilómetros que la tradición ha impuesto como sufrimiento a cambio de un favor recibido. Julia comenzó a andar en petición de un favor: que Antonio no la abandonara definitivamente. Le habían dicho que era una tontería contra la devoción rogar al cielo que el hombre permaneciera fiel; se implora por la curación de un hijo, se agradece el haber recobrado los bienes económicos perdidos, pero no se va con la Guadalupana por temores de amor. Julia miraba al frente pisando con seguridad la tierra desigual del camino expresamente trazado. Algunas mujeres descalzas hacían un grupo atrás de ella, a un lado rezaba una muchacha y se acomodaba sin cesar el rebozo que le cubría la cabeza, al otro lado los coches pasaban echando el humo del escape a los arbustos que servían de valla. Bajo el sol de mediodía se le calentaron los pies y el cabello. Se paró un momento a descansar en uno de los postes que sostienen la reja de alambre. El primer malestar le dio alegría y miró en su imaginación el rostro de Antonio que la solicitaba. —Todos nos sentimos solos alguna vez —dijo Antonio—, no es posible que usted no necesite a nadie. Ayer que la vi, me llené de alegría y toda la noche dormí tranquilo, con la esperanza de verla de nuevo. —¿Y cree usted que un simple deseo se va a cumplir? Nada es forzoso. Yo a usted no lo conozco realmente, y si no hubiera venido a visitarme, seguiría yo igual que ayer. Usted no es necesario. Además, no me siento sola. —A todos nos falta siempre algo. Usted es bonita y discreta, y por lo que veo, también es sincera. No debe cerrar la puerta. Julia siguió caminando bajo el sol completo en el cielo despejado. Decidió quitarse los zapatos de tacón alto y llevarlos agarrados por la correa con la mano. La tierra apisonada no era dura. Comenzó a hablar automáticamente: “Dios te salve María llena eres de gracia...” —Me has puesto el azúcar en la taza de café —afirmó Antonio emocionado. —Creo que es normal que la mujer atienda en la mesa al hombre. —Eso es lo que yo quiero: mujer. Cuando estoy sin mujer ando sin tino, me parece el mundo incompleto, me siento desafortunado. Cuando algún amigo me pregunta lo que más deseo en la vida, yo respondo: una mujer. La mujer total que se funde en mí, la que no me deja pensar ni respirar si no lo hace conmigo. —Creo que hay hombres que siempre dependen de una mujer para todas sus opiniones y resoluciones. —Eso es lo que a mí me pasa. Quien me conoce, me lo reprocha: mis gustos en el cine, en la música, en las lecturas, dependen de mujeres que me han atraído. Opinan que una cantante o un libro es bueno. Entonces compruebo que realmente era tan bueno el libro como la cantante. —¿Voy a ser yo quien desde ahora dirija tu modo de vestir y lo que debes comer? —Si tú lo quieres, Julia, todo lo haré por ti. —Bueno, pues me encanta como te vistes y me gusta comer lo mismo que tú comes. —Amor mío —dijo Antonio de nuevo conmovido y la besó en la boca. Julia se mordió los labios resecos. Nunca había sospechado la real distancia entre la glorieta de Peralvillo y la Basílica de Guadalupe. Era más de lo que resistía su cuerpo acostumbrado al poco trajín. Pronto rebasó a una anciana gorda que avanzaba de rodillas sobre rebozos tendidos para mitigarle el dolor; un hombre joven y una muchacha, que parecían ser sus hijos, la ayudaban cada uno por un brazo, y la anciana daba la impresión de lanzar súplicas y plegarias al cielo, pero en verdad era el esfuerzo desmedido que la obligaba a gesticular. Julia quiso ganar un trecho, pero se fatigó doblemente. Más valía ir con perseverancia breve que con apresuramientos repentinos que redundaban en pérdidas de aliento y paradas. —Este hotel es amable y silencioso. —Cualquier lugar es bueno para estar contigo. Ya soy tu mujer. ¿No es verdad? —Sí, ya eres mi mujer —afirmó Antonio acariciándole una mano. —Pero quisiera confesarte algo ridículo que quizá no viene al caso: yo hubiera querido vestirme de novia antes de estar contigo aquí, así... —¿Antes de estar juntos en la cama? —dijo Antonio sonriendo como si no comprendiera. —Quizá es una tontería, quizá es algo pasado de moda, pero vestirse de novia es una ilusión para cualquier mujer, por la vanidad de verse embellecida... Yo ya te pertenecía desde antes. —Niña mía, eres una niña todavía —dijo Antonio abrazando el cuerpo desnudo de Julia, insertándose en ella con fuerza, moviéndose con suavidad al tiempo que besaba los pezones agudos. La tierra amarillenta se distorsionaba a la vista. Julia se llevó la mano al cuello sudado y por un descuido tiró del collar, las perlas cayeron dispersas y rebotaron. Jamás se había propuesto antes recorrer ese vía crucis. Lo conocía de oídas, y ahora era tan imponente y fatigoso que sin duda alguna conseguiría milagros y favores. Quiso recoger las perlas, pero recordó que eran cultivadas, como pretexto para no detenerse a rastrear. Para toda actividad hay que ir provisto adecuadamente, pero Julia se había vestido con un traje sastre gris de dos piezas, una blusa color de rosa con bordados en el pecho y un cinturón negro que servía de adorno. Quiso volver a ponerse los zapatos de tacón alto porque ya sentía la piel partida y las uñas se le habían ennegrecido, pero al intentarlo el pie no cabía, hinchado y rojo; la media casi deshilada formaba una aparente protección. —No quiero que me entiendas en forma equivocada —dijo Antonio tomando con su mano grande y suave el rostro de Julia—. Te hablo simplemente con claridad. Durante mucho tiempo hemos compartido paseos, comidas, espectáculos; hemos hecho el amor innumerables veces. Éramos amantes y ya vivimos como esposos. Se ha vuelto una rutina nuestra relación. Siento que me uno a ti en forma definitiva y comienzo a ahogarme. Siempre he sido libre. —¿Soy yo una mujer más en tu vida? Tú eres para mí el único hombre que existe. ¿Qué haré sin ti? —Entiéndeme, Julia. Soy más serio y consciente de lo que piensas. No quiero aparecer como un irresponsable. Cuántos hombres dejan de ver a la mujer porque se han ido con otra, y se hacen los que se pierden, y fingen que no se acuerdan. Mi amor se ha transformado en una amable compañía, en un afecto tenue. Nunca podré ser un padre de familia rodeado de hijos con una mujercita que se ha vuelto gorda y fea en la cocina. —Yo no sería nunca así... ¿Has conocido a otra mujer? —Sí —dijo Antonio bajando la cabeza. —¡Ay, entonces estoy perdida! ¡Vete! ¡Abandóname! —Julia comenzó a llorar. —No llores. Te propongo que dejemos de vernos durante algún tiempo. Déjame reflexionar. Quiero sentir que me haces falta. Estoy muy turbado. Yo te buscaré, yo volveré a ti... Frente a la plaza de la Basílica, Julia sintió desmayarse en un júbilo confundido con extenuación. Se sentía segura de conseguir el favor. Al cruzar el umbral del gran portón, una frescura la cubrió, como un baño anhelado. Entró por la nave central, que estaba abierta, y llegó frente al altar, cayó de rodillas, levantó los brazos implorantes, dobló la cabeza y lloró tanto que las lágrimas se ensanchaban desmedidas al chocar con la losa. Levantó la vista y gritó: “¡Virgencita, haz que vuelva, dámelo de nuevo, devuélvemelo!” La Madre de su raza y de su pueblo tendría que oírla. Julia tropezó de nuevo con una canasta de rosas cuando intentaba llegar al cuarto de baño. Le ardía la garganta y sentía el vientre escaldado. La nuca se le cubrió de tallos espinosos, volvió la cara, miró cómo caían de la tilma de Juan Diego las rosas que le había dado la Madre de Dios. Un puñado de rosas se volcó por el suelo. Aún esperaba salvarse del arsénico, pero el vestido de satín plateado la embrollaba, las manos se le habían puesto resbalosas con las mercadelas apachurradas; las gladiolas esbeltas formaban barreras en blanco y bermellón, las guirnaldas pendían como hilachos. Julia se arrastró por el piso como una oruga envuelta en pasta, resoplando, mordiéndose los labios. Al fin entró al cuarto de baño, en una mejilla sintió el mosaico frío del piso, hizo el último esfuerzo alzando la cabeza, el cuello se dobló en el borde de la taza sanitaria y la cabellera inmóvil comenzó a humedecerse. Por la noche nadie escuchaba los toques a la puerta. —Julia, soy yo, ábreme —dijo Antonio con su voz profunda y suave, y se fue poco tiempo después.
|
|
Mapache
Escojo la soledad. Suceden las noches y los días. Uno tras otro los vidrios grandes permiten que la luz invada mi habitación todo el tiempo de sol. Corro una parte de las cortinas: las azoteas de las casas se ven próximas. Azul y nubes. Ayer cayó una tormenta que golpeaba con el impulso de un viento ondulado; las gotas gruesas se enfilaban en chorros sobre las paredes y los ventanales, se multiplicaban los ruidos agudos y veloces. Después, la calma. Charcos de agua oscura y manchas blancas de granizo acumulado cubrían la calle.
Por la noche llena la luz de la luna los pequeños pasillos, el sillón, la mesa, y se refleja en la sábana blanca alisada sobre la cama. A través de la serenidad transparente y limpia del aire, busco las tres estrellas que tuve fijas en los ojos durante mi niñez. Esas tres estrellas, pero la segunda es un poco azulosa. Esas otras tres que rodean a una mayor. No, ésas no. Son aquéllas a igual distancia una de otra. Son esas tres que hacen un triángulo. Si en vez de mirar el cielo abierto pudiera yo hacerlo a través de una chimenea o desde el fondo de un pozo, cada punto titilante sería una explosión de rayos. Tu beso fue una picadura de araña ponzoñosa. Prefiero la soledad. Puedo buscarte o esperar durante todas las horas de la tarde; puedo ir con amigos y distraerme, asistir a la fiesta y terminar en la orgía. Vuelvo a mí mismo; pero comienzo a sentir cómo se disuelve en mi sangre y me baña por dentro la sustancia que me inoculaste. —¿Quién va a limpiar este cuarto alguna vez? —yo dije—. Se amontona el polvo de los meses y ya se hace sólido. —Dame un cigarro. Clodio le dio un cigarro a Mapache. —En el piso de abajo sigue viviendo Nina y cada vez está más loca. —¿Qué edad tiene? —preguntó Mapache. —No sé. Es joven. Mapache besó a Clodio, lo abrazó con fuerza y le dijo: —Me voy, campeón, ya es muy tarde. Los dos se levantaron de la cama y comenzaron a vestirse. —Aquí están mis zapatos, éstos son los tuyos, allí está la camisa, el cinturón —decía Clodio entre risas desvanecidas. —¿Dónde dejaste los cigarros? —preguntó Mapache. —Allí, sobre la mesita. Enciéndeme uno también. Mapache abrió la puerta y terminó de ajustarse el pantalón. —Adiós, ya me voy. No salgas —dijo Mapache haciendo un gesto amoroso. —Adiós. Los pasos sonaron en la escalera con ritmo que se perdía. Y yo prefiero cultivar mi alejamiento. Hay gente que está sola porque no sabe estar acompañada. Existe quien tiene compañía y se siente totalmente aislado. Pero yo ya encontré mi soledad, que es tan fructífera y rica que puedo entablar conversación con cualquier persona que encuentre y hacerme amigo de todos. Esto en nada turba el poder recogerme sobre mí mismo para dedicarme a ser. —¿Cómo ser? —preguntó Nina. —Ser nada más. Ser. ¿No entiendes? Yo estoy aquí de pie. Pero soy en cualquier lugar. Esa mujer me interrumpe siempre que nos cruzamos por la calle o a la entrada del edificio. El otro día me pidió prestados cuarenta centavos para ajustar la compra del periódico. Ayer se detuvo en el café y se sentó en mi mesa al tiempo que ponía una moneda de cincuenta centavos sobre la servilleta extendida. Entonces saqué diez centavos de mi portamonedas y los puse junto al platito. —Ay, no. Déjalo —dijo Nina. —Las cuentas claras —insistió Clodio. ¿Volverá el Mapache a estar conmigo? ¿Veré al Mapache mañana? He tenido un susto horrible pues oí pasos de gente que entraba en mi departamento, los pasos se aproximaban cautelosos, se hacían más sonoros, yo grité con terror ¿quién? ¿quién? y acepté instantáneamente que me asaltaran, y después de mi grito vi un relámpago y segundos después oí el trueno. La lluvia avanzó como pisadas sobre papel periódico y dejó sus huellas en mi ánimo destrozado. Al rato me dispuse a dormir. No me explico la vida. Sé que los astros giran en sus órbitas, que se tejen las elipses inmensas en el espacio. La materia celeste se congrega y difumina en nebulosas que se tuercen en espiral. Brilla la luz de una estrella apagada hace millones de años. Cruza una esfera incandescente al lado de una masa fría. El espacio se abre: es el cosmos sin punto de referencia y hacia todos los caminos infinito. Se sobreponen las galaxias una a otra. Se ensartan y cortan unas sobre otras las estrellas, se alejan los cuerpos sostenidos por una dirección. Y yo no me explico qué soy, para qué estoy vivo en este planeta. El universo sigue y sólo hay un destino: obedecer a la materia. La química que hace mi cuerpo cambiará su energía y mudará el aspecto, la consistencia, el color. Transito por la vida como el cuerpo sideral que se disuelve en el trayecto. No importa lo que yo sea ni que yo esté aquí. Durante meses y meses nadie ha turbado la serenidad de mi aposento, sin embargo ayer, después de abrir la puerta que da al pasillo y antes de encender la luz interior, un trasunto blanco de ropa se reflejó en el espejo. Al rato escuché ruidos de alguien que quería abrir la hoja de una ventana (es imposible en un piso tan alto que alguien se sostenga en el aire para forzar una manija), o la perilla de alguna puerta, pero no, el ruido venía de algún roedor en el patio y lo escuché a través del visillo de cristal que siempre se queda abierto. Mucho tiempo después de haberme echado en la cama, me levanté: en el cuarto de baño vi un rostro tétrico, de barba negra y corta, una ceja angulosa y levantada sobre la piel amarillenta. Quedé inmóvil un instante, me llevé la mano al corazón. Nada, nada, me dije a mí mismo, frotándome el pecho. Estoy tranquilo de nuevo, como siempre, seguro de mis tinieblas y de mis silencios. En horas de la madrugada, cuando la noche finge día, oí que golpeaban a la puerta. Desperté y me senté al borde de la cama. “Ésta no es hora de venir de visita —pensé—, pero hace como un mes apretó el timbre varias veces un borracho que armó un escándalo.” Seguían llamando a la puerta y entonces, amodorrado, alcé la voz: Adelante. ¿Quién es? Oí el ruido más fuerte y me exasperé. ¡Adelante! Volví a gritar con miedo porque supuse que eran ladrones. No hay nada valioso que robar. Me cercioré de que no poseo nada. Me convencí de que el poco dinero que tengo en la cajita puede aplacar a los asaltantes nocturnos. El ruido de la puerta llegó al crujido perseverante y después se multiplicó un rechinido que iba y venía por todos los puntos. Sentí que alguien me tiraba de espaldas hacia atrás; me repuse. Está temblando la tierra. Menos mal. Si el edificio no se cae, todo va bien. Me estuve meciendo un rato, unos instantes. Al fin cesó el temblor (uno más, del séptimo grado que la ciudad de México resiste normalmente por temporadas). Cesó el temblor y me cobijé para dormir, pero todavía sonaba el paraguas enganchado en el borde de la silla, sonaba el paraguas como un péndulo de madera. Sonó una campanada muy fina y de larga vibración. Un viejo de barba blanca espolvoreada de oro sonrió moviendo una mano por lo alto, haciendo que el manto verde con incrustaciones de esmeraldas dejara libre el brazo. —Santo Rey Gaspar —le dije—, quiero que me concedas que nunca me abandone una ilusión cuando yo esté en la desgracia. —Así será —dijo el viejo Gaspar poniendo una esmeralda en mi mano. —Quiero también que me concedas la juventud perdurable. —Eso te lo concedo yo —dijo Melchor mientras acomodaba sus vestiduras de seda blanca y de lino bañadas de perlas grises. —También quiero... —El amor, ¿verdad? —dijo Baltasar mostrando las palmas de las manos entre las mangas de terciopelo púrpura. —Concédeme el amor, Santo Rey Baltasar —le dije tocándole la barba negra. —Solamente el gemelo de tu corazón te amará con fidelidad hasta la muerte —dijo Baltasar clavando sus ojos negros en mis ojos. ¡Mapache!, grité cuando me despertaba una luz matinal cerca de la cama. Sí —pensé al quitarme la piyama—, el Mapache estará conmigo siempre. Al rato lavé el vaso que el rey Melchor había usado para tomar agua, pues había dejado grabada la huella de su mano con polvo de oro. En la cajita del dinero puse la esmeralda que me regaló el rey Gaspar, y luego me miré en el espejo: el rey Baltasar dejó en mis ojos su mirada negra. En la luz que media entre la cortina y el vidrio, puse un mango a madurar. Es un mango inmenso, producto de un injerto, que viene de las tierras más calientes cercanas al mar. La parte que se angosta aguda era la más verde. Durante diez días lo cambié de posición para que lo bañara el sol. Hoy en la tarde me he decidido a partirlo con un cuchillo de modo que dos grandes tajadas se abran a los lados dejando el hueso delgado en el centro. Al morder la carnosidad amarilla, levemente rosada, el jugo en abundancia me goteó las manos. Dejar al tiempo... Al fin saboreé la fruta total: sol de trópico hecho pulpa de dulzura. El otro día que estuvo Mapache aquí, el mango ya había alcanzado su punto y sazón; si me lo hubiera pedido se lo habría regalado. Echo de menos a Mapache. No lo he visto últimamente; por eso me fui a caminar hoy a la Zona Rosa con el único fin de encontrarlo. Pasé varias veces frente a las hileras de mesas al aire libre de algunos cafés, entré a varios restaurantes, caminé por la inmensa estación del metro Insurgentes, subí por las escaleras que llevan a la calle de Génova y seguí echando ojeadas al Montecasino, al Konditori, al Kineret, recorrí los tres pisos del Perro Andaluz, subí a la Tecla, rodeé Duca d’Este y me paré frente al Auseba; miré todas las mesas de Los Colorines, aunque sé que Mapache sería incapaz de ir allí, y luego caminé lentamente por el paseo de la Reforma, entré al Sanborn’s del Ángel y comencé a tomar una taza de café, aislado en una mesa pequeña, ajeno al ruido de la gente que se apiñaba en sillas y butacas, que transitaba por un lado y otro, yendo a pagar a la caja o mirándose en los espejos. Era más de media noche y Mapache no aparecería. Viernes: ¿Habías decidido pasar el fin de semana en Cuernavaca, quizá en Acapulco? ¿Estás en alguna fiesta? Eres tan agradable que cualquiera te invita y te obsequia. Eres tan joven y a veces tan alocado que rara vez puedes quedarte quieto conversando. Tomo café y pienso en ti. Quiero fabricarte con la imaginación. Tenerte lejos es un modo particular de gozo. No sé dónde vives y no quiero saberlo. No conozco el número de tu teléfono, pero lo utilizaría, y no quiero. Detesto hacer citas. Cuando nos encontremos casualmente, dime que nos vayamos tú y yo juntos lejos de todos. Yo sé que el amor es perentorio. Todo amor tiene un fin más o menos próximo. ¿Puede ser más breve el nuestro, que no es más que diversión, vuelo tuyo ansioso y evasivo, camino mío de divagante que se pierde? Nada me falta ahora tanto como el compañero de mi corazón. La taza de café ya está vacía. Digo que mi soledad es una elección consciente y un triunfo sobre todos aquéllos que siempre han querido disponer de mí. Pero la realidad es muy distinta: muchas veces permanezco solo muy a mi pesar, aunque no sufra mucho, a causa del hábito. Pero la verdad es más profunda y grave: soy un egoísta. Nunca he sabido entregarme a los demás. ¿Cómo se parte el sentimiento en gajos que refrescan la boca de amigos y vecinos, de desconocidos? Yo no sé consolar a nadie porque me amo a mí mismo demasiado y cualquier empeño en otra persona representa un deterioro de mi cuerpo y de mi ánimo. Cultivar la soledad, amurallar mi castillo de basalto, ajustar cada piedra de la torre que tiene en lo alto la habitación en que estudio cada uno de mis movimientos físicos y de mis inclinaciones afectivas. Sobre lo alto del picacho se eleva la punta iluminada de las ideas que cruzan durante mi tiempo ocioso. Quisiera regalarme yo como prenda amorosa, pero soy mezquino, tacaño en lo pequeño, minucioso y medido. Pero si me entrego, si digo que soy tu esclavo y tu siervo, si me postro a ser juguete de berrinches y caprichos... Este razonamiento es mi cautela: es lógico y convincente, y por eso perverso. Caminando por la parte sombreada de la acera, me topé de pronto con Nina. Ella gritó un ay muy suave y se le cayó de la mano una hoja blanca y pequeña. Me agaché para recogerla y dársela. —Gracias —dijo torciéndose por la cintura—. Mira. Clodio miró la foto y dijo: —Te ves muy bien. Tenías entonces el pelo corto. —Sí, lo tenía cortísimo —dijo Nina sacudiendo la densa cabellera negra al tiempo que cimbraba la cadera y hacía temblar los senos turgentes y altos en la parte soleada de la acera—. Pero lo que te quiero enseñar es la credencial de la Escuela de Danza... Al menos que se sepa que estuve allí. Ya no bailo ni practico nada. ¿Se nota? He subido algunos kilos de peso, pero me voy a poner de nuevo a dieta. Pero siempre que me pongo a dieta se me paran los nervios de punta. Nina sonrió sin decir adiós, como pretendiendo ser más fina. Es casi idiota. Subí las escaleras a mi departamento y al rato sonaron a la puerta. Abrí. —¡Mapache! Bienvenido —dijo Clodio mostrando la mano en ofrecimiento—. Soy todo tuyo. Mapache entornó los ojos tristes, recogió la boca como quien sorbe un líquido a través de un popote y se sentó en el sillón. —Ése es el sillón de los placeres profundos —dijo Clodio. Tras un silencio, dijo Mapache: —Estoy destruido. Es la vida que llevo. —¿Demasiadas fiestas? ¿Demasiadas invitaciones a salir de la ciudad? Más bien estás cansado —dijo Clodio lavándose las manos. —Soy un viejo. —Eres tan joven y tan vital que te sientes viejo nada más por llevar la contra. —Quiero morirme... Mira nada más qué ojeras tengo. Todo por la vida que llevo. Si de veras fuera yo inteligente. —Yo te veo perfectamente bien —dijo Clodio terminando de secarse las manos y acercándose a Mapache. —¡Ay qué tristeza! —Los ojos oscuros y sombreados tienen un misterio. Los hombres con esa mirada profunda son doblemente interesantes. Mapache sonrió y se llevó las manos a los ojos. —El mapache es gris —dijo Clodio—, suave como un osito, peludo y mimoso. Al oír la última palabra, Mapache soltó una carcajada aguda y breve. —Todo el mundo cree que los mapaches están relacionados con los Chicos Malos porque llevan antifaz. Pero es bien sabido también que el mapache es un animalito muy limpio porque lava la fruta en un estanque antes de comérsela. La banda de los Chicos Malos ha querido descontrolar la Opinión Pública haciendo sus fechorías con apariencia de mapaches. Los Chicos Malos le echan agua a la gente desde la azotea, maúllan por las noches como gatos heridos para despertar a todo el barrio, pintan números y flores con gis en el abrigo nuevo de su abuelita. Los Chicos Malos hacen la Operación Relámpago Puerta Cerrada en la dulcería y en la juguetería. Son horribles los Chicos Malos que tienen antifaz. Mapache sonrió todo el tiempo que hablaba Clodio y terminó riendo muy suavemente. Clodio cambió de tono en la voz: —Pero Mapache tiene los ojos negros más misteriosos y bellos del mundo. Mapache se levantó repentinamente y golpeó con un pie el piso. —¡Nada, que! Es la pura farra, las ojeras —y añadió dulcificando con una voz de arrepentimiento— y todo por la vida que llevo. Clodio le acarició el rostro y Mapache lo abrazó y lo besó. —Campeón, te necesito —dijo Mapache rodeando con sus brazos el cuello de Clodio, y añadió—: Qué bonito hueles. —Madera de sándalo —puntualizó Clodio. Mapache se tendió sobre la cama. Clodio se irguió con las piernas tensas, las plantas de los pies firmes sobre la duela de madera, puso un instante los puños en la cintura y luego alzó los brazos abriendo las manos. Comenzó a hablar con voz declamatoria y patética. —Cuando Patroclo cayó herido de muerte con una lanza en el pecho, los cielos quedaron inmóviles y un repentino chorro de sangre fluyó hasta el horizonte y tocó el sol. Entonces el corazón de Aquiles se llenó de furia y de cólera, y un alarido que anunciaba venganza resonó en las montañas lejanas por un lado, resonó entre el oleaje del mar por el otro. Se hicieron las honras fúnebres. Aquiles lloraba mientras el cadáver de Patroclo era incinerado. Aquiles clamaba al cielo con gemidos profundos, sacudiendo las manos abiertas. Después se cortó la cabellera y la echó a la pira, mandó sacrificar doce jóvenes prisioneros troyanos, y dio vueltas con el carro alrededor de los restos de su escudero durante días y noches. Su grito de amor es el más lamentoso que ha lanzado un hombre. Clodio bajó la cabeza y respiró profundo. Mapache continuó inmóvil en la cama, apoyado en un codo y con las piernas en tijera; después de un silencio sólo dijo: —Tú hablas de eso tan grande y tan triste, y yo hablo de vectores. Clodio se acercó y besó a Mapache en la boca. Cada uno comenzó a desvestirse por su cuenta, echando camisa y pantalón, calzoncillo y calcetines, hasta que se hizo un montón de ropa sobre la silla. Clodio se retiró al centro de la habitación y Mapache le dijo qué bonito tienes el cuerpo, fuerte y esbelto; Clodio se acercó a acariciarle el rostro y las piernas diciendo estás precioso; los dos se tocaban apenas la piel de la espalda y el pecho, con la ternura de quien no se atreve a aproximarse y al fin acariciar, como los dedos que rozan la superficie del agua serena de un estanque. Los dedos de Mapache se hundieron en el cabello espeso de Clodio sintiendo la frescura de la hierba verde. Como el rostro fatigado descansa en la piel de la bestia salvaje que recubre una pared, del mismo modo sintió Clodio el pecho velludo de Mapache, cuando acercó la oreja y escuchó los latidos excitados. Clodio se tendió a lo largo sobre la cama y Mapache decía qué bonito cuerpo tienes, al tiempo que se recostaba poniendo la mejilla en la espalda de Clodio y preguntaba no tienes a nadie más que a mí, entre la gente que tratas en el club, cuando juegan y se bañan, y Clodio decía que no, aunque hay jóvenes fuertes y hermosos, todos son hombres muy serios, y Mapache le susurraba inquiriendo si no tienes a nadie de los que van al café de los artistas y los actores, y Clodio respondiendo que no, que a nadie conocía aparte de Mapache, comenzó a recorrerle el cuerpo: besó las cinco uvas de los dedos en que termina el trozo de árbol pulido, luego mordió el muslo de potro, puso la nariz entre el pasto y lamió la columna sólida. Mapache pasó la mano con levedad por el cuello de Clodio y dijo maravilloso entre un suspiro. Clodio reposó la cabeza en el hombro de Mapache, que se hallaba hundido en el almohadón, y los dos dormitaron unos minutos. Mapache dijo si yo soy el único para ti, en un abrazo rendido, efusivo y final, solamente tú existes para mí. Se miraron a los ojos inmóviles entre la tiniebla que creaban las cortinas con la luz de la luna. Los árboles han perdido casi todas sus hojas. Caminar donde la desorientación me lleve, porque desfallezco. Una gota de miel dura mucho tiempo para el recuerdo. A veces quiero encontrar una razón para el futuro y una alegría que me obligue a pensar que la vida es buena. Nadie me pidió nacer, solamente sé que estoy en el mundo y no acabo de explicármelo. La memoria es tirana porque nos hace presente cada momento de vergüenza o de ridículo. La memoria es cruel porque finge ofrecernos el sabor del placer que nunca más tendremos. Unas calles tras otras casi solitarias. Ya no tengo fuerzas. —¡Hola! —dijo Nina con una sonrisa empeñada en ser agraciada y casual. —¡Tú! —dijo Clodio con disgusto—. ¿Tengo que encontrarte por dondequiera que voy? —Nunca me haces caso. En fin. Quiero pedirte un favor: mi hermana está sola en casa y todos tenemos que salir. La pobre la va a pasar muy aburrida. ¿No querrías acompañarla? —Dile a tu hermana que suba desnuda a mi departamento. —Ay —dijo Nina encogiendo los hombros como quejosa—. ¿Tienes cámara fotográfica? —No. Tengo cama —aseveró Clodio con voz seca y mirada fija. —Ay, ¿y para qué? —Para un embutido. Mira, de este tamaño, de un palmo de larga y así de gruesa en erección. —¿Qué? —dijo Nina sobresaltada—. ¿En erección? —Sí, mira, así, y así —dijo Clodio describiendo con el movimiento de la mano—. Eso es lo que desea cualquier mujer decente. Nina se quedó inmóvil por un momento, contemplando una nube lejana, luego abrió el bolso, sacó un pañuelo, volvió a guardarlo, torció los hombros, sacudió la cabellera, sonrió con la boca más carnosa y vulgar, como dando un beso grande y rojo, y dijo: —Adiós, ¿eh? Chao —y sonrió con un suave pujido. Clodio entró al café, ordenó a la mesera y se puso a fumar. Al rato volvió los ojos porque la algarabía de otra mesa subía de intensidad. Entre todos los rostros sobresalía el de Mapache. La voz de Mapache se hacía débil y gruesa imitando a aquel tipo de la barba que me da tanta risa, porque el Capirucho quiere dejarse la barba como aquel tipo que apoya el puño en la oreja y parece que está filosofando, qué risa, porque se hace el interesante y a la mejor no es más que un puro truco para llamar la atención. Mapache entornaba los ojos y levantaba una mano floja con gesto de displicencia, de señor importante, y Clodio no pudo contener la risa, se levantó y fue a sentarse a la mesa de Mapache. —Bienvenido tú seas —dijo Mapache solemne entre una risa traviesa. Uno de los camaradas vio el reloj y se levantó. Al momento se despidieron todos dejando a Clodio y Mapache solos. —He andado triste durante estos días. Pensé que ya nunca te volvería a ver. —Yo también —dijo Mapache—. He ido a buscarte a tu departamento muchas veces y no te he encontrado. Clodio sonrió satisfecho y Mapache correspondió con un guiño de ojos. Encendieron un cigarro y se miraron un momento sin decir una palabra. —Los cuerpos tienen una aparente definición en el espacio —dijo Mapache rompiendo un largo silencio—. Creemos que esta azucarera tiene límites sólidos porque podemos tomarla con la mano, pero si nos acercamos a su constitución, descubrimos que está formada por pequeñas partículas que se atraen entre sí, y si nos acercamos más, con un microscopio electrónico, encontramos las moléculas que forman centros de apariencia autónoma, pero si nos adentramos más en la materia, allí donde solamente el cálculo llega y no la vista, nos topamos con los átomos constituidos por descargas de energía, puntos de cambio, variaciones inaprehensibles. Pensamos en la definición y delimitación de los cuerpos en el universo, pero en verdad se trata solamente de vibraciones y cantidades de energía en diverso desplazamiento. Ahora: acepto que esta azucarera es un objeto que tomo con la mano. —Maravilloso —dijo Clodio. Yo había optado por la soledad y me doy cuenta a tiempo de que existe la comunicación. A pesar del ruido de la gente que está cerca y habla y ríe, siento que nos rodea a los dos una muralla impenetrable y que un puente se ha tendido entre él y yo. —Soy feliz —dijo Clodio. Mapache abrió los ojos y dijo: —¿Vamos a caminar? Los dos se levantaron y salieron. Ya era de noche. Caminaron por el Paseo de la Reforma y luego dieron vuelta en una calle angosta hasta que llegaron al parque Melchor Ocampo. Después de sentarse en una banca, Clodio volvió a hablar, preparado con un carraspeo de garganta: —La diosa Inana se enamoró de Gilgamés, pero él la rechazó. Gilgamés realizaba hazañas y proezas en compañía de su amigo Enkidú. Cuando Enkidú cayó vencido en una lucha individual, Gilgamés conoció la muerte que antes sólo era una forma vaga y ajena. Gilgamés conoció la muerte real en Enkidú: le tocó el corazón y ya no palpitaba. Entonces su voz sonó como un rugido pavoroso, dio vueltas alrededor del cadáver arrancándose el cabello y las borlas, arrojando lejos los adornos, y gemía y lanzaba alaridos por el amigo con quien iba a los campos a cazar asnos salvajes y panteras. Luego cubrió a Enkidú con su propio cuerpo y sollozó sobre él noche y día, sin permitir que lo sepultaran, hasta que los gusanos de corrupción salieron por la nariz. Gilgamés vagaba luego por la llanura sin aceptar la desgracia. Su rebelión contra la muerte es el llanto de amor más antiguo de la Humanidad. —Maravilloso —dijo Mapache—. Si tú te murieras, yo me moriría contigo. —Yo también —dijo Clodio mirando el cielo. Mapache levantó los ojos y dijo: —Ningún objeto tiene definición como materia sólida. Cada punto de energía que constituye una piedra o un tronco de árbol se relaciona con otro punto de energía. La pieza más concreta es una aglomeración que se dispara y concentra con intersticios y huecos semejantes a las distancias entre un planeta y otro. Un trozo de cristal es una masa de puntos en movimiento como estrellas y cometas en múltiples órbitas de traslación fija y variable. El universo es movimiento: masa que se disuelve y se contrae. La única verdad permanente es el espacio vacío que puede atravesar una vibración de energía. Esta esfera pulida carece de contorno y de límite real. Clodio y Mapache se levantaron de la banca y pasearon un rato. Se despidieron con un gesto de sonrisa. La noche tibia invitaba a la divagación, y Clodio se fue pensando en la disolución del universo. Cada cosa se deshará y yo me desbarataré. En vano es que me cuide y me preserve, si el paso del tiempo y el desgaste dejan primero las marcas visibles y hacen luego la aniquilación de mi cuerpo. Busco en la cajita del dinero la esmeralda que me regaló el Santo Rey Gaspar. ¿No la puse aquí? Esta piedrita verde es común y corriente. No soy sonámbulo: yo mismo deposité aquí lo que creí un recurso valioso que me salvaría de un apuro. Me quedan pocos billetes. Aunque siempre pienso en Mapache, no encuentro la esmeralda y no tengo ilusión. Me miro al espejo para convencerme de que soy un anciano. El Santo Rey Melchor mintió al prometerme la juventud perdurable. ¿No es ése el gesto de un hombre sin futuro, al borde del sepulcro? Vagar por la noche. Las nubes se habían corrido dejando grandes trechos despejados, pero la luz eléctrica de los arbotantes y los aparadores con iluminación de gas neón hacían difícil la contemplación del cielo estrellado. Clodio entró al café de costumbre y vio a Mapache. —¿Vamos a caminar? —dijo Clodio. —Vamos. El parque tiene fuentes que derraman su agua sobre conchas de piedra. Las luces que se filtran entre las ramas de los árboles forman juegos de colores tenues que se esfuman y vuelven con el viento que mueve las hojas. La tierra recién socavada despide una frescura áspera y se ve más negra. Una palmera central es altísima: año con año le han ido cortando las palmas secas desde la base, y ahora el tronco grueso se angosta hasta ser casi un punto del que estallan los abanicos arqueados. Casi al ras del suelo, crisantemos anchos como soles se doblan sobre el tallo. Clodio y Mapache caminaban por una vereda cuando tres bultos negros se aproximaron lentamente desde lejos. —Mira —dijo Mapache. —Son solitarios, como nosotros —dijo Clodio. Entre la tiniebla avanzaron los tres hombres de chamarra negra y pantalón de cuero reluciente. —Mira qué dientes —dijo Mapache en voz baja, asustado. Los tres hombres se plantaron firmes, con las piernas entreabiertas y sólidas. El hombre del centro dio un paso adelante. —¡Mira qué ojos! —gritó Mapache. Clodio apretó una mano contra la otra al mirar los ojos grandes de venas rojas. El hombre era joven y macizo. —¿Qué quieren? —preguntó Mapache aterrado. —No tenemos nada —aseguró Clodio con temor. —Aquí está mi reloj —ofreció Mapache. —Traigo poco dinero —dijo Clodio metiendo la mano en el bolsillo. Al momento en que Clodio metió la mano en el bolsillo, los dos hombres que se habían quedado atrás alzaron la mano, uno la izquierda y otro la derecha, cada uno sosteniendo un látigo, que hicieron sonar en el aire y chasquear en el suelo con una violenta sacudida. —¿Qué quieren? —preguntó Mapache curvando las cejas y entornando los ojos. —¡Matarte! —gritaron los tres. El hombre del centro levantó el brazo haciendo aparecer una daga reluciente en la mano, avanzó la pierna derecha y asentó con fuerza el pie al tiempo que bajaba el brazo rígido. La daga entró en el pecho de Mapache; el hombre dio un paso atrás, escondiendo por la espalda la hoja de metal opacada. Los tres hombres retrocedieron hasta disolverse en la oscuridad. Clodio tocó el corazón de Mapache y ya no palpitaba. Lanzó entonces un rugido pavoroso y las lágrimas llenaron sus ojos. Alzó las manos al cielo y volvió el rostro, se rasgó la camisa y se clavó las uñas en la carne. Echó un alarido de furia y desolación, y comenzó a saltar alrededor del cuerpo tendido, agitando los brazos sueltos y arqueando las piernas casi zafadas y descoyuntadas. Con estertores de cadera y sacudidas de hombros, con un clamor en la garganta hacía Clodio una danza de fantoche. Después se tendió sobre el cadáver y lo abrazó besándole la boca, el cuello, mordiéndole las orejas y la nariz, pujando entre gemidos. Los astros quedaron inmóviles de pronto en el espacio celeste. |
