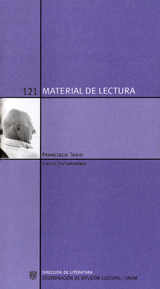|
La noche de Margaret Rose
Decía la carta, escrita poco menos que ilegiblemente:
“X. X. Esq.,
97 Cromwell Road.
Londres S. W. 7.
Margaret Rose Lañe, inglesa, de 28 años, casada con un multimillonario yanqui, lo invita a usted muy íntimamente a jugar al ajedrez el sábado en la noche”.
Y al pie, con caracteres de imprenta, aparecía una serie de indicaciones muy minuciosas referentes a la situación exacta de la finca, sobre la ruta de Brighton, a unos veinticinco kilómetros de la costa.
Margaret Rose Lañe, en mis borrosos recuerdos, se reducía exclusivamente a esto: a una chiquilla muy pálida, etérea, vestida de verde y que jugaba al ajedrez admirablemente.
Escarbando en la memoria, logré, no obstante, reconstruir más tarde determinados pormenores.
Nos conocimos en Roma —no acierto a precisar con ocasión de qué sencillo incidente— en la iglesia de San Sebastián, momentos antes de descender a las catacumbas. La acompañaba, creo, una institutriz francesa, présbita o algo por el estilo, y la chiquilla debía contar por aquel entonces diecisiete o dieciocho años. Recuerdo con singular perfección, por cierto, la figura de ella en el antro subterráneo, un poco adelante de mí, portando la misteriosa vela encendida, y cuyos reflejos azules o grises temblaban sobre su cabellera negra como una lengua de fuego sobre cualquier superficie húmeda. Resultaba indescriptiblemente sugestivo el contraste de los dos personajes que precedían: el guía —un carmelita de cabellos rizosos y nariz aguileña— y aquella espiritual muchacha, silenciosa, tímida, frecuentemente suspirante, que caminaba altivamente por entre las fosas abiertas y los cráneos diseminados.
Tres veces más nos encontramos. Una, fortuitamente, en el Foro Romano, y las restantes, de común acuerdo, en su propio hotel —¿Hotel Londres?— acompañada de sus familiares. (No recuerdo en qué número, pero tres probablemente). Durante estas dos últimas entrevistas me fue dado comprobar con natural sorpresa la habilidad poco común de la joven para jugar al ajedrez. Creo que no logré ganarle una sola partida.
Ya a punto de despedirnos la última noche —ellos zarpaban de Nápoles próximamente— recuerdo muy bien que me dijo:
—Pronto, muy pronto, Mr. X, se olvidará usted de Margaret Rose...
Esto no tiene mayor importancia y lo habría olvidado sin lugar a dudas, a no ser por lo que ocurrió a continuación.
Nos hallábamos ambos en la sala de lectura del hotel, sentados ante una mesita cuadrada, con mi rey en jaque mate, cuando la joven tendió su mano sobre el tablero y añadió compungidamente:
—¿Por qué es tan ingrata la gente, Mr. X?
Yo aduje no sé qué falso y estúpido razonamiento, pretendiendo disuadirla de tan amarga verdad, mas contra lo que podría esperarse, su reacción fue de lo más inusitado. Retiró el brazo lentamente, palideció de un modo angustioso, clavó en mí sus ojos febriles y balbució con un acento, diré de justo sonambulismo:
—Está bien. Sí, no nos volveremos a ver más...
Acto seguido se cubrió el rostro con las manos y rompió a llorar desconsoladamente.
Apareció la dama francesa, y he aquí lo más singular del caso. Lejos de mostrarse sorprendida o alarmada, se aproximó silenciosamente a la chiquilla, la ayudó a incorporarse ofreciéndole la mano y procedió a secar sus lágrimas, según se hace con una criatura. Entonces, dirigiéndose a mí, con la gravedad más embarazosa, suplicó:
—Disculpe usted, caballero. Creo que le sea fácil comprender.
Las vi alejarse rumbo al vestíbulo y nunca más volví a ver a Miss Margaret Rose.
Yo regresé a América, y veinte días después de mi llegada a New York recibí inesperadamente una tarjeta postal desde Londres. Margaret Rose me recordaba, “agradeciendo infinitamente los excelentes ratos que le había deparado en Italia”.
Esta, su imprevista y extraña misiva de hoy, es, a partir de aquella fecha, la primera noticia suya.
Cuán sensacional e insospechada es a pesar de todo la vida!
A mis cincuenta años, con el cabello blanco y roído el espíritu por un sinfín de achaques físicos y morales, me satisface plenamente percatarme de las reservas de optimismo y vigor que aún conservo bajo estos huesos. No es común ni mucho menos que un hombre en semejantes condiciones logre hallar algo realmente interesante o atractivo en las sencillas y melancólicas cosas que nos rodean. El amor, la perfecta salud física, la avidez por tanto placer ignorado, exageran las bellezas existentes. Un día azul y cálido nos exalta; una luna redonda y limpia nos conmueve; sentimos, como parte de nuestra circulación sanguínea, el flujo y reflujo de la marea; la música nos arranca lágrimas o gritos de insensato júbilo; el alcohol remueve nuestros más profundos instintos; la noche nos place por oscura y propicia; el día, por luminoso y alegre. Y ese vibrar de nuestros músculos, ese estampido continuo de nuestro corazón, esa hambre insaciable de todas nuestras potencias físicas e intelectuales, dotan a la realidad de un ropaje opulento de lozanía, transparencia y ardor. De un ropaje que, por desdicha, va destinándose lamentablemente a medida que el tiempo avanza, hasta que definitivamente, inexorablemente, como una bella tarde que concluye o un cacharro que se rompe, nos encontramos rodeados de una inanición, una frialdad y unas espantosas tinieblas.
A través de la ventanilla del ferrocarril, contemplo ahora el campo fecundado por los transportes de la primavera. Una dulce y variable brisa mece los juncos, los tallos vivos de las flores, las ramas irisadas de los árboles, la ropa blanca puesta a secar sobre las piedras de los corrales. Pasta o abreva el ganado, sumergidas sus pezuñas en el corazón húmedo de la hierba. Cruzan ligeras y alegres las golondrinas, chillando estridentemente. Los arroyos tiemblan con un temblor divinamente musical y tierno. El humo azul o pardo del carbón se tiende alto, alto, bajo el firmamento metálico, desgarrándose en fragmentos —nubes sin coordinación, inconsistentes, absorbidas fatalmente por esa inmensidad solemne y luminosa.
Y yo experimento, en virtud de estos nada sensacionales y siempre repetidos acontecimientos, una impresión de impaciencia que recuerda la del sediento frente a un manantial de agua pura y susurrante. Como un genuino adolescente o un ser que jamás ha rebasado los linderos de sus comarcas, presto una atención desmedida a cuanto se desarrolla a mi alrededor. Lógico sería, no obstante, que tras recorrer la mitad del mundo y presenciar —y sufrir también— hechos por demás dolorosos, esta campiña inglesa tan lisa, tan insustancial, tan flemática, me impulsara a desdoblar el diario y apartar mi vista de lo que mi vista ha contemplado innúmeras veces. Pero lejos de ser así, miro al sol bajar, bajar allá en el horizonte, y en mi interior algo también desciende, se ensombrece, calla, y temo —algún día necesariamente ha de ser— que fenezca.
Tal noción de lo inevitable y la luz que se va extinguiendo ocasionan, como de costumbre, que mi ánimo decline y mis pensamientos sean más densos.
Tiro, pues, de la cortinilla, y en el solitario compartimento del express me entrego a otro género de reflexiones.
Margaret Rose... Margaret Rose... ¡Cuán lejano y oscuro se me representa aquel encuentro! Como si hubieran caído otros diez años a partir del día en que recibí su última carta, escasamente logro ahora revivir el más insignificante detalle. Sin embargo, no he dejado de pensar en todo ello durante los últimos días; no he cejado, hasta obtener de mi memoria una información conveniente. Y repito, hoy, ahora más intensamente que nunca, la existencia y proximidad de semejante mujer se me antoja absurda.
Leo y releo su incomprensible mensaje, que conservo en el bolsillo.
Margaret Rose... Cierro los ojos, con objeto de acoplar bien sus rasgos fisonómicos y, en cambio, evoco intempestivamente un ademán suyo, olvidado por completo: aquel de extender su mano fina y blanca hacia una pieza del ajedrez, tocarla después por la punta y hacerla al fin deslizarse sobre el tablero con un movimiento raudamente misterioso... Margaret Rose... singular y extraña criatura, siempre vestida de verde, a quien veo ahora reclinada contra un árbol, exhausta, sofocada por el tórrido sol italiano, observando cuanto la rodea con una expresión peculiar de insensibilidad o desconfianza... Margaret Rose... en la actualidad casada con un multimillonario yanqui...
El tren da una brusca sacudida, se detiene ruidosamente, y cruzan por el pasillo en ese instante gran número de viajeros con su exiguo equipaje en la mano.
...¿Una chocante aventura de amor? ¿Un candoroso e inocente rapto de sentimentalismo? ¿Una excentricidad, entre infantil y enfermiza, de una mujer rica y joven que se aburre? ¿Un propósito secreto, una necesidad urgente y grave de ayuda, insoluble para mí, pero angustiosa e intransferible para ella? ¿Un chantaje? ¿Una cobarde venganza de mis numerosos enemigos...?
Cuando echo pie a tierra, un hombrecillo azafranado se me acerca en el andén de la estación e inquiere mi nombre. Tan luego me identifica toma mi maleta decididamente, invitándome con un gesto a seguirlo. Él delante, yo detrás, cruzamos la sala de espera, descendemos unos peldaños negruzcos y llegamos hasta un espléndido carruaje tirado por un magnífico tronco de caballos blancos.
De la oscuridad total de la noche emergen a ambos lados del camino aisladas luces muy débiles, a cuyo resplandor, sin embargo, el follaje adquiere una vivacidad submarina y misteriosa. Los caballos, en pleno galope, se internan por regiones profundas, inusitadamente sombrías, y cuyo murmullo es en extremo agradable. Las curvas son numerosas, a veces muy pronunciadas, y yo tengo que asirme fuertemente del vehículo a fin de no salir despedido. Percibo, casi a intervalos iguales, el golpe del látigo en el aire. Croan las ranas en un próximo estanque que adivino, desaparecen ocasionalmente los faroles, los caballos aceleran su marcha y, arriba, un puñado de insignificantes estrellas tiembla sobre el cielo cárdeno y compacto.
De pronto, las luces de una casa que a simple vista me parece gigantesca se destacan sobre las copas de los árboles, a regular distancia. Nos detenemos frente a una gran verja, cubierta a tramos por floridas y exuberantes enredaderas. En el edificio —simultáneamente a nuestra llegada— se van apagando las luces, hasta quedar una sola ventana iluminada en la planta alta. Se apea el cochero y yo lo imito, disponiéndome a seguirlo. Enciende una lamparilla eléctrica. Durante diez minutos, más o menos, bordeamos la enorme huerta, bajo una imponente masa de fronda que el viento arrulla blandamente. Una pequeña puerta ojival, empotrada en el espeso muro a manera de cripta, parece ser de momento nuestro destino. Mi acompañante posa la maleta, extrae una llave del bolsillo, introduce ésta en la cerradura y la puerta cede, no sin cierta resistencia. En el interior la luz es escasa, algo amarillenta y titubeante. Ascendemos a tientas a lo largo de una empinada escalera de caracol que trepa hacia las tinieblas. Las paredes desnudas, la ausencia total de mobiliario y cierto olor penetrante a guisos y especias me advierten que nos hallamos en la zona de servicio. Empero, no se escucha ruido o voz alguna, cual si la casa estuviese deshabitada o todos sus moradores durmieran.
Ya arriba, cruzamos un vasto corredor de piedra que cubre una raída alfombra escarlata. Otra puerta que franqueamos. Un pequeño recibidor, totalmente a oscuras, y una puerta más, contra la cual el cochero golpea enérgicamente. Pretendo, a un tiempo, hacer aceptar a éste una propina, dando por terminado mi viaje, pero él rehúsa una vez y otra. Desaparece al cabo con mi equipaje y yo distingo los pasos blandos de alguien que se aproxima en la silenciosa estancia. La puerta, en efecto, se abre, y me encuentro de manos a boca con Margaret Rose Lane en persona.
Margaret Rose —ahora sí recuerdo— exactamente igual a como la conocí hace diez años. Igual de lánguida, de pálida, tal vez un poco más frágil, con sus dos ojos negros, fenomenales —¡no sé cómo haberlos llegado a olvidar tan fácilmente!— y su cabellera negra, lacia, recogida sobre la nuca.
Permanecemos en pie uno frente a otro, en silencio, mirándonos atentamente. Ella esboza una sonrisa y yo, sin explicarme la causa, no encuentro nada oportuno que decir. Lo intento en vano repetidas veces.
—Margaret... —articulo al cabo trabajosamente.
Muy grave, muy aérea, con su bata verde hasta los tobillos, cierra la puerta con llave y me muestra un asiento.
Ocupo el sillón, exageradamente mullido y amplio, del cual emerge mi tronco como el de un exiguo arbusto en una gran zanja. Se sienta ella frente a mí, con una extraña impasibilidad en el rostro. Nos separa una mesita de ajedrez con las piezas listas. Arde —no sé por qué razón en primavera— un fuego gigantesco en la chimenea de piedra. El salón parece inmenso, dando la impresión de hallarse vacío.
—Margaret... —prorrumpo de nuevo; y mi voz es tan lejana que me sorprendo de ser yo mismo quien esté hablando—. ¿Es todo esto acaso un sueño?
Ella sonríe, fijas, fijas sus fenomenales pupilas en mí.
—¿Es esto un sueño? —repito instintivamente, tratando de provocar otra vez aquel terrible eco que se escurre por los muros, casi corpóreo.
Ríe y no habla, tal vez complacida de mi turbación.
Y en efecto: una desazón agudísima, completamente indescifrable, vase apoderando de mí a cada minuto que transcurre. Una sensación por demás extraña, ni de incomodidad o angustia, ni de ansiedad o sobresalto, ni de pavor o desconfianza, sino propiamente de vacío, de inestabilidad o ausencia, como si mi personalidad, pongo por caso, fuese anulada gradualmente por otra personalidad intrusa que ocupara su lugar. Bien como al despertar de un sueño, bien como al entrar en él...
—Margaret —insisto; y del techo se desploma una voz que no es la mía— “Margareet”.
Continúo:
—No sé de qué singular impresión he sido víctima al penetrar en este lugar y encontrarme con usted de nuevo. ¡Discúlpeme! Cuando recibí su carta, hace apenas unos días, me sentí poseído por un vivo afán de recordar, recordar juntos y libremente aquellos lejanos momentos de Italia. Pero ahora, vistas sensatamente las cosas, no sé si deba reprocharme el haber acudido a la cita. No es prudente ser irreflexivo y considero haberlo sido esta vez de sobra...
Ríe, ríe ella, mostrando sus dientes pequeños, cuadrados. Y la risa le agita el cuerpo y se estrella después contra los muros, con un sonido semejante al que produce el granizo golpeando un tejado de lámina.
—No, no es prudente lo que hemos hecho...
No cesa de reír, tapándose el rostro con ambas manos, y estoy a punto de saltar sobre ella para hacer cesar de una vez por todas aquella risa.
—¿Se burla usted de mí? —exclamo reprimiéndome, pero comprendiendo ya que algo más grave y siniestro se esconde tras de aquellos labios convulsos.
Ríe, ríe y me mira, un poco ladeada la cabeza.
—¿Es para esto, Margaret Rose, es para esto para lo que usted me ha hecho venir a su casa? ¿Es para esto...?
Una sobreexcitación inaudita se ha apoderado ya de mí. No acierto a coordinar bien mis reflexiones y mucho menos a buscar un medio juicioso de acallar aquella risa que, penetrándome por los oídos, se derrumba en las tinieblas de mi cuerpo resquebrajándome los nervios.
—¡Basta, basta ya, Margaret! —suplico incorporándome, aunque sin decidirme a ir hasta ella—. Es posible que se halle usted fatigada, un poco enferma... Convendría que se retirara a descansar ¿le parece? ¡Le prometo volver en cuanto usted me lo indique!
Ríe ahora más escandalosamente, examinándome de arriba abajo. Ríe, y aquella catarata de risa que amenaza con no terminar nunca le ha sonrojado levemente las mejillas y llenado de lágrimas los ojos. Ríe, y en la lóbrega intimidad de la estancia aquella boca abierta, crispada, se ilumina intermitentemente con el fulgor de las llamas. Ríe, ríe, mientras me apresto a salir, encaminándome hacia la puerta. Pero de pronto calla. Y un silencio desmesurado, sobrenatural, se extiende en torno mío; un silencio no semejante a ningún otro, que me hace detenerme. Vuelvo el rostro, temiendo encontrarme con un cuerpo exánime sobre la alfombra y me hallo, en cambio, con un semblante hierático, frío, perfectamente inmóvil, sobre un cuello erizado y firme como la punta de una roca. Nos miramos desconfiadamente, tal vez asustados de nosotros mismos. Permanecemos así largo rato, yo al extremo opuesto de la estancia. El silencio o mi sangre zumba. Llamean los leños. Y, maquinalmente, como si aquella extraña personalidad a que he aludido antes actuara ahora sobre mis músculos, hasta tal punto que todo intento de defensa es vano, giro en redondo, vuelvo sobre mis pasos, torno al sillón, y me siento.
Enorme, profundo y alucinante es el silencio que reina.
Pero Margaret Rose echa atrás la cabeza, entrecierra un poco sus fenomenales ojos y musita con una languidez malsana, moviendo rítmicamente los labios:
—¡Esta estúpida risa!
Suspira.
—¡Es horrible esta risa, Mr. X! ¡Horrible horrible esta risa que no sé de dónde me brota...!
Yace inmóvil, con una visible expresión de tristeza, en un completo abandono, dejando fluir las palabras, dulces, acariciantes, dolorosas.
—Horrible horrible, porque en las noches, cuando todos duermen y nadie escucha, la risa anda por ahí suelta, golpeándose contra las puertas siempre cerradas. ¡También son horribles las puertas cerradas, Mr. X!
No sé qué especie de fascinación emana de su rostro, ahora extático.
—Contra una puerta cerrada uno llama ansiosamente y nadie abre... Contra una puerta cerrada no queda nada que hacer: sólo reír, reír, y la risa es un tormento. ¡Mas ni aún así se abre! Podemos dejar allí nuestras entrañas, caer sin sentido o volvernos locos, y no hay una sola mano que empuje la puerta... ¿No es esto detestable, Mr. X?
Más y más su inmovilidad se intensifica, y su mirada se pierde en la bóveda invisible, y sus palabras brotan enervantes, demasiado lentas, como un veneno mortífero aunque de sabor extraordinariamente exquisito.
—¡Esta maldita risa!
Otra vez el silencio insufrible.
Y una idea pavorosa, incomprensiblemente olvidada, se ilumina en mi cerebro. Una idea de cuya naturaleza no había tenido hasta ahora el menor atisbo y que me deja paralizado allí sobre el asiento, en estado poco menos que inconsciente.
—”Margaret Rose Lane había fallecido hace tiempo”.
¿Cuánto? No puedo aclararlo en tan espantosos momentos, pero la certeza de tal hecho no ofrece lugar a dudas. Tal vez cinco años, seis... ¿Acaso no recuerdo muy distintamente el momento preciso de recibir la noticia? Un diario en el club, cierta noche...
—¡Margaret! —exclamo incorporándome bruscamente, con un temblor irreprimible en los labios—. ¡Margaret! ¿Es cierto?
Debió sobrecogerla mi voz, el sudor que me arroyaba por las sienes, mi expresión indudablemente diabólica, porque su actitud es por completo distinta a la adoptada hasta ahora. Se incorpora también, avanza sin ruido —como un verdadero fantasma— y muy próxima a mí, hasta hacerme sentir la tibieza de su aliento, pregunta:
—Mr. X, ¿qué le ocurre? ¿Se siente usted enfermo? ¡Oh, tranquilícese!
—¡Margaret! ¡Margaret! —prorrumpo retrocediendo, tratando de evitar a toda costa el menor contacto con aquel ser abominable—. ¡Dígame la verdad, es preciso!
—¿La verdad? —sonríe muy tristemente y, ante mi creciente anonadamiento, reclina con suavidad su cabeza en mi hombro—. La verdad, Mr. X, es que soy muy desdichada...
Prosigue:
—¡He pensado en usted como no puede imaginarse! —y dos lentas y amargas lágrimas le arroyan hasta los labios, se le desprenden del rostro y saltan sobre mi hombro—. ¡Mi vida pudo haber sido tan distinta...! Pero era aún una chiquilla, ¿me recuerda usted bien? No tuve valor. ¡Oh! Si aquella misma tarde la tierra se hubiera desplomado y todo hubiese concluido en un segundo habría sido mejor...
Llora, llora, y ambos, de pie junto a la lámpara encendida, no somos sino dos seres absurdos, especie de ilusiones, cuya presencia habría sobrecogido al ánimo más templado de la tierra.
—¡Algún día si usted gusta le haré mis confesiones y usted se horrorizará! ¡Qué terrible, oh, qué terrible y espantoso ha sido todo!
Mira con inquietud repentina a todos lados, como temiendo que esté por presentarse aquello de lo que tan desesperadamente habla.
—Cuando subíamos de las catacumbas, sobre el último peldaño de la escalera, usted me ofreció su mano. Era ya dentro de la iglesia... El carmelita aguardaba... Mademoiselle Fournier se había que dado un poco atrás... Yo dije: “Lléveme con usted para siempre, se lo ruego”. Era mi salvación, la única oportunidad de ser realmente libre. Pero el miedo ahogó mi voz y usted no me oyó, Mr. X. Ni al día siguiente, ni después, volví a atreverme; no, no me atreví. ¡Y el drama no tuvo remedio!
Sus cabellos fríos rozándome el rostro y el temblor convulso de sus brazos alrededor de mi cuello son las dos únicas cosas que percibo con mediana realidad. El resto: aquella voz melodiosa y titubeante; el fuego que vomita la chimenea; los muros altos y ennegrecidos; los muebles en las sombras; las lágrimas ya frías sobre mi carne... son testigos confusos y horripilantes del dolor de una mujer infame que sufre sobrehumanamente, con dolores nada parecidos a los de los hombres.
—¡El drama no tuvo remedio! ¡El drama no tuvo remedio! —insiste ciñéndose a mí—. Y otra voz en las alturas, por encima de la gran araña en penumbra, repite melancólicamente: “¡El drama no tuvo remedio!”
Criatura inconsolable, infinitamente desdichada, víctima tal vez de algún tormento monstruoso y secreto, Margaret Rose vacía su alma en mi alma; y yo, progresivamente, sin esperanza, inevitablemente, como un moribundo en su sopor, voy abandonándome al éxtasis, a cierta especie de ebriedad espiritual —no sé si inconsciente o tácita— y a un desmoronamiento físico, típicamente agónico. No obstante, mediante un segundo de lucidez intensísima capaz de iluminar el cerebro de todos los hombres, logro substraerme al hechizo de aquella voz de ultratumba y me desprendo de la mujer con violencia. La arrojo contra el asiento. Cae ella del primer golpe, su débil cuerpo enrollado como un trozo de serpentina. Negros, fenomenales los ojos, fijos en mí sin expresión alguna.
Puedo gritar:
—¡Estás muerta! ¡Estás muerta! ¡No oses moverte más porque estás muerta!
Y ella calla, infinitamente triste, mirándome bien a los ojos, con una mirada tan semejante a la de un perro, que me estremezco.
—¡Estás muerta! ¡Estás muerta! —continúo gritando—. ¡Aparta, porque estás muerta!
De pie, bajo el invisible techo, pregoné mil veces creo durante la noche entera la verdad pavorosa y escalofriante. Y creo también que, durante todo ese tiempo, sus ojos no pestañearon o se movieron, fijos, fijos en mí, fenomenales y negros.
—¡Estás muerta! ¡Estás muerta!
Debió ser un rapto de locura mutua, no sé.
A poco, Margaret Rose tendía graciosamente su mano blanca y larga hacia un alfil del tablero y, haciéndole deslizarse por entre las demás piezas, balbucía tiernamente, con su voz cálida y tranquila:
—Jaque mate.
De nuevo me derrotaba, y de nuevo iniciábamos otra partida.
—Jaque mate —otra vez.
Así repetidas veces.
—¡Oh, Margaret Rose! Juega usted admirablemente.
Y el humo de nuestros dos cigarrillos se mezclaba en la atmósfera pesada, ascendía hasta el techo, formaba bellas nubes ondulantes y se perdía, perfumado y alegre, en las dulces sombras nocturnas.
Y reíamos confiadamente, y evocaba ella con frases interrumpidas tantas y tantas olvidadas reminiscencias: el carmelita austero, de espesos cabellos ensortijados, que pronunciaba el inglés con cierta entonación sollozante; los pinos lánguidos y solitarios de la Vía Apia, semejantes, en los atardeceres romanos, a largas copas de zafiro, rebosantes de un vino denso y escarlata; el Pincio, con sus fuentes espumosas; Santa María la Mayor, San Pietro in Vincoli; el Trevi, el Foro, las negras rejas de encaje... Y las piezas se deslizaban sobre el tablero, gemía muy dulcemente la brisa, asomaba a intervalos la luna, y un bienestar casi voluptuoso me recorría las venas.
No, no logré derrotarla.
—Admirablemente, admirable... —exclamo al fin, dándome por vencido.
Mas, inopinadamente —clarea ya el alba—, Margaret Rose me mira aterrada, pálida como un trozo de mármol. Sus ojos rebasan las órbitas, sus brazos tiemblan convulsamente. No sé qué dentro de ella, como un pájaro endemoniado, comienza a despertar y manifestarse. Chasca los dientes, gime, contrae los músculos del cuello, trata de apartar la mesa con sus piernas rígidas, se endereza un poco, ríe, y, al cabo, lanza un pavoroso grito, increíblemente prolongado que recorre la estancia y después huye por la casa. Fijos, fijos en mí sus fenomenales ojos, parecen no lograr desasirse de algo que los cautiva, que los subyuga, que los espanta y los somete irresistiblemente. Me pongo en pie, sobresaltado, comprendiendo que algo muy grave sucede. La llamo inútilmente por su nombre; la sacudo por los hombros; fríos, fríos están sus brazos y cubierta de sudor su frente...
Ha transcurrido el tiempo y aún aquel grito se enrosca afuera entre los árboles.
—¡Margaret! ¡Margaret Rose! —imploro.
Y los ojos fijos, irracionales.
—¡¡Margaret Rose!!
Suenan pasos cercanos y una puerta se abre. De la penumbra, no sé a través de qué cortinajes o sombras, emerge un hombre en pijama, alto, joven, atlético. Viene descalzo y con los cabellos enmarañados sobre la frente. Justamente conturbado, no repara en mí. Por el contrario, cruza a mi lado a toda prisa, en dirección a la joven. La acaricia, la besa, le ordena unos cabellos sueltos tras de la oreja. Se sienta sobre el brazo del sillón.
—Margaret Rose... Mi pobre Margaret Rose... —le dice persuasiva, doloridamente, pasándole sin cesar la mano por la frente.
—¡Caballero! —me decido a exclamar, con un febril estremecimiento en los párpados.
Mas el hombre continúa sin advertirme, acariciando aquel exangüe y sudoroso cuerpo.
—Margaret Rose, anda a dormir, criatura... Otro día jugarás al ajedrez, ¿te parece? Margaret Rose, obedéceme...
—¡Caballero! —grito por segunda vez, con todas mis fuerzas—. ¡¡Caballero!!
Margaret Rose abre suavemente los ojos y, al verme de pie frente a ella, torna a gritar tan frenéticamente como antes, señalándome con un dedo.
—¡James! ¡Ahí está, ahí...! ¡¡Míralo!!
Y se desploma sin sentido.
Su marido mira hacia donde yo estoy —rozándole casi la espalda— y mueve tristemente la cabeza. Luego, con su esposa en brazos, cruza a mi lado misteriosamente. Así los veo desaparecer, lúgubres, silenciosos, lentos, por entre los cortinajes rojos...
Y yo descubro, alarmado, que no soy ya sino un melancólico y horripilante fantasma.
|