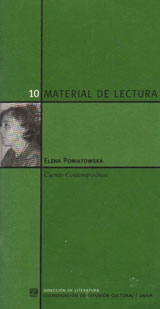 |
Elena Poniatowska |
|
Prólogo
Margarita García Flores |
|
Entrevista con Elena Poniatowska*
¿Qué es para ti la literatura? ¿Es una friega?
|
|
Métase mi prieta entre el durmiente
El tubo de la luz perfora la noche y la máquina se abre paso entre muros de árboles, paredes tupidas de una vegetación inextricable: “Soy yo el que avanzo o son los árboles los que caminan hacia mí” se pregunta el maquinista rodeado de la densidad nocturna y del olor azucarado del trópico. Los pájaros vuelan dentro de la luz, se dirigen al fanal y se estrellan. Un minuto antes de morir tienen los ojos rojos. Toda la noche, el maquinista ve morir los pájaros. El fanal también enceguece las plantas, las vuelve blancas y sólo cuando ha pasado recobran su opulencia y más arriba se dibujan de nuevo las masas sombrías de los montes. A Pancho le gusta asomarse afuera de la locomotora y ver cómo hacia atrás todo regresa a la vida; los arbustos de vegetación cerrada resucitan, transfigurados, fantasmales, se persignan deslumbrados ante la luz. Después, la noche los traga, inmensa y hosca como ese ejército de árboles que se despliega sobre centenares de kilómetros a la redonda con quién sabe qué secreta estrategia de guerra. Entre tanto, los vuelos entrecruzados de mil insectos luminosos atraviesan la oscuridad del cielo; hasta se oye el estertor de algún animal cogido en una trampa y uno que otro grito de pájaro herido. Pancho piensa fascinado en los miles de pájaros que caen sobre los rieles; de ellos no han de quedar ni los huesitos, huesitos de pájaro, palillos, ramitas, lo más frágil. El reflector eléctrico pesa media tonelada e ilumina a dos kilómetros de distancia; dentro de esa luz blanca los insectos bailan hasta que amanece. (Camilo les dice “inseptos”). A medida que despeja, va acallándose el rumor de la noche: las chicharras, los gritos extrañamente humanos de los pájaros, los movimientos oscuros del suelo vegetal y pesado, las aguas secretas, sinuosas, que terminan por ahogarse en el pantano. Pancho entonces se recarga y cierra los ojos, suspira, se echa para atrás en el banquillo de hierro; pasa su mano fuerte sobre su cara como si quisiera zafársela; lo único que logra es quitarse la cachucha, alisa sus cabellos, ha llegado su hora de dormir; dentro de un instante bajará de la locomotora a tirarse a cualquier camastro, el primero que encuentre hasta que vuelva la noche. Después del sueño, montará de nuevo en su máquina, su amor despierto, el río de acero que corre por sus venas, su vapor, su aire, su razón de estar sobre la tierra, su único puente con la realidad. |
|
El Inventario —¡A ver, muchachos, al camión! Vocea: “¡Una mesa con las patas flojas, una!”. —Un cuadro de la escuela de Greuze. —¡Una tela grande rayada, una! —Una consola Louis Philippe. —Oiga, yo creo que estos muebles son del tiempo de don Porfirio, porque mire nomás el polillero. —Dos vitrinas de Wedgewood. —¿Cómo dice usted? —Wedgewood… Voy a deletreárselo. —¡Salen dos vitrinas! ¡Mira ésta no cierra…! ¡Dos sillones con la tapicería percudida, dos! —No está percudida, así es, estilo Regency. —Es que nosotros tenemos la obligación de poner cómo están, si no luego nos reclaman. Y todas esas mesitas redondas, ¿también nos las llevamos? —Sí, también son para la bodega. —Y si no es indiscreción, ¿por qué mejor no las vende? —Son de mis tías, son de mi familia, cosas de familia. ¿Cómo las voy a vender? Nosotros no vendemos, mandamos restaurar. —Pues también se le van a apolillar. Mire este cajón, ¡ya está todo agujereado! Y está chistoso el cajoncito. Mire nomás cuánto tiempo gastaban los antiguos en estas ocurrencias… Todo de puros cachitos. —Una mañana subió Ausencia. Se arrodilló junto a la cama, a la altura de mi cabeza sobre la almohada y desperté con el rostro de la cocinera esperándome, ese rostro gris, viejo, grueso. —¡Ya me voy señorita! —¿Qué te pasa Ausencia? —Es que me voy antes de que se me haga tarde. —No entiendo. —¿No quiere usted revisar lo que me llevo? Allá abajo está la camioneta. —Por Dios, Ausencia, ¿qué haces? —Es que las cosas ya no son como antes… Me llevo el ajuarcito de bejuco. Ése me lo regaló su abuelita. (En la calle estaba la camioneta muy pequeña con todos los pobres muebles apilados, patas para arriba. Allí amarraron al perro.) En el principio fueron los muebles. Siempre hubo muebles. —Oye ¿a quién le tocó el esquinero de marquetería poblana? —A tía Pilar, pero en compensación le daremos a Inés las dos sillas de pera y manzana. Era bueno hablar de los muebles; parecían confesionarios en donde nos vaciábamos de piedritas el alma. Hablar de ellos era ya poseerlos. En el fondo de cada uno de nosotros había una taza rencorosa, un plato codiciado de Meissen, un pastorcito de Niderwiller “que yo quería y estaba en otro lote”. A pesar de que todos éramos here-deros, y herederos de a poquito, a pesar de que nos espiábamos con envidia, el aire estaba lleno de residuos que nos unían y había la posibilidad de que el día menos pensado nos dijéramos: “Oye, el arbolito chino ¿no me lo cambiarías por aquella bicoca de Chelsea que tanto me gusta?... Vale más el arbolito, sales ganando…” —Una luna sin espejo. —¿Cómo que sin espejo? —Es que está empañado. —Así son esas lunas venecianas. No son para verse. Son de adorno. Son para borrar los recuerdos. —Como usted mande. ¡Sale una luna rajada, marcodorado, una! (Me están despojando de algo. Toda mi vida he estado prendida en estos muebles. ¡Cómo me miran! Invadieron mi alma como antes invadieron la de mi abuela y la de mis tías, la de mis siete tías infinitamente distraídas y desplazadas, siempre extranjeras, siempre en las lunas del espejo; y la de mis nueve primas a la deriva… Se están llevando la primera capa de mi piel, caen las escamas.) —Por favor, pongan más cuidado… —Es que el mal ya está en los muebles, señorita, ya no sanan. No es cosa nuestra. Mire, no podemos ni tocarlos. Parecen momias y se nos desbaratan en las manos. ¿Cómo le hacemos, pues? Ausencia con su suéter y su chal cruzado sobre los hombros, su chal para taparla del frío de todos estos años no vividos, el frío de toda esa vida con nosotros, la nariz amora-tada en la mañana fría, las mejillas azules por ese vello negro, monjil como el plumón de los pollitos, Ausencia con su boca muy cerca: —Me voy para San Martín Texmelucan. Me llevo a la Dickie, a la Blanquita, al Rigoletto, al Chocolate y, a mi ajuarcito de bejuco…. Allí está Ausencia implacable, tan implacable como los muebles. —Qué quiere usted, así es la vida, las cosas se van deteriorando; también con los años se va agrietando el carácter. Véalo todo bien para que luego no diga… A esa silla le cla-varon el brazo; mire qué clavote tan burdo. Se la fastidiaron de plano. Bueno, no es silla, es como sillón ¿verdad? Más bien parece mecedora, ¿o será un banquito al que le añadieron el respaldo? Pero le rompieron el brazo y allí mal que bien se lo pegaron con resistol. ¿Qué no se dio cuenta? ¿O es que usted no está al pendiente? Se la voy a embodegar pero fíjese bien que todo está chimuelo, todo cojo todo medio dado al cuas. —Levántate Ausencia, por favor. ¡No te hinques, Dios mío! (Lo ha hecho a propósito. Esto parece telenovela con lanzamiento. “¡Por favor no me saquen de aquí!” Pero ella se va porque ya acabó de estar. Se me hinca encima para que yo sienta toda la vida el peso de sus rodillas de mujer que trapea el piso. Vamos a llorar. Pero no, ella nunca llora. Al contrario, cuando mi abuelita estaba para morir, subió a verla una sola vez, plañidera muda, con todo el pelo gris destrenzado sobre los hombros, porque le dijeron que ya no había tiempo, que la señora la mandaba llamar.) —Ausencia, le encargo a mis perros, a la Violeta, a la Blanquita, al Seco, a todos mis buenos perros callejeros, a todos mis pobres animalitos. ¡Que no se vayan a meter a la basura! ¡Que no les vuelva a dar roña! Ausencia asintió con su nariz esponjosa de poros muy abiertos, con las puntas de sus pies vueltas hacia dentro y su viejo pelo canoso cayéndole como cortina sobre la cara y los hombros. No lloró, al menos no hizo aspavientos como las otras. Maximina se tiró en la escalera y se acostó a lo largo de seis peldaños. Moqueaba, sorbía sus lágrimas, volvía a moquear, empapaba la alfombra con lágrimas que le salían de todas partes, de quién sabe dónde. Impedía el paso. Ninguno podía subir a ver a mi abuelita a su recámara, a ver lo bella que había quedado acostada sobre su blanca cama. La tía Veronique no quiso que la metieran en la caja y la velamos en su cama toda una noche y media mañana. Hasta abrimos las cortinas en la madrugada porque a ella le gusta ver el sabino. Ella sonreía, sus hermosas manos cruzadas sobre el camisón bordado y amplio que había sido de su madre; los que entraban a verla hacían el mismo comentario: “Parece que está dormida. ¡Qué tranquilidad! ¡Qué paz!” Yo le hablaba bajito: “Abuelita: ¿corremos a esta visita que no te cae bien? Es la que te copió tu par de silloncitos Directorio ¿te acuerdas? Tomó las medidas mientras le servías el té y el pastel de mil hojas. Ni te diste cuenta… Después te dio mucho coraje ver los sillones en su casa igualitos a los tuyos. Lo contaste durante más de una semana. ¿La corro abuelita? Trae su cinta metro…” Maximina se pasó toda la noche en la escalera zangoloteándose porque Ausen-cia le había ordenado: “Hágase a un lado, mujer. Hágase a un lado que todo esto no es para usted”. Cuando el censo le preguntaron a Ausencia: —¡No he conocido hombre! Y no quiso contestar ya nada, como la virgen. Cueva cerrada. Hubo que inventarlo todo, hasta el nombre de sus padres. —Abuelita, contéstame, todo ha quedado igual como tú lo querías. Todo está en su lugar y nosotros posamos como en una fotografía antigua. Tus retratos amarillentos de Wagner y de Goethe se encuentran en el librero de siempre. No falta una sola pieza en los inventarios; ni una cucharita de sal. Los libros tienen tus flores prendidas; edelweis de los Alpes, creo. Y hay lavanda entre las sábanas. A cada uno nos tocaron dos pares, bordadas a mano, con encajes. Pero como son muy antiguas y no resisten las lavadas, sólo las ponemos cuando nacen niños, nuestros hijos. Sólo entonces… Miento abuelita, miento. Las cosas no siguen igual, Ausencia se fue… Y yo también me estoy yendo, no sé a dónde, quizá a la tiznada. Siempre se habló de los muebles. Eran una constante, lo son aún, de nuestra conver-sación, volvían como la marea a humedecer-nos los ojos. Todos discurrían acerca de ellos con ahínco, muebles cuello de cisne, teteras de plata firmadas por el orfebre escocés William Aytoun, encajes de Brujas para brujas desencajadas, encaje de a medio metro, “es bonito el encaje pero no tan ancho” reía Maximina, porcelanas de Sajonia y de Worcester, estatuillas de Bow análogas a las que pueden verse en el “Victoria and Albert Museum”, relojes de Audemars Piguet, grabados de rosas de Redouté, y cuadros, cuadros, cuadros, entre más negros y menos se veían decían que eran mejores. Sucios parecían de Rembrant, túneles de sombra, etapas superpuestas de oscuridad. Si los hubiéramos limpiado, en ese momento, aparecería la firma de la más tenebrosa escuela holandesa del señor Van Gouda, el de los quesos. Repasábamos los muebles una vez al día. Nos hacíamos recomenda-ciones. “Cierra bien las persianas. Que no les dé el sol. La penumbra con estas caras de conspiradores, de ronda nocturna, de calle-jón del crimen… Quítales el polvo con el plumero, nada más con el plumero ¿entien-des? Hasta una franela resulta demasiado tosca. Podría herirlos. “Hablábamos de los muebles y, hay que reconocerlo, también de la salud, bastidor de nuestras entretelas: “Estás ojerosa… Pareces un Greco. ¿Cómo amaneciste? Te veo mala cara. Estás pálida, chiquita, como una menina verdaderamente descongraciada. Podrías volver a acostarte; nada pierdes con pasarte el día en la cama… ¿En qué estás pensando? Siempre pones esa cara de distracción cuando te estoy hablan-do. ¡No te mezcas en la silla! La vas a rom-per. ¿O de veras quieres romperla? Tal parece que sí. Los jóvenes de ahora son tan irrespetuosos. Son unos vándalos.” Dos sillas, una frente a otra, eran mis preferidas por su alto respaldo. Me volteaba hacia el bastidor; hacia el tejido de paja y espiaba a través de los agujeritos. El cuarto se veía entonces fragmentado, hexágonos de panal que podía mover a mi antojo. Los hacía danzar y todo lo descomponía; la cara de mi abuelita, la consola; nada tenía dueño, nada era de nadie; todo era mil pedacitos; astillas de muebles, astillas de luz, astillas de abuelita; astillas de piel blanca. Las cosas perdían peso; no tenían depositario. —Detrás de este enrejado se ven puros cristales rotos… Por la ventana entran unas estrellas que se equivocaron de puerta… Me gusta que todo se divida en dos; que haya dos de cada uno, abuelita, que nada sea único e irremplazable. La detentadora de los inventarios era la tía Veronique. Los revisaba con su lápiz en la mano, corrigiendo las faltas de ortografía, poniendo crucecitas, tachando y añadiendo, reconstruyendo en la memoria viejos mue-bles inexistentes. “¿Te acuerdas de aquel biombo de dieciocho hojas de la época de Kien-Long” De su boca surgían las palabras como un collar de perlas amarillas, que se desparramaban y se iban rodando por todos los rincones y que nosotros recogíamos con prontitud y reverencia para que las criadas no fueran a barrerlas por la mañana. Ella bautizó los muebles, ella los repartió, buena conocedora podía distinguirlos, estilo por estilo y época por época. “Esta polilla es del siglo xvii, Renacimiento en plena decadencia.” Con las palabras ganó; las domó; sabía ordenarlas, siempre supo ensartarlas en el hilo lógico e irrompible. Todos callaban cuando ella hablaba; sus veredictos eran inapelables. La tía Veronique expresaba tan bien sus exigencias, su dominio era tan evidente, que le conferíamos todos los derechos. —Sabe usted, todo entra en descomposición, aunque el proceso sea lento y apenas perceptible. Estos muebles debió usted lubricarlos; sus cuadros, también, con aceite Singer, sí, sí, el de las máquinas de coser. Con eso no se oscurecen. Claro, algunas amas de casa prefieren limpiarlos con una papa partida por la mitad y luego, luego la papa se ennegrece de la pura mugre… Des-pués se fríen a la hora de comer y quedan muy ricas, ¡papas a la francesa! Hay que tallar toda la tela hasta el más recóndito rincón. Entonces surgen detalles que hacen batir palmas. ¿O es que a usted no le gustan las antigüedades? Cuando se cuidan las cosas el tiempo no transcurre, sabe usted. Su abuelita, la señora grande, su tía, ¡ah!, cómo cuidaban sus cosas. ¡Cómo venían a verme apenas había alguna congoja en un mueble, apenas se despostillaba alguna de sus pertenencias! “Maestro, usted que es un experto…” Ah, cómo amaban los muebles; a usted ¿no le gustan los muebles? Y el restaurador se ponía y se quitaba un monóculo invisible. —Sí. Pero nos han durado mucho tiempo. Tres generaciones. Aquí todo dura dema-siado. Además, no puedo estar encerrada con ellos toda la vida. —Y eso qué tiene. Una cosa es la vida, otra son los muebles… —Es que yo no puedo con tantos cachi-vaches… En esta casa no pasa nada, nada, ni siquiera un ratón del comedor a la cocina. —¡Uy, yo en su lugar qué más quisiera que estar aquí viendo estas piezas de época! ¿Qué va usted a hacer afuera? Lo único que va a sacar es que algún día le den un mal golpe. Y entonces verá el consuelo que le proporcionan estas sillas, esta cómoda aun-que no tenga jaladeras. Hacen mucha compa-ñía. Además si tanto le gusta salir ¿por qué no cabalga en el brazo de este sillón? ¿Acaso no sabe usted que uno siempre regresa a lo mismo, a lo de antes? ¿No sabe que uno siempre llama a su mamá a la hora de la muerte? ¿No sabe usted que los círculos se cierran en el punto mismo en el que se iniciaron? Se da toda la vuelta y se regresa al punto de partida. Ojalá y siempre pueda encontrar a su regreso esta preciosa mesita, junto a su cama con una taza de infusión tiempo perdido… Y el anticuario restaurador se puso por última vez su monóculo y se me quedó viendo con la ceja levantada para siempre, como un inmortal, un fatal agorero. Cuando acompañé a la tía Veronique a ver al señor Pinto en su taller oloroso a aguarrás, a todas las maderas, a todos los bosques del mundo, uní por primera vez los muebles con los árboles. El señor Pinto, en su banquito, con sus lentes de arillo redondo, la vista baja, parecía envuelto en esa emanación de olores y su cara y sus manos tenían la textura de sus tablones. Pero él no se daba cuenta. En cambio la tía Veronique dejaba de dar órdenes, hasta creo que olvidaba a lo que había ido. Husmeaba agitada y se escondía tras el rumor del serrucho. Recorría las esquinas de una mesa despacio, despa-cito, metía sus dedos muy finos en algún intersticio y abandonaba uno de ellos allí con indefinible placer. El dedo y la hendidura se correspondían suavemente, se sumergían el uno en el otro, y sin saber cómo ni por qué, la tía me comunicaba su propia excitación. Percibía por vez primera algo desconocido y misterioso. La tía Veronique respiraba fuerte como si su cuerpo rozara algo vivo y deman-dante, algo que nunca se iba a consumir y que subía con ella a medida que su respira-ción se hacía más anhelante. Entonces daba indicaciones con una morbidez vaga, con los ojos saciados y de ella salía no sé qué, algo que no eran sus palabras habituales, delatada por sus labios hinchados. Entonces me di cuenta de que los muebles están hechos para recibir nuestros cuerpos o para que los toquemos amorosamente. No en balde tenían regazo, lomos y brazos acojinados para hacer caballito; no en balde eran tan anchos los respaldos, tan mullidos los asientos; no eran muebles vírgenes o primerizos, al contrario, pesaban sobre la conciencia. Todos estaban cubiertos de mira-das, de comisuras resbaladizas, de resqui-cios, de costados esculpidos; había rincones llenos de una luz secreta y una fuerza animal surgía inconfundible de la madera. Los muebles eran la materialización de todos sus recuerdos: “Este taburetito, sabes, lo tuvimos en el departamento de la Rue de Presbourg…” Yo no quería concretar sus memorias ni vivir de esas cosas a las que se aferraban en su naufragio, los muebles, como tablas de salvación, tablas de perdición. ¡Que no me llegaran todos sus recuerdos! ¡Que no me pasaran su costal de palabras muertas, sus actos fallidos, sus vidas inconclusas, sus jardines sin gente, sus ansias, sus agujas sin hilo, sus bordados que llevan de una pieza a otra, sus letanías inhábiles! Que no me hicieran voltear las hojas de álbumes de fotos ya viejas, manchadas de humedad, esas fotos café con leche de sus tíos y sus tías yodados, tránsfugas, también añorantes, guardados en formol, enfermos de esperan-za, hambrientos de amor, prensados para siempre con su amor, amorolor a ácido fénico. ¡Que no me hicieran entrar al amo ató mata-rile rile ro de los que juegan a no irse! Más tarde a la tía Veronique le dio por exami-narme genealógicamente: —Oye y ¿cómo se llamaba la mamá de tu bisabuela rusa? —No sé, no sé, no sé. Lo único que sé es que ellos están muertos y yo estoy viva. Pero volteaba las hojas de los álbumes porque soy morbosa y me detenía en algún rostro, y a cada hoja le dejé algo de mi sangre y ahora la tengo espesa, llena de barnices corrosivos, de pétalos marchitos, de remotos abolengos, de cristales apagados, de ancestros que jamás conocí y llevo a todas partes con tierna cautela a pesar de mí misma. Una tarde le dije: “tía…” a la hora del té. Una luz difusa entraba, se derretía blanda por la recámara. Era una hora propicia. La tía Veronique tenía su mirada perdida, borrosa, como que regresaba de quién sabe dónde y su voz era la voz de todos los regresos. —Tía, me quiero casar. (Le expliqué, insegura y nerviosa. Nunca he tenido la certeza de nada.) —Bueno, tú sabrás. Lo único que puedo decirte es que ese señor no hace juego con nuestros muebles. —A esta niña le haría bien un viaje a Europa. (Mi familia ha resuelto siempre los problemas con viajes a Europa; conocer otro ambiente, ver otras caras, cambiar de aire, ir a la montaña para la tuberculosis del espíritu y de la voluntad, oxigenar el alma, el aire puro de las alturas.) —Un viaje a Europa, eso es. Le sentaría… —No quiero. Europa es como un pullman viejo. —¿Qué dices? —Sí, un pullman viejo con sus cortinas polvosas, sus asientos de peluche color vino, sus cordeles raídos, sus flecos desdentados, sus perillas de bronce, su deshilacherío. Huele feo. —Podrías ver el cambio de guardia ante el Palacio de Buckingham. Podrías entrar a Buckingham, dejarle una tarjeta con la esquina doblada a la Duquesa Marina de Kent. —No quiero ver a esos imbéciles de plomo con sus borregos en la cabeza rellena de tradición. No quiero ver viejas pelucas rizadas de viejos jueces, la cara enharinada sobre la mugre. No quiero ver viejas señoritas con sombreros atravesados con un alfiler de oreja a oreja para que no se les vuele. ¡No quiero! Prefiero África. Mil veces África con sus gorilas evangélicos. Eso es, irme a evangelizar gorilas. —¡Déjala! Eso no es ella. En realidad, sus amistades la han trastornado… ¡Ya se le pasará! ¡Ya no regresará! Ya decía yo que no debía salir tanto de la casa. Hoy a las diez de la mañana vinieron por los muebles. Se estacionaron frente a la puerta dos camiones de mudanza “Madrigal” con sus colchonetas, sus cuerdas y sus hombres que se tapan la cabeza con un costal abierto a la mitad, como árabes sin turbante. Llegaron tarde. Los mexicanos nunca son puntuales. Yo no sabía que habíamos acumulado tanto trique pero fueron necesarios dos camiones. “Rápido muchachos, hay que aprovechar el tiempo” y en la puerta se paró el señor Madrigal con su tablero para apoyar el papel en que iba aumentando la lista y el lápiz para apuntar que se llevaba a la boca y se la pintaba de violeta. De pronto sentí que estaba arriesgando mucho más de lo que había supuesto. Siempre he tenido miedo a equivocarme. Hubiera querido que se rom-piera la realidad pero la realidad jamás se rompe. Quise gritar: “¡No, no, deténganse, no se los lleven! ¡No toquen nada!...” De pronto ya no eran muebles sino seres cálidos y vivientes y agradecidos y yo los estaba apuñalando por el respaldo. Los cargadores los vejaban al empujarlos en esa forma irreverente. Los habían sorprendido de pron-to en las posturas más infortunadas y dislo-cadas; los hacían grotescos, los ofendían, los culimpinaban. Recordé aquel asilo de ancia-nos: Tepexpan, en que se sometía a los inválidos a toda clase de vejaciones a las que no podían oponerse. Se dejaban. ¿Ya qué más daba? Ya ni vergüenza. No podían ni con su alma. Allá fue a dar el señor Pinto. A los pies de su cama de fierro pusieron una palquita: “José Pinto, Ebanista” y de su cuello colgaba la misma etiqueta. Nunca agradeció nuestras visitas ni levantó la vista, sus ojos ya velados. Ahí acabó el pobre. Recuerdo que a su lado un viejecito se tapaba con las cobijas todo equivocado y dejaba tristemente al descubierto sus ijares resecos y enjutos. Una enfermera me explicó enojada. “Lo hace a propósito. A diario hace lo mismo. Siempre enseñando su carajadita. Siempre a propó-sito”. También ahora los muebles lo hacían a propósito, para mortificarme, como una forma de protesta, para pegárseme como lapas, como se le pegaron a mi abuelita, a mis tías. “¡Tontos! ¡Inútiles! Ya perdieron. No quieran asaltarme. ¡Tontos! ¡Ridículos! Éste es sólo un desfallecimiento pasajero. ¡No protesten contra lo irreversible! Me dejé impresionar sólo un momento, siempre he sido precipi-tada, nunca prudente. Ahora ustedes se van ¡y muy bien, idos!”. Los subieron penosamente al camión. Ellos no se dejaban, todavía se debatieron con sus patas sueltas. Yo ya no sentí nada. Puse mi nombre con firmeza en cada uno de los recibos extendidos sobre el tablero. Después arrancaron como dos paquidermos. ¡Qué torpes son los camiones de mudanza, Dios mío. En su interior asomaban los objetos. Les vi la cara, hice mal (las consecuencias vendrán más tarde), y me quedé parada en la acera un largo rato, muy largo, cansada, hueca, completamente vacía. |
