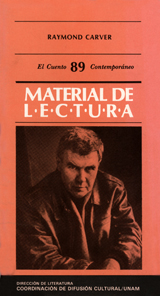|
El encargo
Chéjov. La tarde del 22 de marzo de 1897 cenó en Moscú con su amigo y confidente Alexei Suvorin. Este Suvorin era un acaudalado editor de libros y periódicos, un reaccionario, hijo de sus propias obras y de un soldado raso que combatió en la batalla de Borodino. Como Chéjov, era nieto de un siervo. Ambos tenían en común la sangre campesina en sus venas. Por lo demás, política y temperamentalmente, se hallaban muy distanciados. No obstante, Suvorin era uno de los pocos amigos íntimos de Chéjov y Chéjov disfrutaba de su compañía.
Naturalmente, fueron al mejor restaurante de la ciudad: un antiguo palacio llamado L’Hermitage —un sitio donde llegar al final de una comida de diez platillos podía llevar horas, incluso la mitad de la noche, y desde luego incluía varios tipos de vinos, licores y café—. Como siempre, Chéjov iba impecablemente vestido: traje y chaleco oscuros y sus quevedos de costumbre. Esa noche lucía tal y como se le ve en las fotos de aquella época. Se sentía relajado, jovial. Estrechó la mano del maître y con una sola mirada abarcó el comedor. Estaba muy iluminado con candelabros floridos y ocupaban las mesas hombres y mujeres elegantes. Los meseros iban y venían sin cesar. Apenas lo habían conducido hasta su asiento frente a Suvorin cuando, de pronto, por la boca le empezó a salir sangre a borbotones. Suvorin y dos meseros lo llevaron hasta el baño e intentaron restañar el flujo de sangre con bolsas de hielo. Suvorin lo acompañó hasta el hotel y ordenó que le prepararan a Chéjov una cama en una de las habitaciones de la suite. Más tarde, después de otra hemorragia, Chéjov accedió a que lo condujeran a una clínica especializada en el tratamiento de la tuberculosis y otras infecciones respiratorias. Cuando Suvorin fue a visitarlo, Chéjov se disculpó por el “escándalo” que había causado en el “Hermitage” tres días antes, pero insistió en que no se trataba de nada serio. “Se rió y bromeó como de costumbre, mientras escupía sangre en una gran palangana”, escribió Suvorin en su diario.
Durante los últimos días de marzo, María, la hermana menor de Chéjov, fue a visitarlo a la clínica. El clima era espantoso; había una nevisca y montones de nieve por todas partes. Resultaba difícil conseguir un carruaje que la llevara hasta el hospital. Para cuando logró llegar la invadían el pavor y la ansiedad.
“Antón Pavlovich yacía boca arriba”, anotó María en sus Memorias. Tenía prohibido hablar. Después de saludarlo me dirigí a la mesa para ocultar mi estado de ánimo. Allí, entre botellas de champaña, frascos de caviar y ramos de flores enviados por sus amigos, María vio algo que la aterró: un esquema de los pulmones de Chéjov, ejecutado, evidentemente, por un especialista. Era la clase de boceto que hace un doctor para mostrarle a su paciente lo que piensa que está sucediendo. Los pulmones estaban delineados en azul, pero las partes superiores en rojo. “Me di cuenta de que estaban enfermas”, escribió María.
Otro de los visitantes fue León Tolstoi. El personal de la clínica estaba pasmado de encontrarse ante la presencia del más grande escritor del país. ¿El hombre más famoso de Rusia? Por supuesto debían permitirle ver a Chéjov, aun cuando estaban prohibidas las visitas “no esenciales”. Con gran servilismo por parte de médicos y enfermeras, el hombre barbado de apariencia feroz fue conducido hasta el cuarto de Chéjov. A pesar de la mala opinión que tenía sobre las habilidades de éste como dramaturgo (Tolstoi sentía que las obras de Chéjov eran estáticas y carecían de la mínima visión moral. “¿A dónde conducen tus personajes?”, alguna vez le preguntó a Chéjov. “Del sofá al tugurio y de regreso”) a Tolstoi le agradaban los cuentos de Chéjov y, además, sencillamente, lo estimaba. “¡Qué hombre más hermoso y magnífico: modesto y callado como una niña! ¡Es maravilloso!”, le comentó alguna vez a Gorki. Y Tolstoi escribió en su diario (en esa época todo el mundo tenía un diario o un cuaderno de apuntes): “Me alegro de querer… a Chéjov”.
Tolstoi se quitó su bufanda de lana, su abrigo de piel de oso y se colocó en una silla junto a la cama de Chéjov. Importaba poco el que Chéjov estuviera tomando medicinas y le hubiesen prohibido hablar, ya no digamos sostener una conversación. Asombrado, tuvo que escuchar mientras el Conde empezaba a disertar sobre sus teorías acerca de la inmortalidad del alma. De esa visita Chéjov escribió después: “Tolstoi supone que todos (humanos y animales por igual) sobreviviremos encarnados en un principio (como la razón o el amor) cuya esencia y objetivos son un misterio para nosotros. Esa clase de inmortalidad me resulta inservible. No la comprendo, y Lev Nikolaievich se asombró de que no la entendiera”.
Sin embargo, Chéjov estaba impresionado por el cariño que Tolstoi había mostrado durante su visita. Pero, a diferencia de él, Chéjov no creía, y jamás lo había hecho, en la vida después de la muerte. No creía en nada que uno o más de sus cinco sentidos no pudieran captar. Y en lo que se refiere a su perspectiva acerca de la vida y la escritura, Chéjov comentó alguna vez que él no tenía “una visión política, religiosa o filosófica del mundo. La cambio cada mes, así es que tendré que limitarme a la descripción de cómo mis personajes aman, se casan, procrean, mueren y hablan”.
En otra época, antes de que le diagnosticaran la tuberculosis, Chéjov había dicho: “Cuando un campesino está enfermo de consunción, dice: ‛No hay nada que hacer. Me iré con el deshielo de la primavera’”. (Chéjov murió en el verano durante una onda cálida.) Pero una vez diagnosticada la enfermedad siempre trató de minimizar la seriedad de su estado. Era evidente que hasta el final sintió que era capaz de deshacerse de la tuberculosis como si se tratara de un catarro prolongado. Hasta sus últimos días habló con la aparente convicción de que era posible una mejoría. En una carta que escribió poco antes de su muerte se atrevió a decirle a su hermana que estaba engordando y que se sentía mucho mejor desde que estaba en Badenweiler.
Badenweiler es un balneario cerca de Basilea, al occidente de la Selva Negra. Los Vosgos pueden verse desde casi cualquier punto de la ciudad y en aquellos días el aire era puro y vigorizante. Los rusos siempre habían ido allí a curarse en los baños termales y a pasear en los bulevares. En junio de 1904 Chéjov fue allí para morir.
A principios de ese mes, Chéjov había realizado un difícil viaje por tren de Moscú a Berlín. Viajaba con su esposa, la actriz Olga Knipper, a quien había conocido en 1898 durante los ensayos de La gaviota. Sus contemporáneos la describen como una excelente actriz; talentosa, bella y casi diez años menor que el dramaturgo. Chéjov se había sentido de inmediato atraído hacia ella, pero actuaba con demasiada reserva. Como siempre, prefería el coqueteo al matrimonio. Por fin, después de un cortejo de tres años que incluyó múltiples separaciones, muchas cartas y los inevitables malentendidos, contrajeron matrimonio en una ceremonia privada en Moscú, el 25 de mayo de 1901. Chéjov estaba inmensamente feliz. Llamaba a Olga su “pony” y a veces “perrita” o “cachorrita”. También le gustaba llamarla “pavita” o, simplemente, “mi dicha”.
En Berlín, Chéjov consultó al doctor Karl Edward, un famoso especialista en enfermedades pulmonares. Pero, según un testigo, después de examinar a Chéjov, el doctor alzó los brazos y salió de la habitación sin decir palabra. Su enfermedad estaba demasiado avanzada para ayudarlo: el doctor Edward se sentía furioso consigo mismo por no poder obrar milagros y con Chéjov por estar tan enfermo.
De casualidad un periodista ruso visitó a los Chéjov en su hotel y le envió este despacho a su director: “Los días de Chéjov están contados. Se le ve enfermo de muerte. Tose continuamente, al menor movimiento le falta el resuello y tiene mucha fiebre”. El mismo periodista acompañó a los Chéjov cuando partieron a la estación Postdam para abordar el tren a Badenweiler. Según su recuento: “Chéjov tuvo problemas para subir la escalera de la estación. Se vio obligado a sentarse durante varios minutos para recuperar el aliento”. De hecho, moverse le resultaba doloroso: las piernas y las entrañas le dolían. La tuberculosis le había atacado el intestino y la columna vertebral. En ese momento le quedaba menos de un mes de vida. Entonces, según Olga, cuando Chéjov hablaba de su estado lo hacía “con una indiferencia casi temeraria”.
El doctor Schwöhrer era uno de los muchos médicos que se ganaban una buena vida atendiendo a la gente acaudalada que iba al balneario en busca de un remedio para sus numerosas enfermedades. Algunos de sus pacientes estaban de verdad enfermos y llenos de achaques; otros sólo eran viejos e hipocondríacos. Pero el de Chéjov era un caso especial: resultaba evidente que era un paciente desahuciado y en sus últimos días. Además, era muy famoso. Hasta el doctor Schwöhrer lo conocía: había leído algunos de sus cuentos en una revista alemana. Cuando examinó al escritor en los primeros días de junio, le expresó la admiración que sentía hacia su arte, pero se reservó sus opiniones médicas. En vez de eso, le recetó una dieta a base de chocolate, avena bañada en mantequilla y té de fresa para que lo ayudara a dormir.
El 13 de junio, menos de tres semanas antes de su muerte, Chéjov le escribió a su madre para decirle que su salud estaba mejorando. “Es probable que en una semana esté completamente restablecido.” Quién sabe por qué lo dijo. ¿En qué estaría pensando? Él era médico y sabía bien cuál era la gravedad de su condición. Se estaba muriendo. Era tan simple e inevitable como eso. Sin embargo, se sentó en el balcón de su cuarto de hotel a leer horarios de trenes. Solicitaba informes acerca de los barcos que zarpaban con destino a Odesa desde Marsella. Pero lo sabía. A esas alturas por fuerza lo sabía. Y a pesar de todo, en una de las últimas cartas que escribió le dijo a su hermana que estaba más fuerte cada día.
Ya no tenía apetito para el trabajo literario, lo había perdido tiempo atrás. Incluso, el año anterior había estado a punto de abandonar El jardín de los cerezos. Escribir esa obra había sido lo más difícil de su vida. Hacia el final, sólo había escrito seis o siete líneas al día. “He comenzado a desanimarme”, escribió a Olga. “Siento que estoy acabado como escritor y cada oración me parece vacía y sin objeto.” Pero no se detuvo. En octubre de 1903 terminó la obra. Fue lo último que escribió, a excepción de cartas y algunas anotaciones en su cuaderno.
El 2 de julio de 1904, poco después de medianoche, Olga mandó a llamar al doctor Schwöhrer. Era una emergencia: Chéjov estaba delirando. Por casualidad dos jóvenes vacacionistas rusos ocupaban la habitación contigua, y Olga corrió a su cuarto para explicarles lo que sucedía. Uno de los jóvenes estaba dormido en su cama, pero el otro leía y fumaba un cigarrillo. De inmediato abandonó el hotel para ir en busca del doctor Schwöhrer. “Todavía puedo escuchar el sonido de la grava bajos sus zapatos, en medio del silencio de aquella sofocante noche de julio”, Olga anotó más tarde en sus memorias. Chéjov sufría alucinaciones, hablaba de marineros y algo decía de los japoneses. Cuando Olga trató de ponerle una bolsa de hielo en el pecho, Chéjov le dijo: “No se pone hielo sobre un estómago vacío”.
El doctor Schwöhrer llegó y desempacó su maletín, sin apartar la vista de Chéjov que jadeaba en la cama. Las pupilas del enfermo estaban dilatadas y el sudor brillaba en sus sienes. El rostro del doctor Schwöhrer no se alteró. No era un hombre sentimental pero sabía que el fin de Chéjov se acercaba. Aun así, era un médico y había jurado hacer todo lo posible, y Chéjov se aferraba a la vida, aunque con fragilidad. El doctor Schwöhrer preparó una aguja hipodérmica y le puso una inyección de alcanfor, supuestamente para acelerarle el corazón. Pero la inyección no sirvió —nada, desde luego, hubiera surtido efecto—. Sin embargo, el doctor le avisó a Olga que tenía intención de mandar a traer oxígeno. De repente, Chéjov se levantó, recuperó su lucidez, y dijo calladamente: “¿Qué caso tiene? Para cuando llegue seré un cadáver.”
El doctor Schwöhrer se atusó el mostacho y se quedó mirando a Chéjov. Las mejillas del escritor estaban hundidas y grises, su cara parecía de cera; respiraba con dificultad. El doctor Schwöhrer sabía que tal vez sólo le quedaban unos cuantos minutos. Sin decir una palabra ni consultarle a Olga, se dirigió hacia una alcoba donde había un teléfono de pared. Leyó las instrucciones para usar el aparato. Si apretaba un botón y daba vuelta a la manivela que estaba al lado del teléfono, podía comunicarse con el sótano del hotel donde estaba la cocina. Levantó el auricular, lo acercó a su oído y siguió las instrucciones. Cuando por fin alguien contestó, el doctor Schwöhrer ordenó una botella de la mejor champaña que hubiera en el hotel. “¿Cuántas copas?”, le preguntaron. “¡Tres!”, gritó en el auricular. “Y dese prisa, ¿entiende?” Fue uno de esos extraños momentos de inspiración que más tarde pueden pasarse por alto con facilidad, porque la acción es tan apropiada que parece inevitable.
Un joven rubio de aspecto cansado y cabello hirsuto llevó la champaña hasta la puerta. Los pantalones de su uniforme estaban arrugados, la raya había desaparecido, y en su premura se había saltado un ojal al abotonarse la chaqueta. Tenía la apariencia de alguien que hubiera estado descansando (tirado en una silla o durmiendo un poco, por decir algo), cuando en la distancia el teléfono había soltado su estruendo en las primeras horas de la mañana —¡Por Dios Santo!— y cuando se dio cuenta un superior lo estaba despertando para decirle que llevara una botella de Moét a la habitación 211.
“Y dése prisa, ¿entiende?”
El joven entró en la habitación cargando una cubeta de plata con la champaña y una bandeja también de plata con tres copas de cristal cortado. Encontró un lugar en la mesa para la cubeta y las copas, mientras estiraba todo el tiempo el cuello para atisbar qué había en la otra habitación, donde alguien jadeaba desesperadamente. Era un sonido terrible, horripilante. El joven inclinó la cabeza y se alejó cuando empeoró aquella respiración áspera. En un momento de distracción se asomó por la ventana abierta hacia la ciudad oscurecida. Entonces aquel hombre grande e imponente le puso algunas monedas en la mano —una buena propina por lo que podía sentir— y de repente vio la puerta abierta. Dio algunos pasos y se encontró en el descanso de la escalera, donde abrió la mano y vio con asombro las monedas.
Metódicamente, como lo hacía todo, el doctor se abocó a la tarea de descorchar la botella. Lo hizo de forma que se minimizara la festiva explosión de la champaña. Sirvió tres copas y, por hábito, volvió a colocar el corcho en la botella. Después llevó las copas de champaña a la cama. Por un momento Olga soltó la mano de Chéjov —una mano que le quemaba los dedos, como diría después—, y le acomodó otra almohada para que apoyara la cabeza. Puso la refrescante champaña contra la palma de Chéjov y se aseguró de que sus dedos se cerraran alrededor del pie de la copa. Chéjov, Olga, el doctor Schwöhrer intercambiaron miradas. No chocaron las copas. No hubo ningún brindis. ¿Por qué brindar? ¿Por la muerte? Chéjov hizo acopio de fuerza y dijo: “Hacía tanto tiempo que no tomaba champaña”. Se llevó la copa a los labios y bebió. Uno o dos minutos después Olga tomó la copa vacía de su mano y la puso en el buró. Entonces Chéjov se volvió. Cerró los ojos y suspiró. Un minuto después dejó de respirar.
El doctor Schwöhrer levantó de la sábana la mano de Chéjov. Le tomó la muñeca entre sus dedos y sacó del bolsillo de su chaleco un reloj de oro y levantó la tapa de la carátula. El minutero se movía despacio, muy despacio. Dejó que recorriera tres veces el reloj mientras esperaba algún indicio del pulso. Eran las tres de la mañana y la habitación todavía resultaba sofocante. Badenweiler sufría la peor onda cálida en muchos años. Todas las ventanas de las dos habitaciones estaban abiertas pero no soplaba ni la menor brisa. Una gran polilla de alas negras entró por la ventana y chocó violentamente contra la lámpara eléctrica. El doctor Schwöhrer soltó la muñeca de Chéjov. “Se acabó”, dijo. Cerró la tapa de su reloj y lo volvió a guardar en el bolsillo de su chaleco.
De inmediato Olga se secó las lágrimas y trató de recuperar la compostura. Le dio las gracias al doctor por haber ido. Él le preguntó si no quería alguna medicina —láudano quizá, o unas gotas de valeriana—. Ella negó con la cabeza. En cambio, tenía una petición que hacerle: antes de que las autoridades fueran notificadas y los periódicos se enteraran, antes de que llegase el momento en que Chéjov dejara de estar a su cuidado, quería estar a solas con él durante un rato. “¿Podría ayudarla en eso?” ¿Podía silenciar, aunque fuera un rato, lo que acababa de ocurrir?
El doctor Schwöhrer se acarició el mostacho con un dedo. Por supuesto. Después de todo, ¿qué diferencia habría en que el asunto se conociera en ese momento o unas horas después? El único detalle que quedaba por resolver era llenar el certificado de defunción, y esto podía hacerse en la mañana, más tarde, después de que él hubiera dormido unas horas. El doctor Schwöhrer asintió y se preparó para marcharse. “Un honor”, dijo el doctor Schwöhrer. Recogió su maletín y abandonó la habitación y, con ello, las páginas de la historia.
En ese momento saltó el corcho de la botella de champaña y la espuma se derramó en la mesa. Olga volvió al lado de Chéjov. Estaba sentada en un taburete, tomando su mano, y de vez en cuando le acariciaba la cara. “No había voces humanas, ni ruidos cotidianos”, escribió. “Sólo había belleza, paz, y la magnificencia de la muerte.”
Permaneció con Chéjov hasta el amanecer cuando los zorzales empezaron a cantar en el jardín de abajo. Entonces empezó el ruido del acomodo de sillas y mesas. Al poco tiempo, oyó voces. En ese momento tocaron a la puerta. Desde luego pensó que era algún funcionario —el médico forense, o alguien de la policía que tenía algunas preguntas que hacerle y unos formularios para llenar, o tal vez, sólo tal vez, podría ser el mismo doctor Schwöhrer que regresaba con un embalsamador para que lo ayudara a preparar y transportar a Rusia los restos de Chéjov.
Pero, en vez de esto, era el mismo joven rubio que había traído la champaña unas horas antes. Esta vez, sin embargo, los pantalones de su uniforme estaban planchados, la raya bien marcada al frente, y todos los botones de su ceñida chaqueta estaban abrochados. Parecía otra persona. No sólo estaba bien despierto sino que sus mejillas regordetas se hallaban bien afeitadas, su cabello peinado, y parecía deseoso de ayudar. Llevaba un florero de porcelana con tres rosas amarillas de tallos largos. Se las presentó a Olga con un elegante entrechocar de tacones. Ella se hizo a un lado para dejarlo entrar en la habitación. Sí, dijo, estaba allí para recoger las copas, la cubeta y la bandeja. Pero también quería decirle que, debido al calor extremo, esa mañana el desayuno se serviría en el jardín. Esperaba que el clima no fuera demasiado molesto y se disculpó.
La mujer parecía aturdida. Mientras él hablaba, ella se volvió a ver algo en la alfombra. Cruzó los brazos y se agarró los codos. Mientras tanto, el joven examinó los detalles de la habitación, aún con el florero en la mano, esperando alguna señal. A través de las ventanas, el sol resplandeciente bañaba la alcoba. El cuarto estaba en orden y parecía inalterado, casi intacto. No había ropa sobre las sillas, ni se podían ver maletas abiertas ni zapatos, calcetines o tirantes. En resumen, no había desorden: nada excepto los pesados muebles de hotel. Entonces, como la mujer seguía mirando al piso, él miró también, y de inmediato descubrió un corcho cerca de su zapato. La mujer no lo vio, estaba mirando hacia otra parte. El joven quería agacharse a recogerlo, pero aún sostenía las rosas y no quería llamar la atención para no parecer entrometido. De mala gana dejó el corcho donde estaba y levantó la vista. Todo estaba en orden a no ser por la media botella de champaña destapada que se hallaba en la mesita, junto a las dos copas. A través de una puerta abierta pudo ver la tercera copa que estaba en el buró de la recámara. ¡Pero alguien ocupaba aún la cama! No podía ver ningún rostro, pero la figura bajo las sábanas yacía inmóvil y en perfecto silencio. Vio la figura y desvió la mirada. Entonces, por una razón que no podía comprender, una sensación de incomodidad se apoderó de él. Carraspeó y apoyó su peso en la otra pierna. La mujer aún no levantaba la vista ni rompía su silencio. El joven sintió que sus mejillas se ruborizaban. Se le ocurrió, sin que lo hubiera pensado bien, que tal vez debía sugerir otra alternativa al desayuno en el jardín. Tosió con la esperanza de que la mujer reparara en él, pero no lo vio. Los distinguidos huéspedes extranjeros, dijo, podían tomar el desayuno en sus habitaciones si así lo deseaban. El joven (su nombre no ha sobrevivido, pero es probable que haya muerto en la Gran Guerra) dijo que con gusto subiría una bandeja. Dos bandejas, añadió, mirando incierto, una vez más, en dirección a la recámara.
Guardó silencio y recorrió con un dedo el interior del cuello de su camisa. No comprendía. Ni siquiera estaba seguro de que la mujer lo hubiera escuchado. Ahora no sabía qué hacer; aún sostenía el florero. El dulce aroma de las rosas llenó sus fosas nasales e inexplicablemente sintió un súbito arrepentimiento. Durante todo el tiempo que había esperado, la mujer parecía inmersa en sus pensamientos. Era como si todo el tiempo que había estado allí, de pie, hablando, balanceando su peso, sosteniendo las flores, ella hubiera estado en algún otro lugar, lejos de Badenweiler. Pero en ese momento volvió en sí y su cara asumió una expresión distinta. Alzó los ojos, lo miró, y después negó con la cabeza. Parecía que luchaba para entender qué demonios estaba haciendo ese joven en la habitación sosteniendo un florero con tres rosas amarillas. ¿Flores? Ella no había pedido flores.
El momento pasó. Olga se dirigió a donde estaba su bolsa y sacó algunas monedas. También unos billetes. El joven se pasó la lengua por los labios; estaba a punto de recibir otra buena propina pero, ¿por qué? ¿Qué esperaba Olga de él? Nunca había atendido a huéspedes como estos. Carraspeó una vez más.
No querían desayuno, dijo la mujer. Aún no, en todo caso. El desayuno no era lo más importante aquella mañana. Necesitaba algo más. Necesitaba que fuera a buscar a un embalsamador. ¿Entendía? Verá, Herr Chéjov ha muerto. ¿Comprenez-vous? ¿Sí, joven? Antón Chéjov había muerto. Ahora escúcheme con atención, le dijo. Ella quería que bajara a preguntarle a alguien en la administración adónde podía encontrar al embalsamador más prestigiado de toda la ciudad. Alguien confiable, dedicado a su trabajo y con modales propios para el caso. En resumen, un embalsamador digno de un gran artista. Tenga, le dijo, y le entregó el dinero. Dígales en la administración que deseo que sea usted el encargado de este servicio. ¿Me está escuchando? ¿Comprende lo que le estoy diciendo?
El joven se esforzaba por entender lo que ella decía. Prefirió no volver a mirar en dirección de la alcoba. Había intuido que algo no estaba bien. Advirtió que su corazón latía agitado bajo su chaqueta, y sintió cómo brotaba el sudor en su frente. No sabía hacia dónde mirar. Quería asentar el florero.
Por favor, hágame este encargo, le dijo la mujer. Lo recordaré con gratitud. Dígales en la administración que insisto. Dígales eso. Pero no llame la atención innecesariamente hacia usted o hacia la circunstancia. Sólo diga que es algo indispensable, que yo lo solicito —es todo. ¿Me escucha? Asienta con la cabeza si me comprende. Sobre todo, no provoque la alarma. Todo lo demás, la conmoción —llegará a su hora. Lo peor ya pasó. ¿Nos entendemos bien?
El joven había empalidecido. Estaba rígido, con el florero en la mano. Logró asentir con la cabeza. Después de obtener permiso para salir del hotel debía dirigirse, en silencio y con resolución, sin ninguna prisa exagerada, hacia donde se encontraba el embalsamador. Debía comportarse exactamente como si estuviera comprometido a realizar un encargo muy importante, y nada más. Estaba comprometido a realizar un encargo muy importante, le dijo ella. Y si eso servía para darle una mayor determinación a sus movimientos, debía imaginarse que era como alguien que lleva un florero de porcelana lleno de rosas por una calle congestionada para entregarlas a un hombre muy importante. (Ella hablaba en voz baja, casi de manera confidencial, como si él fuera un pariente o un amigo.) Incluso podía decirse a sí mismo que el hombre al que iba a buscar lo estaba esperando y esperaba las flores con impaciencia. Sin embargo, el joven no debía exaltarse ni correr sino ir a buen paso. ¡Recuerde el florero que lleva! Debía caminar con brío, comportándose en todo momento de la manera más digna posible. Debía seguir caminando hasta llegar a la funeraria y detenerse a la puerta. Entonces debía levantar la aldaba de latón y dejarla caer, una, dos, tres veces. El embalsamador en persona abriría la puerta en un momento.
Sin lugar a dudas, el embalsamador tendría alrededor de cuarenta, quizá cincuenta años —calvo, de complexión robusta, con lentes de armazón de acero colocados en la punta de la nariz—. Sería modesto, sin pretensiones, un hombre que sólo haría las preguntas más directas e indispensables. Un delantal. Probablemente llevaría un delantal. Hasta era posible que se estuviera limpiando las manos con una toalla oscura mientras escuchaba lo que se le decía, y el joven no debía preocuparse. Ya casi era un adulto y nada de esto debía asustarlo o repugnarle. El embalsamador lo escucharía hasta el final. Este embalsamador era un hombre discreto y de porte digno, alguien que podía aliviar, no acrecentar, los temores de las personas en una situación como ésta. Hacía mucho tiempo se había familiarizado con la muerte en todas sus formas y apariencias; la muerte ya no le reservaba ninguna sorpresa, ningún secreto oculto. Era éste el hombre cuyos servicios se requerían esta mañana.
El embalsamador toma el florero. Sólo una vez mientras el joven está hablando hay un destello de interés, o una mínima indicación de que ha escuchado algo fuera de lo ordinario. Pero la única vez que el joven menciona el nombre del difunto, el embalsamador levanta las cejas un poco. ¿Chéjov, dice usted? Espere un minuto, enseguida estaré con usted.
¿Comprende lo que le estoy diciendo?, le dijo Olga al joven. Deje las copas. No se preocupe por ellas. Olvídese de las copas y de todo lo demás. Deje el cuarto tal como está. Todo está listo ahora. Estamos listos. ¿Irá?
Pero en ese momento el joven pensaba en el corcho que todavía estaba cerca de su zapato. Para recuperarlo tendría que agacharse, con el florero aún en la mano. Lo haría. Se inclinó. Sin mirar hacia abajo, lo levantó y cerró el puño en torno del corcho.
|