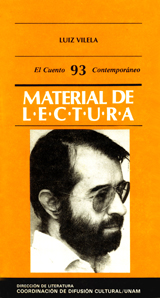 |
Luiz Vilela Selección de Francisco Hernández Avilés y Eduardo Langagne Nota introductoria de Eduardo Langagne VERSIÓN PDF |
|
Nota introductoria
Resulta importante esta primera edición en México de algunos de los cuentos de Luiz Vilela. Su escritura ofrece al lector una serie de elementos novedosos en este difícil género: Vilela abrirá otras puertas a los que escriben. A los lectores, simples lectores, valiosos lectores, heroicos lectores de literatura, ofrecerá una aventura distinta y seguramente fresca.
Callado, silencioso, acatando la fama popular que dice que el Mineiro no habla, Vilela logra en su escritura un tono particularmente suave y convincente, expresivo y nítido, con el que atiende desde ópticas variadas y complejas, temas íntimos que no obstante pertenecen a la colectividad. Nacido en Ituiutaba, una pequeña población del estado brasileño de Minas Gerais, el último día de diciembre de 1942, Luiz Vilela comenzó a escribir a los 13 años, edad en la que ya poseía una amplia experiencia como lector. A partir de entonces, Vilela no se detuvo, fue a Belo Horizonte, la capital de su estado natal, y posteriormente estudió filosofía en la Universidad Federal de Minas Gerais. Con otros jóvenes editó la revista de cuentos Estória y un periódico literario de vanguardia: Texto. En 1967, a los 24 años, publicó en edición de autor su primer libro de cuentos Tremor de terra. La modesta edición concursó entonces en Brasilia, y obtuvo el Premio Nacional de Ficção, disputado entre 250 escritores del país, entre los que se contaban varios monstruos sagrados de la literatura brasileña. Una vez reeditado el libro en Río de Janeiro, Vilela fue conocido en todo Brasil. En 1968, Vilela se mudó a Sao Paulo para trabajar como redactor y reportero en el Jornal da tarde, posteriormente viajó a los Estados Unidos para participar en el International Writing Program, en Iowa City, Iowa. En seguida recorrió Europa y se estableció durante algún tiempo en Barcelona. De regreso en Brasil, continuó publicando cuentos. En 1971 apareció Os novos, la primera novela de las cuatro que Luiz Vilela ha publicado hasta la fecha. Según la crítica, Os novos es la mejor obra de ficción producida por su generación. El libro retrata el convulsivo periodo posterior a la Revolución de 64 y debido a ello los editores temían represalias, por lo que tuvo numerosas dificultades para ser publicado. Cuando finalmente apareció, Os novos recibió desde los más violentos ataques hasta los más exaltados elogios. En 1990 Luiz Vilela estuvo en Cuba como jurado de literatura brasileña del Premio Casa de las Américas, y en 1991 participó en nuestro país en el VI Encuentro Internacional de Narrativa. Actualmente radica en su ciudad natal y dedica todo su tiempo a escribir. Vilela ha sido traducido a diversos idiomas, sus cuentos aparecen en numerosas antologías, tanto en Brasil como en otros países de América y de Europa. Su obra ha sido motivo de constantes estudios. En este breve volumen se incluyen cuentos de diferentes libros, que pueden dar idea de la creatividad de Vilela y de su manera de tratar los temas. Vilela, según sus propias palabras, desearía que el lector comprendiera todo lo que está en sus libros y aunque sabe que eso es imposible, supone que si algo de lo leído logra hacer del lector una persona mejor, más sencilla o más inteligente, habrá valido la pena escribir.
|
|
Nota bibliográfica
Novelas
Tremor de terra, 1967
|
|
Françoise
Dos veces ya había pasado frente a mí. Yo la había observado: era bonita, rubia, con su cabello desaliñado y la ropa un poco descuidada. Pero no parecía que fuera a viajar; era más probable que estuviese esperando a que alguien llegase. O quizás, como ahí no era el lugar más apropiado para eso, pues el lugar donde llegaban los autobuses quedaba en el otro extremo, tal vez ella estuviese simplemente aguardando a otra persona con quien se había citado en la terminal, en un punto como cualquier otro. El hecho de que el lugar donde yo estaba era uno de los más visibles y con menos movimiento en la terminal —una banca en el camino hacia los guardaequipajes— me confirmó esa hipótesis. Así, cuando se aproximó un simpático muchacho, sin maletas y sin pinta de viajero, sonreí ligeramente hacia adentro, satisfecho con mi perspicacia de observador. Pero la muchacha, que estaba a pocos pasos de mí, viendo un autobús que acababa de llegar, no se movió —y el muchacho pasó de largo. Genial mi perspicacia.
|
|
La feijoada*
Entró y se quedó parado, observando: ninguna mesa vacía, el restaurante completamente lleno. Se sintió molesto; sabía que los sábados así era y siempre intentaba llegar temprano, pero aquel día se presentó un contratiempo que lo hizo retrasarse. ¿Se quedaría sin su feijoada sólo por eso? No era justo, no podía.
Vino el mesero: —Buenos días, Licenciado. —¿Qué tal?... —dijo expresando en estas palabras todo lo que sentía. —Hoy la casa está un poco llena —dijo el mesero, con evidente eufemismo—; pero si a usted no le importa esperar un poco, pronto habrá una mesa aguardando por ahí... —No puedo irme sin comer feijoada —respondió categórico. Se quedó esperando próximo a la puerta con el cuerpo medio inclinado hacia atrás y la panza de fuera. Se abrió el abrigo: la corbata colorida sobre la camisa muy blanca. La mano izquierda asegurando el cinturón y la derecha con un cigarro, mientras miraba la calle: ya era mediodía y el sol estaba muy intenso, había una luminosidad casi excesiva en las cosas. Era pleno mes de diciembre, hacía ya varios días que no llovía y según el pronóstico del meteorológico todavía tardaría en llover. Volvió a mirar hacia adentro, ansioso e impaciente. Y entonces se alegró: unas personas se levantaban de una mesa del fondo. Pronto vino el mesero: —Ya hay una mesa. —Maravilloso. El hombre siguió al mesero y en recorrido hasta la mesa algunas veces inclinó la cabeza —de modo formal y algo solemne— hacia personas que lo saludaban. Al fin se sentó: seguro de sí y suspiró contento estirando las piernas. —¿Qué tal está la de hoy, Fernando?... —preguntó con familiaridad al mesero, que acababa de limpiar la mesa. —Está muy buena, Licenciado. —Ah ¿sí?—preguntó, con confianza hacia el mesero, que acababa de limpiar la mesa. El mesero meneó el trapo doblado sobre el brazo: —¿Con qué va a comenzar? ¿Lo de siempre? —Sí, pero me traes de la buena. —Licenciado, usted es como de la casa. El hombre agradeció con una sonrisa. —¿Y también me traes una cervecita? —También. —Casco oscuro. —Claro. —¿Claro? —Quiero decir que claro que casco oscuro. —Ah —el mesero rió. —Creí que traerías del casco claro. —No. Me extraña —dijo el mesero— usted siempre pide casco oscuro. —Pues sí —dijo. El mesero se fue. El hombre descansó los brazos sobre la mesa, se acomodó reanimado en la silla, miró hacia todo el salón: se sentía feliz, verdaderamente feliz; y se sintió aún más al ver a unas personas recién llegadas esperando en la puerta como él esperaba unos minutos antes. Ahora estaba ahí, tranquilo, sentado en medio de aquel ruidal de conversaciones y risas, esperando su deliciosa feijoada, por la que él venía religiosamente todos los sábados a comer. No había nada mejor. Allá venían las bebidas. El mesero colocó el vaso de aguardiente en la mesa; la cerveza y los cubiertos. Abrió la botella de cerveza, guardando la tapa en la bolsa de su mandil blanco; llenó el vaso, la cerveza espumó. El hombre dio un sorbo al aguardiente. —¿Qué tal? —preguntó el mesero. —Divina. —Es la mejor que tenemos por el momento. —Excelente, de primera. —Sólo un minutito más y viene la feijoada —dijo el mesero yéndose nuevamente. El hombre probó una aceituna negra. Después comió una rodajita de rábano. Untó mantequilla en un pedazo de pan. Tomó entonces un buen trago de cerveza: “Eh...” —exclamó de placer. Al poco tiempo vino el mesero, lacayo real, transportando por entre las mesas la charola con la preciosa feijoada. El mesero se inclinó y puso la charola en un rincón de la mesa, comenzando a vaciarla. La feijoada humeaba olorosa en el tazón de cerámica, al hombre se le hizo agua a la boca. —¡Ah! Qué aroma... —enjugándose las manos. —¿Una cañita más? —preguntó el mesero, reparando en la botella vacía. —Puedes traerla, puedes traer una más. El mesero se fue. El hombre se contuvo un instante aún para verificarlo todo. “Veamos”, dijo para sí mismo, como si estuviera allá en la oficina revisando una factura: “arroz, col, harina, salsa...” Todo ahí. Sumergió entonces la cuchara en el tazón, dio unas meneadas y se sirvió con mucha educación. Después un poco de cada cosa, en proporciones iguales. Tomó un trago de cerveza, mirando vagamente alrededor. Cogió el tenedor, tomó la comida y se la llevó a la boca: “Huin...”, qué delicia. Otra porción; un trago más de cerveza: “Ah...” Una ramita; sus dientes y lengua limpiaron rápido el hueso redondo; lo soltó en el plato, un batidero en la vajilla. Salsa picante y la cerveza apagando el incendio, enfriando la garganta, un eructo que sube: “Ah...” Se sintió aliviado, ahora comería otro tanto. Fue llenando de nuevo su plato. Llegó el otro aperitivo: —Tardó un poco —se disculpó el mesero. —No hay problema, llegó a tiempo. —¿Quiere que le dé una calentadita más a la feijoada? Es más sabrosa. El hombre aceptó; el mesero colocó el tazón en la charola. —¿Una cerveza más?... El hombre vio la botella casi vacía. —Puedes traerla. El mesero se fue. El hombre tomó un trago de caña; “excelente...” Sentía calor; se quitó el abrigo y lo colgó en la parte trasera de la silla. Saboreó el plato, puso una cucharada más de salsa y recomenzó. Así prosiguió, a un ritmo continuo, interrumpiendo sólo para tomar nuevos tragos de aguardiente. Al terminar limpió el gusto en la boca con el resto de la cerveza; se reclinó entonces sobre la silla y respiró profundo: se sentía lleno, casi empanzonado. Comió de más. Si eructara, sólo un eructito... Y entonces lo sintió venir, venía llegando: “Oahh...”, eructó con libertad. Después todavía se enderezó un poco en la silla y —“ah...”— se acabó de aliviar. Ahora sí se sentía otro, se sentía muy bien. Pero no comería más. ¿O lo haría? Tal vez sólo un poquito más... sólo un poquito... Miró en dirección a la cocina, buscando al mesero: tuvo dificultades para ver las cosas, su vista no se fijaba. “¿Será que ya estoy ebrio?”, se preguntó con una repentina y extraña voluntad de reír. “Sí, creo que estoy ebrio”, concluyó y entonces comenzó a reír, sacudiéndose todo, como si aquello fuera la cosa más chistosa del mundo. El mesero vino de otro lado, surgió frente a él con la charola. El aún reía, enjugándose los ojos con el pañuelo, y el mesero viéndolo así, rió también. Puso la feijoada en la mesa, y la nueva botella de cerveza, recogiendo enseguida la botella vacía. El hombre se inclinó sobre el tazón, como si fuera a meter la cara adentro: —¡Ay! Dios mío, ese olor... —¿Una cañita más? —Quieres matarme, Fernando —se lamentó—, me voy a quejar a la policía de que quieres matarme... El mesero rió. —¿Qué podemos hacer? Trae, trae cuantos tragos haya —y se carcajeó— ¡me voy a hastiar, Fernando, me voy a saciar!... El mesero se apartó riéndose junto con una pareja de jóvenes de la mesa vecina que observaba al hombre y también reía. —¡Ay, ay! —habló sólito el hombre— estoy borracho, completamente ebrio, no queda la menor duda. Tomó la cuchara para servirse, pero en vez de eso la soltó de repente. Se levantó a tropezones y fue en dirección del mingitorio, esforzándose por equilibrarse y no chocar con las mesas —los ojos de la pareja de jóvenes junto con los de otras personas lo siguieron con la expectativa de algún accidente, pero nada ocurrió. Volvió minutos después, con un paso más firme, pero su rostro tenía una expresión de languidez y alejamiento. Se sentó, sirvió la feijoada y los otros ingredientes, de un modo muy pausado. Tomó un trago de cerveza y se dispuso nuevamente a comer. Lo hacía despacio, demorándose, mirando la mesa al masticar —como si estuviera en un lugar tranquilo y silencioso. Y cuando el mesero llegó con el nuevo trago, apenas levantó el rostro para decir gracias, sin nada de la confianza de antes. —¿Alguna otra cosa?— preguntó el mesero. —No, es todo —dijo. Afuera el sol ardía, comenzaba la tarde, la calle ya con poco movimiento, las personas reunidas en sus casas. Dentro del restaurante las mesas quedaban vacías y los meseros se movían rápido en el salón, procediendo a la limpieza. Sólo había una mesa ocupada en el fondo: en ella el hombre parecía acompañar aquel trabajo, pero con un aire distraído. Cuando vio vaciarse la botella, su mesero fue hasta él: —¿Una más, Licenciado? —No, ésta fue la última —dijo él. Tenía la cara derrotada. El mesero lo observó. —¿Está usted bien? —A mi edad es difícil que uno esté bien —respondió— ...comí demasiado, no debí haber comido así. —Tome un Alka-Seltzer. —Eso no ayuda. —Es muy bueno —dijo el mesero, con un énfasis sincero. —El problema no es el estómago —explicó el hombre, y levantó los ojos desalentados hacia el mesero —el problema es aquí —y puso la mano en su pecho. —¿El corazón? —preguntó alarmado el mesero. —El alma —dijo el hombre. El mesero se quedó mirándolo: le caía bien aquel hombre, era rico e importante pero siempre lo trataba con bondad, y tuvo pena de que se sintiera así, quería hacer o decir algo que lo aliviara, pero no sabía qué. No era la primera vez que se quejaba al final de una feijoada; buscaba algo para decirle que lo animase, y eso algunas veces resultaba. Pero ahora no había nada que decir. Esto parecía más profundo. El hombre estaba abatido. —Tal vez sea el hígado —intentó todavía—, si usted toma un Xantinon-B-12, hace efecto en poco tiempo, es un excelente remedio. El hombre meneó la cabeza desconsolado: —No hay remedio para esto, hijo. Entonces el mesero calló, no sabiendo más que decir. El hombre miró hacia las mesas vacías del salón y hacia el sol que calentaba afuera —y todo aquel sábado que él tenía por delante sin nada que hacer. —¿Sabes? —dijo levantando los ojos hacia el mesero—: me siento miserable; es así como me siento: miserable. Traducción de Ángeles Godínez Guevara |
* Plato típico brasileño. |
|
Rasurando
El barbero terminó de acomodar la toalla alrededor del cuello del cliente. Tocó su rostro con el dorso de la mano:
—Está caliente todavía... —¿A qué hora sucedió? —preguntó el aprendiz. El barbero no respondió. En la camisa semiabierta del muerto algunos vellos grisáceos aparecían. El aprendiz observaba atentamente. Entonces el barbero lo miró. —¿A qué hora murió? —el aprendiz volvió a preguntar. —De madrugada —dijo el barbero—; murió de madrugada. Extendió la mano: —La brocha y la crema. El aprendiz tomó con rapidez la crema de la valija de cuero que permanecía sobre la mesa. Después tomó la jarra de agua que había traído al entrar al cuarto: vertió un poco de agua en la taza de la crema y la movió hasta hacer espuma. Era siempre rápido en el servicio, sin embargo en aquel momento su rapidez parecía acompañada de algún nerviosismo. La brocha terminó por escapar de su mano y fue a caer encima de la pierna del barbero, que estaba sentado junto a la cama. El aprendiz pidió disculpas, descontrolado todavía y sin gracia alguna. —No fue nada—dijo el barbero, limpiando la mancha de espuma de su pantalón—; eso sucede... El muchacho, después de limpiar la brocha, todavía la removió un poco más en la taza y hasta entonces la entregó al barbero, que todavía le dio una rápida meneada. Antes de comenzar el trabajo, miró al muchacho: —¿Te gustaría esperar allá afuera? —preguntó de manera amable. —No, señor. —La muerte no es un espectáculo agradable para los jóvenes. Mejor dicho, para nadie. Comenzó a pasar la brocha por el rostro del muerto. La barba, de unos cuatro días, estaba cerrada. A través de la puerta cerrada venía el murmullo ahogado de voces que rezaban el rosario. Ahí afuera el cielo estaba acabando de clarear; un aire fresco entraba por la ventana abierta del cuarto. El barbero le regresó la brocha y la taza llena de espuma; el muchacho ya tenía la navaja y el afilador en la mano; puso la taza con la brocha encima del buró. El barbero afilaba la navaja. En el salón era bien conocido su estilo de afilar, acompañándose de alegres melodías de música clásica que iba silbando. Ahí en el cuarto, al lado de un muerto, afilaba en un ritmo diferente, más espaciado y lento; alguien podría casi deducir que en su cabeza el barbero silbaba una marcha fúnebre. —Es tan extraño —dijo el muchacho. —¿Extraño?—el barbero dejó de afilar la navaja. —Sí, que lo estemos rasurando... El barbero miró al muerto: —¿Qué cosa no es extraña?—dijo—. Él, nosotros, la muerte, la vida; ¿qué es lo que no es extraño? Comenzó a rasurarlo. Detenía la cabeza del muerto con la mano izquierda y con la derecha iba raspando. —Dios me ayude a morir rasurado —dijo el muchacho; el barbero tan sólo observaba cómo iba quedando su trabajo. —¿Será que él nos está viendo desde algún lugar? —preguntó el aprendiz. Miró hacia arriba, el techo todavía tenía la luz prendida como si el alma del muerto estuviera por ahí, observándolos; no vio nada, pero sentía como si el alma estuviera por ahí. La navaja iba ahora limpiando debajo del mentón. El muchacho observaba el rostro del muerto, sus ojos cerrados, la boca, el color pálido: sin la barba, ahora parecía más muerto. —¿Por qué muere la gente? —preguntó—. ¿Por qué la gente tiene que morir? El barbero no dijo nada. Había acabado de rasurar. Limpió la navaja y la cerró, dejándola en la orilla de la cama. —Dame la toalla —pidió— y moja el trapito. El muchacho mojó el trapito en la jarra y lo exprimió para escurrir el exceso. Lo entregó al barbero, junto con la toalla. El barbero fue limpiando y enjuagando cuidadosamente el rostro del muerto. Con la puntita del trapo quitó un poco de espuma que había entrado en el oído. —¿Por qué será que no nos podemos acostumbrar a la muerte? —preguntó el aprendiz—. ¿Qué no tenemos que morir algún día? ¿No es que todo mundo se muere? ¿Entonces por qué no podemos acostumbrarnos? El barbero lo miró durante un segundo: —Así es —dijo, y volvió el rostro nuevamente hacia el muerto; comenzó entonces a recortarle el bigote. —¿No es extraño? —preguntó el aprendiz—, yo no entiendo. —Hay muchas cosas que no entendemos —dijo el barbero. Extendió la mano: —Las tijeras. En la casa, el movimiento y el ruido de las voces parecían aumentar; de vez en cuando se escuchaba a alguien que rompía en llanto. El muchacho pensó alegremente que ya casi estaban acabando y que dentro de algunos minutos más él estaría ahí afuera, en la calle, caminando en el aire fresco de la mañana. Se levantó de la silla y contempló el rostro del muerto. —Las tijeras de nuevo —pidió el barbero. El muchacho volvió a abrir la valija y a tomar las tijeras. El barbero se inclinó y cortó una pequeña punta de un pelo del bigote. Los dos permanecieron observando. —La muerte es una cosa muy extraña —dijo el barbero. Ahí afuera el sol ya iluminaba la ciudad, que se iba moviendo hacia un día más de trabajo: las tiendas abrían, los estudiantes iban a la escuela, los carros pasaban con diferentes rumbos. Los dos caminaron un buen tiempo en silencio; hasta que a la puerta de un bar el barbero se detuvo: —¿Vamos a tomar un trago? El muchacho lo miró con timidez; hasta ahora sólo había bebido a escondidas, no sabía qué responder. —Un traguito es siempre bueno para recobrar los nervios —dijo el barbero mirándolo con una sonrisa bondadosa. —Bueno... —dijo el muchacho. El barbero puso su mano sobre el hombro del muchacho y los dos entraron juntos al bar.
Traducción de Eduardo Langagne |
|
Abismos
El auto subía lentamente, siseando la sierra por el gastado terraplén, y de pronto se detuvo ante una gran piedra negra: era el fin del camino.
Traducción de Arsenio Cícero Sancristóbal |
