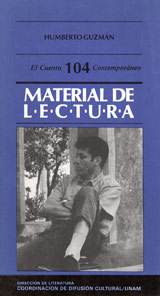 |
Humberto Guzmán Selección y nota introductoria de Jennie Ostrosky VERSIÓN PDF |
|
Nota introductoria
Extraño en términos estilísticos a la generación que le toca vivir, Humberto Guzmán (Ciudad de México, 1948) elabora desde sus primeros textos un discurso que se caracteriza por la experimentación formal, ajeno a la llamada literatura “de la onda”, movimiento que se encontraba en auge cuando aparecen sus libros de cuentos Los malos sueños (1968), Contingencia forzada (1971) y la novela El sótano blanco (1972). Estilo de carácter formal que sigue cultivando hasta la fecha. La escritura de Guzmán se caracteriza por el discurso antilineal que, en términos de nuestras letras, encuentra antecedentes en Salvador Elizondo, Sergio Pitol, Juan Vicente Melo, Juan García Ponce y José Emilio Pacheco. Más que interesarse en anécdotas, se aboca a hacer emerger la parte oculta de lo humano. Su discurso se enraíza en lo onírico, lo misterioso y en un fino erotismo que por sí mismos construyen atmósferas puras y tajantes. No sobra palabra alguna en sus relatos, lo que nace es la literatura y el lector es el testigo. La narrativa de Guzmán apenas alude a las emociones de sus personajes y en nada —como sucede en otro tipo de literatura— intenta despertar sentimentalismos. No es infrecuente encontrarse con relatos (como “Textos inservibles”, incluido en este cuaderno), en los que se carece de secuencias lógicas y que permiten el desvanecimiento literal de los personajes a fin de que aflore en su magnificencia el lenguaje, protagonista de muchos de los textos de Humberto Guzmán, al parecer fieles a la premisa de que la razón no explica el misterio, pero explica que no se explique. Los relatos aquí reunidos fueron escritos entre 1971 y 1985 y provienen de diferentes libros, salvo “Lo luminoso de los ojos”, que se publicó por primera vez en el número navideño de 1994 de la revista Los universitarios. A pesar de la diferencia de fechas de publicación, todos los relatos que aquí se muestran poseen los rasgos estilísticos de Guzmán y sus preocupaciones esenciales: experimento, erotismo, pesadilla, misterio y caos sólo rescatable a través del sentido que le brinda el propio lenguaje que, a su vez, está en peligro de desmoronarse. Premisa esta última, paradojal, pero que encuentra ecos en las vanguardias pictóricas del principio y mediados de siglo y en la literatura de Beckett, Arrabal y los escritores insertos en la llamada corriente del absurdo como Adamov, Ionesco, Pinter y Vian. Arte, literatura o dramaturgia, al fin, que inevitablemente cuestionan su propia existencia; amenazas contra la propia amenaza desintegradora. Voluptuosidad, sueño, desasosiego, muerte y sus interrelaciones son temas recurrentes en los relatos de Guzmán que recuerdan los ambientes de la poesía de Villaurrutia: “Hallar en el espejo la estatua asesinada,/ sacarla de la sangre de su sombra,/ vestirla en un cerrar de ojos,/ acariciarla como a una hermana imprevista/ y jugar con las fichas de sus dedos...”; y que confirman el planteamiento de Aristóteles de que “los hombres que se distinguen en la filosofía, en la vida pública, en la poesía y en las artes son melancólicos, al grado de que algunos entre ellos sufren el morbo que viene de la bilis negra”. No en vano uno de los libros más importantes de Humberto Guzmán lleva por título Seductora melancolía. Esta muestra recoge siete textos de diversos libros y diferentes etapas de la narrativa de Humberto Guzmán. De esta suerte, “Apuntes de una modelo” es un relato no tradicional escrito a partir de lo que su autor llama “siete apuntes”. Los personajes son imágenes de una revista que se relacionan —como en Morirás lejos de Pacheco—, en el plano imaginario de quien los observa; el devenir histórico se desmorona sin violencia, en esa especie de paraíso del que gozan “los muertos igual que los que no han nacido todavía”, asunto que recuerda los versos del poema “El buitre” de Beckett que se refiere a quienes “yacen en el vientre/ pronto tendrán que levantarse a la vida y transformarse/ escarnecidos por un tejido celular que servirá/ cuando la tierra, el hombre y el cielo/ se hayan transformado en carroña”. “Pradera de amapolas lilas” y “Lo luminoso de los ojos” se centran en el misterio que envuelve la muerte como el fruto su semilla. No se trata de una agonía ni de un fin de corte realista. Parece tratarse de una transustanciación, un extraño tránsito a otro estado, cuya importancia no radica en el hecho de contar, sino en el desarrollo y la creación de atmósferas que alteran una rara crueldad con un toque poético. “La sabiduría del alba” anuncia desde su primera frase el contenido del relato: un levantarse al día siguiente del postrer insomnio. Un texto así niega desde su inicio la idea tradicional del cuento: no se trata de anécdota. El autor incide en pocas líneas en la compleja relación entre el mórbido desdoblamiento de la melancolía y el erotismo como último y magistral orgasmo. En “El enigma de la imagen” Guzmán aborda la fantasmagoría de la memoria; el mundo del recuerdo no es lineal, tampoco unidimensional, situación que permite la “confusión” de la remembranza en favor de la construcción de un texto multipolar que estalla a partir de una tarjeta postal y provoca el flujo de imágenes sin otra referencia más que el deseo. Con un excelente manejo de la intertextualidad, Guzmán construye “Textos inservibles”. Nuevamente la anécdota cede lugar a una atmósfera enrarecida: transformación de la humanidad en una especie inferior. Finalmente se presenta un fragmento de “Consigna idiota” que por sí mismo es un ejemplo de texto redondo y perfecto; prosa poética que lleva a su máxima expresión el lazo entre melancolía, vacío existencial y sensualidad. Prosa, en fin, que ha superado la tragedia y anticipa la muerte de lo conocido y la esperanza en una incierta metamorfosis. Prosa ya del siglo XXI en paz con la culpa y las vanguardias. Jennie Ostrosky
|
|
Bibliografía
Los malos sueños... (cuentos, 1968 y 1972); Contingencia forzada (cuentos, 1971); El sótano blanco (novela, 1972 y 1984); Manuscrito anónimo llamado consigna idiota (relatos, 1975 y 1989); “V” (textos visuales, 1979); Historia fingida de la disección de un cuerpo (novela, 1982); Diario de un hombre común (cuento, 1988); Seductora melancolía (cuento y teatro, 1989); Humberto Guzmán, de cuerpo entero (autobiografía, 1990); Los buscadores de la dicha (novela, 1990); Los extraños y posesión de la pequeña Lulú (novelas por editarse);* La lectura de la melancolía (antología personal) (cuentos; Aldus, colección La Torre Inclinada, 1997).
Sobre la obra de este autor se ocupa, entre otros, J. Ann Duncan, en su libro Volees, Visions and other Viewpoints (University of Pittsburgh Press, 1986, USA). Ex becario del Centro Mexicano de Escritores y del International Writing Program (University of Iowa), Guzmán ingresó al Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA de México en 1993. * En 2002 se publicó la novela Los extraños, que recibió el Premio Nacional de Novela “José Rubén Romero”. En 2004 publicó el manual Aprendiz de novelista. (N. del E.) |
|
Pradera de amapolas lilas
Desde que me asomé por la ventanilla del avión y vi primero lo negro de la noche, y luego el dibujo luminoso de la ciudad allá en la profundidad, supe que algo horroroso me esperaba. Quizás por eso no pude despegarme de la ventanilla durante largos minutos. Perplejo, vi cómo dimos un vuelco sobre la ciudad cuyas fronteras habían desaparecido para que, en cambio, un punto de ella atrajera mi atención de tal modo que no pudiera evitarlo.
Así me fue posible ver no sin asombro las avenidas, las calles, los postes del alumbrado público, los anuncios luminosos, las señales de tránsito, los pequeños automóviles estacionados y un par de ellos que se movían en distintas direcciones aunque ambos con lentitud. Era como estar fascinado ante una extraordinaria maqueta habitada por diminutos seres vivos. El avión permaneció detenido en el espacio mucho tiempo; el mismo que empleé para admirar esa ciudad perfecta pero que parecía encerrar una verdad espantosa. De pronto sentí que nos íbamos a pique, la ciudad giró con violencia. Poco después corríamos sobre una ancha cinta de asfalto o de concreto que cruzaba una pradera de amapolas lilas luminosas. Nos detuvimos al término de la cinta. Las indicaciones grabadas de todo final de vuelo se dejaron escuchar. Después, vino el silencio. Entonces fue cuando me di cuenta que de los asientos de la parte delantera no sobresalía la cabeza de ningún pasajero. Me volví con rapidez a mi derecha y me incorporé sobre mi asiento para mirar sorprendido al resto del aparato que estaba completamente vacío. Esto sí que fue una sorpresa. ¿Dónde se habían metido los otros? Quizás bajaron mientras me distraje mirando por la ventanilla. Pero, no tuvieron suficiente tiempo, apenas acababa de detenerse el avión. Pensaba en eso cuando tal vez quise oír voces que venían de la cabina de los tripulantes. Sin pensarlo mucho me acerqué a ella; al llegar, abrí la puerta de un tirón. No había nadie. Pero una lucecilla roja intermitente del tablero me decía que no deberían andar lejos. Cuando estuve ante la puerta de salida del avión me asaltó un temor aún mayor. Cogí con fuerza la manija. No fue necesario continuar: la puerta se abrió con demasiada facilidad. Me encontré en la boca de un túnel bien iluminado con luz blanca. Avancé hacia su interior como quien cae sin remedio al fondo de un gran pozo. Mi angustia me llevó de prisa a una amplia sala con paredes de cristal y con varias filas de asientos vacíos. ¿Cómo era posible que no hubiera ni un alma en un aeropuerto internacional? Pronto me vi trasladado por el piso móvil y ahulado de un corredor estrecho y largo; entonces recordé que había olvidado mi equipaje. Pero no intenté siquiera regresar por él; lo único que deseaba era salir de allí. En tanto era conducido de ese modo, vi a las mujeres hermosas y a los hombres apuestos —de tamaño mayor al natural— de los coloridos anuncios turísticos que cubrían buena parte de los largos y altos muros de ese pasillo. Eran bellos personajes. Y no obstante sentí correr por mi espalda un sudor frío cuando noté que los hombres y las mujeres de los anuncios me miraban con una mirada inhumana. Esto me hizo avanzar sobre el piso móvil. Crucé no sé cuántas salas con todas las instalaciones propias de esos lugares pero sin un solo rastro de vida antes de salir huyendo de esos edificios abandonados no hacía mucho. Me subí al primer taxi que encontré al paso. Éste arrancó de inmediato; no quise ver hacia el lugar del conductor: por lo demás, yo estaba mudo, con los músculos casi petrificados. Fijé la vista en mis manos que, sin embargo, temblaban sobre mis rodillas. El vehículo se deslizaba en silencio y con una seguridad que lo hacía verse lento. Por alguna razón incomprensible empecé a recordar las avenidas, las construcciones modernas, los anuncios luminosos que parecían paisajes y seres verdaderos, inclusive los automóviles que había visto desde lo alto. También la noche luminosa, con una intensidad ligeramente azul: era la misma. Pronto se habría de detener el taxi frente a un edificio alto que reconocí como el mío, es decir, en el que ocupaba un departamento en el noveno piso desde hacía varios años. ¿Cómo había sido llevado por el conductor del taxi, que nunca vi ni oí, a mi propia dirección? Esto no me lo pregunté entonces. Tampoco estaba seguro de que estuviera de regreso de algún viaje; más bien tenía la idea de que había empezado apenas. Tiré un billete al asiento anterior y me apeé del vehículo sin volverme atrás. Probé mis llaves y en efecto lo eran. Era mi edificio; sin duda, el elevador. La tranquilidad del inmueble y el conocimiento de que estaba ya en casa me hicieron dudar del terror que acababa de vivir. Abrí mi puerta y prendí las luces. Allí estaban mis cosas, mis libros, mis muebles... Oprimí el interruptor de la televisión y me eché sobre mi sillón favorito para recobrar del todo la calma. Apareció una imagen borrosa en blanco y negro en la pantalla que poco a poco cobró forma y color. Me quedé helado cuando vi que era yo el de la imagen y a quien la cámara de televisión hacía un gradual primer plano del rostro. Los ojos de mi imagen inmóvil, silenciosa, me recordaron los ojos de los personajes de aquellos diabólicos anuncios: la esclerótica era negra y en el lugar del iris una línea vertical de donde emergía una luz intensa que cegó mis ojos mortales. |
|
La sabiduría del alba
Despertó a la mañana siguiente del último insomnio. A la luz del día cada parte del mobiliario de la habitación, aunque elegante, parecía demasiado doméstico. Nada recordaba los terrores nocturnos sufridos todavía un rato antes. Se volvió sobre sí y se arrastró por la cama hasta encontrarse con el muro de espejo. Miró su imagen largos minutos; supo que había recobrado la tranquilidad, pero con ella también el cansancio.
La blancura de su cuerpo que, como la luna, apenas unos minutos antes parecía tener luz propia sobre las sábanas negras de la cama, ahora era el color blanco mate de un cuerpo largo, agotado y desde la perspectiva de su mirada, sin estilo. Su rostro se veía demacrado; el resto del maquillaje la mostraba algo extravagante. El pelo negro, corto y revuelto, era la sombra de un peinado de moda. No tuvo aliento para emitir un gruñido de enfado. Siguió mirando sus grandes, bellos, penetrantes ojos oscuros, con un brillo que conducía de inmediato a la sensualidad. Sufrió un estremecimiento. Retrocedió como un cangrejo pero con el cuerpo arqueado como un gato. Abrió la boca; un momento después dijo entre dientes, pero si soy bella, hizo un gesto y terminó, irresistible..., mientras permanecía en una posición de loba. Se sentó en la orilla de la cama enorme. En el muro de espejo destacaba el perfil de un cuerpo ciertamente hermoso. Tomó su bata de seda color plata de la alfombra y se la puso sobre los hombros con desdén. El interior de su cabeza era como una casa amueblada pero sin morador alguno. Su cuerpo era un hermoso animal agobiado por el cansancio. “¿Al cuarto de baño, a la cocina, al guardarropa?” Con la bata sobre los hombros se puso de pie, dio unos pasos e indecisa se detuvo en medio de la habitación. En tanto que su cuerpo era deformado, fragmentado una y mil veces por los tubos niquelados que componían una escultural lámpara de pie. Volvió la vista y encontró otra vez su cuerpo dividido en el tubo corto y ancho, niquelado también, que era la lámpara de cabecera. Recordó, con la boca seca y probablemente con mal olor, cuando en sueños entra, desnuda, por la boca de un tubo muy grande, sigue entrando, pero sin terminar de entrar jamás. Sus brazos colgaban, y los dedos largos, finos de su mano derecha buscaron su pubis oscuro, terso. Afuera, la luna era el sol. Sin embargo, por su mente pasaron algunos seres en diferentes poses y actitudes de franca idolatría. Su cuerpo se reflejó completo, majestuoso, como una revelación, en el muro de espejo. La bata color plata había resbalado de sus hombros como una inmensa gota de vacío. Eran, en realidad, dos cuerpos iguales, perfectos. Tal perfección no hacía raro su aburrimiento ante la sumisión ajena. Entrecerró entonces los ojos y alcanzó a ver a su imagen que entrecerraba los ojos, con los labios inflamados de placer, mientras acariciaba, con la punta del índice, la pequeña y sensible protuberancia del clítoris que no se sabía si era el de ella o el de la otra. |
|
Apuntes de una modelo
Primer apunte. La fina y joven mujer da un paso y sale de la hoja de una revista de las llamadas femeninas. Es una mujer que me asombra por su extraordinaria belleza y elegancia. Su finura (quiero decir también su cuerpo frágil) y su rostro de rasgos perfectos dentro del tipo caucásico, sus ojos grandes, ligeramente hundidos, de expresión dulce y de color entre gris y azul celeste, remiten sin remedio a las líneas rudas de una fusta. La admirable modelo es sustituida, en la página abandonada de la revista femenina lujosamente editada, por la efigie de Adolf Hitler, que se ve de pie en un vehículo descapotado, vestido con un uniforme militar caqui. Los pantalones, abombados a los flancos; la entrepierna y los costados interiores son de cuero; las botas le cubren las piernas hasta las corvas. Las ropas muestran arrugas del uso reciente. La svástica, sobre un fondo circular blanco, aparece en el brazo izquierdo del Führer, cuya mano está prácticamente agarrada de la hebilla del cinturón. Segundo apunte. La música de rock que viene de las bocinas del tocadiscos es, sin duda, sensual. Lo es tanto como las latas de comida que he visto en la alacena de la cocina o en los anuncios de alimentos, cosméticos, cámaras fotográficas y aparatos eléctricos, entre otras cosas, que llenan las páginas de esta revista. Esto me recuerda las noches cubiertas de anuncios luminosos o los almacenes comerciales que hay en todas partes de la ciudad. O la sensualidad que significa que millones de ratas horaden los cimientos de las grandes ciudades, como ésta, por ejemplo. Pueden destruirse los grandes imperios, pero las ratas sobreviven. La leche que contiene mi vaso está sospechosamente blanca y líquida; cuando la tomo da pasitos frescos sobre las paredes de mi garganta. Un nuevo taco es el hecho con una tortilla de harina, huevo y leche, que envuelve al atún de lata; es al horno, y se llama crepa. En realidad unos son los tacos y otras las crepas; no debí haber dicho “un nuevo taco”. Mi crepa y yo esperamos un programa de televisión, aunque el tocadiscos esté funcionando. El calendario sobre la mesita dice la fecha en que nos hallamos esperando. Tercer apunte. Seis millones de judíos muertos, sabemos todos, seis millones de muertos que no gozaron la gloria de su país. Los muertos también pueden valer dinero, tierras y otras cosas. Es posible venderlos también, como a las mujeres, a los hombres, a los niños. A los muertos igual que a los que no han nacido todavía. El que no enseña, no vende. El pasado y el futuro son los motores. Adolf Hitler y Eva Braun fueron incinerados, es decir, sus cadáveres, por motu proprio. Y todo por la gloria de un país, de un imperio efímero, ahora detestado, hasta por sus descendientes. Cuarto apunte. Aquí nos encontramos en reunión de familia. La perrita, que responde al nombre de Chatis, dormita enroscada en la alfombra, en medio de varios pares de pies, cerca de una pata de la mesa de centro. Pero yo contemplo, mudo por el placer, a la modelo, a la maniquí, como les dicen o les decían los franceses. De vez en cuando me interrumpo para ver a Hitler. Ni uno ni otro habla. Ambos me impresionan. La fotografía en blanco y negro es menos irreal que la elaborada a colores. La de la modelo es a colores y la de Hitler en blanco y negro, pero ninguna es menos que la otra. Quinto apunte. La toda delicadeza y bienhechura no altera en lo más mínimo su firme aspecto de papel brillante, cuando la empujo hacia la mesa de centro. Mi padre cumple sesenta y nueve años; y pienso que tiene muchos años y que yo, a pesar de eso, no lo conozco bien. Ni falta que hace, tal vez. El parentesco no quiere decir nada; lo que pasa es que somos mudos, paralíticos, como la modelo y como Hitler. Por eso tomo, después de mi vaso de leche, un té negro caliente —de lo contrario no me gusta. Se me ocurre, sin embargo, que no hay ninguna diferencia entre la construcción y la destrucción de los imperios. Sexto apunte. El Führer da un paso adelante, con la gallardía que imagino suya, con la autoridad indiscutible que logró imponer, y me ordena con la voz chillona y afectada que he oído en algún documental cinematográfico de su tiempo que no toque a la modelo, porque eso es malo. Séptimo apunte. El Führer se vuelve a equivocar. Tantas equivocaciones dan como resultado la muerte. Levanto las piernas de la modelo, y ella, igual que una muñeca, las mantiene en vilo, la falda del vestido resbala por su propio peso. Arranco una pequeña trusa de nylon bordado. Veo sus piernas largas, delgadas y de piel suave, blanca, sus nalgas perfectas. Abro sus piernas y ella suspira de placer bajo la expectación familiar. No me importa violentar su cuerpo fino; pero me gustaría enrojecerlo, luego amoratarlo, ennegrecerlo, para que luego desapareciera porque, estoy seguro, la familia cree que ese color tan bonito de tan bonita piel es eterno. En poco tiempo la fusta chorrea su sangre que es como la de cualquiera por cierto. Hago que me ame sin proponérmelo. Así lo evidencian sus gritos y las miradas de aprobación y orgullo de la familia. Hasta mi padre me felicitaría, de no ser mudo ni paralítico, como yo, como ya lo dije. Pero yo nada más quiero experimentar el placer de romper una incógnita sobre la modelo. Tengo que ir a fondo, bajo la mirada inquisidora del Führer que levanta la mano derecha y de ese modo se petrifica, con su mirada hacia el cielo, como diciendo perdónalo Señor, no sabe lo que hace: la hermosa modelo muere con varios quejidos de placer en su boca. Qué envidia. Estoy convencido que muere patrióticamente, de que yo actúo siguiendo los designios de la rectitud y la decencia. El Führer es su benefactor y real guía. Gracias a él existen millones de mártires y héroes, como la modelo, por todos los rincones de la tierra. Octavo y último apunte. Si yo tuviera un país, y quisiera que fuera grande y poderoso, el más poderoso, el único... y más... El programa de televisión es postergado para presentar “un programa especial” del Partido, luego vendrá el partido de futbol internacional esperado. Como la modelo dulce y buena muerta por amor a la patria. El “programa especial” fue muy divertido y el partido de futbol es transmitido a colores, mientras la fotografía del Führer permanece en blanco y negro. El tocadiscos se calla. De todos modos recorto las fotografías de él y de la modelo. La revista femenina queda en mal estado. La hago una heroína. A pesar de esto, recibiré los peores insultos de la historia. |
|
El enigma de la imagen
Miró largamente la imagen de la tarjeta postal que le acababa de llegar del extranjero en días pasados. Se la había mandado una amiga ocasional de la que guardaba gratos recuerdos pero tan lejanos que casi los había olvidado. La tarjeta lo había hecho todo. Revivió aquellas tardes en las que caminaban juntos tomados de la mano y conversando sin fatiga a la orilla del mar, volvió a sentir otra vez la caricia cálida del agua en los pies y el calor de su mano, volvió a ver lo dorado de su piel y el brillo de la juventud en sus ojos verdes. Sintió otra vez el pelo castaño de ella en su cara al caminar y volvió a él, también, su olor fresco, fragante y su sabor a sal de mar. Pero esos recuerdos estaban ocultos. Así, fue una sorpresa recibir un sobre blanco sin remitente y encima del nombre de él, los timbres verdes y lilas con un perfil en apariencia femenino pero grave, y otro timbre de mayor tamaño con un paisaje urbano en morado. Era algo bello recordar lo que había sido todavía más bello, aunque pasajero. La postal enviada era, no obstante, enigmática. En ella dominaba la figura sentada (se veía hasta las rodillas, en realidad era un torso) de una mujer joven y hermosa, con los brazos en alto, como si se atara algo en la nuca, aunque bien mirado, el brazo izquierdo descansaba en esa posición en alto, con la mano oculta en buena parte tras la cabeza. Sus piernas delgadas eran lo menos importante, ya que sobre ellas se alzaban unas caderas amplias, redondeadas, que integraban un vientre suave, firme, con un orificio umbilical insinuado por una sombra romboidal diminuta. Un palmo abajo de esta pequeña sombra se trazaban dos sensuales líneas que correspondían a las ingles y que convergían en la sombra mayor, sólo que triangular y de todos modos discreta. Lo más excitante, como lo señalé, eran las líneas, como dos arcos hacia los lados, de las ingles. Sobre ese adorable vientre surgía la cintura estrecha y luego los pechos más perfectos que los ojos de él hayan visto. Eran éstos redondeados también, se percibían suaves, invitaban sin duda a tocarlos, a besarlos, a morderlos. Los pezones eran dos manchas de tono más oscuro que el resto de la piel y un botón en el centro. El conjunto remataba en la hermosa cabeza, de pelo ondulado, que enmarcaba el bello rostro que a nuestro personaje no dejó de intrigar desde que lo vio al sacar la postal del sobre blanco. Él, desconcertado, creía notar cierta similitud entre los rasgos de su ocasional y casi olvidada amiga y los de la joven que posó para la fotografía que había sido reproducida comercialmente y que, según los datos proporcionados en los créditos de la postal, había sido tomada en el año de 1900. Como ella (¿cómo se llamaba?, ¿Marie?, ¿Marie-José?, de cualquier modo siempre recordaría su nombre y su imagen a pesar de que el tiempo los desvaneciera hasta el olvido), la joven de la imagen muestra un rostro delicado de rasgos finos y bien delineados, pero lo más enigmático era la mirada suave, plácida, tal vez algo sonriente, eran flores abiertas, serenas. Trató de adivinar en el blanco y negro, en realidad blanco y café, el color de los ojos, y casi creyó descubrir con terror que esos ojos tenían el mismo tono verde grisáceo de los de Marie-José. Se movió sin concierto de un lado a otro de la habitación, salió de ella, dio algunas vueltas en la sala y luego regresó, sacó y revolvió varios cajones de aquí y de allá, quizás con la vana esperanza de encontrar un auxilio, quizás una fotografía de Marie-José, pero no tenía ninguna, nunca la tuvo, no hubo tiempo, y él lo sabía. La conoció para su buena suerte un verano transcurrido en la playa, algunos años atrás. Y como ya lo dije fue algo hermosísimo, de esas cosas que no vuelven a pasar jamás. Fue una entrega espontánea, mutua, incondicional. Su relación fue desde las primeras palabras, desde la primera mirada y los primeros pasos en la playa, franca y cargada de una sensualidad incontenible. Lo malo fue que duró muy poco, uno o dos días apenas. Y aunque prometieron escribirse, tal vez volver a encontrarse, ninguno de los dos lo habría de hacer. Ahí empezaba lo extraño. Regresó su atención a la bella joven de la postal y siguió punto por punto el territorio equilibrado del rostro, de los hombros, los brazos, los pechos, las caderas, las líneas de las ingles. Se detuvo en la sonrisa. Era una sonrisa más pensada que insinuada (como la de la mirada), quizás una leve sombra bajo los pómulos y las comisuras de los labios frescos, brillantes, la denunciaba. En el fondo era su sencillo orgullo de saberse dotada de juventud y belleza. No sé cuánto tiempo pasó nuestro hombre contemplando esa postal, pero fue mucho. Con la mano dando tropiezos sobre la superficie de la mesa donde se reunían papeles, libros y otros objetos de uso diario, buscó el sobre cuadrangular y blanco en el que había llegado esa extraña fotografía del año de 1900. En un movimiento incierto pasó la mirada del teléfono a la televisión portátil y a la pequeña radiocasetera y se quedó prendida, a través de la ventana, de los cables que pendían de los postes de luz en la calle. Unos pajarillos revoloteaban entre ellos a pesar del infernal ambiente de la ciudad. Todavía sobreviven, pensó sin darse cuenta. Se sorprendió con el sobre de la postal en la mano. Lo examinó. No encontró la dirección del remitente. Como ya lo había comprobado. No le quedaba más que la tarjeta. Buscó en su anverso y hasta entonces leyó, en una letra menuda pero clara que no reconocía: “Pienso mucho en ti —te mando esto como prueba... Me falta tu compañía. Tuya.” Transcurrieron horas sin poder despegarse de la imagen de la postal. Ya entrada la noche, el cansancio lo venció y se durmió inclinado sobre la mesa y con la mano sobre la postal en donde, si hubiera sido posible, se podría apreciar la sonrisa cada vez más plena, más satisfecha de la enigmática imagen del año de 1900. |
|
Textos inservibles
A Samuel Becket
I Me encuentro en un palacete. Aquí es donde vivo. Su arquitectura es colonial, como esos edificios que hay en el centro de la ciudad principalmente y que reúnen dos o más estilos surgidos por aquellos tiempos. Es muy grande; a pesar de que, como ya lo dije, vivo aquí, temo aventurarme demasiado entre sus habitaciones altas, amplias, con un decorado donde no deja de verse la mano de los indígenas de antaño. A través de las vidrieras, defendidas por largos barrotes de hierro forjado, he visto las copas de algunos naranjos, lo que me hace suponer que estoy en la planta alta del edificio —pues la construcción debió haber sido erigida en forma de contorno de un cuadrado—, que encierra un jardín de seguro hermoso. Es mi casa, según creo. Hace apenas unos instantes, me enteré de que hay además de mí una mujer joven de pelo negro y piel morena, agradable, aunque no es lo que se dice bonita, que limpia el piso en silencio. Entre ella y yo está el silencio. En las copas de los naranjos cubiertas no de frutos todavía sino de azahares, anida, también, el silencio. He de decir, para que se me entienda mejor, que la realidad (me refiero a la mujer y a mí, al silencio y a esta casa) empezó a serlo de pronto. Por lo que, deduzco, no existen recuerdos ni esperanzas de ninguna índole. Me desnudo con la despreocupación del que se sabe solo y en su casa y, así, me dirijo hacia el cuarto de baño. Al entrar noto que me espera la bañera, de patas cortas y curvas, llena de agua caliente; lo cual no me sorprende. Me meto, me recuesto dentro de ella; fuera del agua, sólo la cabeza. El agua caliente hace que me sienta muy bien. Veo mis pies, también mis piernas. Ahora me fijo mejor, veo que no me encuentro solo en la bañera. Junto conmigo, hay gusanos y otros insectos que nadan estupendamente o se mueven en el fondo. Algunos de ellos empiezan a trepar por mi cuerpo. Aparte los gusanos, unos parecen arañas y otros cochinillas. Los últimos son grisáceos, los primeros verdosos. Sin apoderarse de mí el terror o por lo menos el asco, como debiera esperarse, me levanto, tranquilamente incluso, y llamo a la mujer que un momento antes vi limpiar el piso de la casa. Ella no tarda en aparecer a mi lado. Apunto con el índice primero a los animaluchos que nadan y luego a los que caminan por mi cuerpo. Tampoco se sorprende. Por el contrario, comienza a desnudarse con la misma indiferencia con la que yo lo hice. Una vez desnuda entra a la bañera, donde los animaluchos y yo, reincorporado al agua, la esperamos. Hasta ahora tomamos conocimiento de veras uno del otro. Nuestra frialdad se transforma en una alegría apacible. Nos advertimos, contentos, que de los insectos que han llegado a nuestras cabezas, algunos tienen medio cuerpo dentro de nuestras bocas y de nuestras fosas nasales. Nos miramos sonriendo y gesticulamos de gusto. Siento el contacto tibio, suave, palpitante, de la piel de ella, y esto es para mí delicioso. II En un planeta desconocido, sin nombre, lejos del alcance de nuestra ciencia, reptan series infinitas de gusanos iguales (únicos habitantes) que siguen rutas perfectamente trazadas sobre la superficie limpia de accidentes geográficos. Salvo las rutas innumerables que lo hacen aparecer, desde alguna perspectiva, como si fuera una pelota de estambre, no existen construcciones ni nada que supere la altura de los gusanos sobre el terreno. Todos oyen una voz, que es una orden irrefutable, venida de algo o de alguien que los dirige sin darse a conocer jamás. La voz les dicta: “avanzar, avanzar, avanzar”. Están condenados a caminar constante, interminablemente. Allí, en ese mundo ignorado, nada ni nadie nace, nada ni nadie muere; nada ni nadie goza, nada ni nadie sufre. El tiempo está siendo, no fue ni será. Pero un buen día uno de los gusanos tropieza con un obstáculo que le impide continuar debidamente su camino. Intenta hacerlo a un lado y no puede porque, al parecer, se halla adherido al piso. Vuelve a intentarlo y el obstáculo, que en realidad es una tapadera, se abre, y aquél se va por el orificio empujado por su propio impulso. La tapadera regresa a su lugar en seguida. El gusano cae en un recinto invadido por un líquido hediondo y consistente, que recuerda en mucho al semen; el solo contacto con este líquido maravilloso le proporciona una energía desmedida que lo hace parir. El hijo, obedeciendo las mismas razones, crece asombrosamente rápido, muy sano, muy grande y lleno de vigor. El padre se da cuenta del fenómeno acontecido y decide cortar a su hijo en muchas formas delgadas y alargadas que al saltar de sus manos y extenderse por el aire parecen serpentinas en el interior de esa especie de cloaca. III Repentinamente, en un paraje entre nubes me encontré con Susana, después de varios años de no verla. Esto me hizo sentirme parte de un recuerdo grato. ¿Vería en su efigie la adolescencia, el amor perdidos? La ironía siempre trae su algo de tristeza o rencor y su algo de alegría o venganza. Pero lo importante aquí es que mi encuentro con Susana fue también con la dicha. Aunque ella estaba palidísima, con el pelo corto —y mal cortado— en desorden, tenía los ojos ligeramente irritados, quizás con cierta inflamación en los párpados, como si hubiera despertado de un largo sueño o bien como si se hallara entre las garras de la fiebre. Es natural que, en ese estado, el agotamiento se evidenciara en cada uno de sus movimientos, gestos, actitudes, cosa que la hacía parecer mucho más indiferente de lo que era en realidad. Así como la vi, su aspecto era el de un lunático, o el de un licántropo, o algo similar, con las facciones desencajadas, absorta, enferma; posiblemente una rata rabiosa le iba royendo su cuerpo desde adentro, desde el cerebro, desde el corazón, con sus mandíbulas infectas y su hambre asesina. A pesar de todo, el verme la alegró un poco. Me dedicó una sonrisa y una mirada dolorosa con la casi nula fuerza que le quedaba. Le hice una señal, con la mano derecha en alto, para que se acercara a mí. Atendió de inmediato mi deseo. Yo la esperaba sonriendo. De golpe, entramos a un carro del metro. Reíamos. Ocupé un lugar disponible. Entre ella y yo surgió de no se sabe dónde una mujer horrible que nunca había visto que me dijo, en un tono grave, tiránico: “¿Te conozco?, no te recuerdo, ¿nos conocemos?” Susana se adelantó a la mujer, que desapareció de la misma manera en que llegó, y se sentó con su desparpajo usual en mis rodillas. La abracé, contento. Gracias a lo cual sentí su vientre abultado. Sin sorprenderme por la novedad, pensé: “Su hijo; aquí tiene a su hijo”. Mi buen humor no desapareció, contra lo que se pudiera suponer. Creo que lo que pensé también se lo dije en voz muy baja mientras acariciaba su vientre, porque lo afirmó con un movimiento de cabeza. Su nuevo estado, quizá, hizo que la deseara. De ahí pasamos a una avenida llena de baches y de edificios en ruinas. Me vi caminando a su lado por en medio de esa avenida. Mi felicidad continuaba aunque, entonces, con un dejo de melancolía. Salieron dos gusanos gigantes por su boca, uno tras otro, sin que nada los anunciara. Eran del tamaño de las víboras pero su apariencia de gusano no dejaba lugar a dudas. De su boca cayeron al asfalto agrietado uno seguido del otro. Apenas lo tocaron, corrieron adelante de nosotros y se perdieron en el primer hoyo que hallaron al paso. El vientre de Susana se normalizó, pero su aspecto no. En seguida, empezaron a brotar de entre las ruinas, multitudes de gusanos iguales a los que habían saltado de su boca. En poco tiempo nos convertimos en dos gusanos más que se apresuraron a desaparecer en cualquier hoyo. |
|
Consigna idiota
(FRAGMENTOS)
Mi piel y mi lengua han poseído tu blancura y redondez. Luna sagrada, veme como yo te veo, tócame como yo te toco, realiza todas tus ilusiones obscenas conmigo como yo lo hago contigo, excretemos juntos, vamos a destrozar nuestros cuerpos y nuestros sueños con nuestras manos y nuestras bocas... Magnífica luna, eyaculé mi sangre en tu herida mortal. |
|
Lo luminoso de los ojos
Eran las tres o cuatro de la mañana cuando sonó el teléfono. Orlando despertó y dejó que sonara dos o tres veces más antes de decidirse a contestar. Se estiró sobre la cama y alcanzó el aparato. Atrajo hacia sí el mango y sin darle tiempo a contestar, por el auricular alcanzó a escuchar una exhalación y después, la línea interrumpida. Se dispuso a dormir de nuevo. Pero de pronto recordó a Adriana. Qué tal si era ella; tal vez le quiso enviar algún tipo de mensaje. A partir de ese momento ya no pudo conciliar el sueño. Ese día 24, en realidad 25 de diciembre, se cumplían veinte días del último rompimiento. En apariencia, era definitivo. En otras ocasiones, los problemas se resolvían con un telefonema de uno o del otro a los dos días. Nunca habían llegado a tanto. Esa vez ocurrió algo más que lo acostumbrado. La discusión parecía no tener fin. Adriana estaba irreconocible. Llegó al cinismo y Orlando la abofeteó. Es cierto; era demasiado. Ella ya no volvería a él. Este acontecimiento lamentable de por sí vino a recrudecer aún más su personalidad melancólica, proclive a la soledad, a los sueños y a algo más que eso. Pero, ¿quién telefoneó tan misteriosamente? Entonces recordó lo que soñaba cuando el teléfono lo despertó. Era un día nublado, cerrado. Merodeaba entre unas modestas viviendas de un piso, un vecindario. El piso y las paredes eran del color de la mezcla de construcción: grises. El ambiente, así, era frío, desolado. Orlando se sintió observado. De pronto apareció en el interior de una de las viviendas. Un cuarto. Vacío. Con las paredes desnudas. Sucio. Se detuvo en el centro, concentrado en nada. Lo gris del día se agudizaba en ese cuarto miserable. Y, aunque no los viera, había quienes estaban atentos a sus movimientos. No supo qué pensar. Se sintió apesadumbrado, con una opresión en el pecho, que en momentos lo asfixiaba. Quiso llamar a Adriana en ese preciso instante. Pedirle perdón. Pero lo detuvo el miedo a ser rechazado. En las condiciones en las que se encontraba no lo soportaría. Se llevó las manos a la cara y aspirando fuerte las retiró con lentitud. Cuando abrió los ojos, creyó que no estaba despierto. En el extremo de la habitación brillaron los ojos de alguien que lo observaba con atención. La oscuridad era casi absoluta. Una sacudida instantánea lo paralizó. Segundos después los ojos desaparecieron. Sólo entonces se incorporó. Y, agitado, encendió la luz de la habitación. En seguida, las del departamento. Lo recorrió palmo a palmo. En efecto, no había nadie más. Todo permanecía igual. Abrió la ventana y por ella llegaron rumores de fiesta. Alguna ventana exhibía un arbolito de Navidad adornado con lucecitas intermitentes. Esto y la luz de la luna que, tranquila, flotaba sobre la ciudad, lo hizo recobrar el aliento. Respiró el aire frío. El mundo seguía igual; nada había cambiado. Al acostarse, apagó la luz de cama. Se cubrió y al volverse de lado vio los ojos que lo veían fijamente pero ya no en el extremo de la habitación sino en el medio, arriba de él. Aterrorizado, gritó. Pensó: “Tengo que despertar, tengo que despertar de esta pesadilla”. Entonces los ojos brillantes de la noche formaron parte de un contorno humanoide. Temblando, Orlando pensó que: o no conseguía despertar, o la pesadilla era real. Cualquiera de las dos respuestas era enloquecedora. Abrió la boca, que se le pegaba por la sequedad, en un gesto de desesperación y logró decir: —Tú no eres real... ¡eres producto de mi imaginación! ¡No existes! Los ojos encendidos y el contorno humanoide que los contenía desaparecieron. Pero no por la invocación de Orlando sino porque el teléfono volvió a sonar; al menos coincidió. Orlando se levantó y a trompicones llegó hasta la mesita donde el teléfono parecía tener vida al timbrar. Vio el aparato con temor. Descolgó y se acercó el auricular al oído. Escuchó que alguien respiraba del otro lado de la línea. —¡Feliz Navidad, Orlando! —escuchó al fin. Después de una breve pausa, dijo: —¿Eres tú, Adriana? Qué bueno que hablaste. Yo quería hacerlo pero... Como un soplo, de los orificios del micrófono salió una sustancia gaseosa que brilló en la oscuridad y que poco a poco, conformó una figura irreconocible y nebulosa frente a él. Las facciones graves y hundidas por la terrible fatiga de Orlando se esforzaron por insinuar una sonrisa. —Adriana, no creí que llegaras tan pronto —dijo con una voz inaudible sin embargo—. Yo quise llamarte antes, pero... no pude hacerlo. La figura gaseosa, ondeante y sin tocar el piso, configuró la forma de unos ojos que pronto se encendieron. —Adriana —continuó Orlando—, me has hecho el mejor regalo de Navidad. Qué bueno que me hablaste. Hoy te extrañé más que nunca. El mango del auricular resbaló de la mano de Orlando y quedó suspendido, meciéndose, como un extraño péndulo. Más extraño porque de él salía una voz: —¡Orlando, Orlando! ¿Estás ahí? Contéstame —y se mecía cada vez más lentamente—. Sé que estás ahí. ¿Por qué no me buscaste ayer? Quería que pasaras la Navidad con nosotros, en mi casa. —¡Orlando, Orlando! —y agregó con angustia— ¿Me escuchas? Pero nadie escuchaba ya en el vacío del departamento de Orlando, en donde —en ese instante— la oscuridad de la noche cobraba un misterioso esplendor. |
