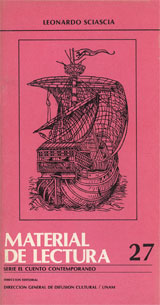|
Un caso de conciencia
El abogado Vaccagnino acostumbraba hacer el viaje de Roma a Maddá en el tren que, partiendo de Roma a las ocho de la mañana, llegaba a Maddá siete minutos después de medianoche. Todo ese tiempo lo empleaba siempre en la lectura de un diario, tres rotograbados y una novela policiaca. Ese viaje lo efectuaba una vez al mes, por lo menos. De ida estudiaba y reordenaba los documentos que eran la razón de su viaje; de regreso se entretenía con las lecturas ya mencionadas.
Con el paso del tiempo, el diario, los tres rotograbados y una novela se habían convertido para él en una especie de medida correspondiente a la de un viaje realizado sin retardo, desde las ocho hasta la medianoche, con el intervalo de dos comidas, una en el carro comedor, la otra en el transbordador. El lío era cuando el tren acumulaba el tiempo de retrasos: al acumular el papel impreso, no pudiendo siquiera dedicarse a ver el campo o el mar, que pasaban entonces en la noche amorfa, el sueño comenzaba a rondarlo, y corría el riesgo de ir a parar, si se quedaba dormido, a la estación terminal, como ya le había pasado en una ocasión. Por eso, cuando el tren iba retrasado y casi vacío, el abogado se dedicaba a buscar periódicos abandonados por los viajeros, y se sentía a salvo cuando encontraba alguno, aunque fuera fascista, de modas o humorístico.
Y fue así que una noche de verano, con le tren que ya llevaba cuarenta minutos de retraso al llegar a Catania y era previsible que acumulase las dos horas antes de arribar a Maddá, el abogado se hundió en la lectura del semanario Usted: modas, casa, actualidades. Primeramente lo hojeó de cabo a rabo, deteniéndose a contemplar las imágenes de una moda que, por cuanto podía descubrir en el cuerpo de las modelos, ciertamente era vivaz y graciosa, pero hubiera sido una indecencia vestir así a una esposa, a una hija, a una hermana. Y no es que el abogado fuese, ¡nada de eso!, un mojigato que se opusiera al curso de la moda incluso en Maddá; sólo que ahí no todos eran como él, capaces de admirar las gracias femeninas desde un punto de vista solamente estético; y el paso de una mujer vestida de ese modo (amplio escote y falda cortísima) provocaría, entre los socios del círculo y todos los demás, una salva de gritos y de consideraciones obscenas que habrían de obligar al marido, al padre o al hermano de la mujer a sufrir esa afrenta, o a comprometerse en una acción arrebatada.
Para fortuna suya, el semanario era voluminoso. Al llegar a la última página, el abogado se dispuso a leerlo con calma. Abundaban los anuncios publicitarios. Luego encontró la sección titulada “La conciencia, el alma. Responde el Padre Lucchesini.” El abogado se quitó los zapatos, apoyó las piernas en el asiento de enfrente y empezó a leer. Un detalle lo hizo sobresaltarse un poco: “Una lectora de Maddá expone un caso muy delicado y complejo. ‘Años atrás, en un momento de debilidad, traicioné a mi marido con un hombre que frecuentaba nuestra casa, un pariente mío, del cual he estado un poco enamorada desde que yo era muy joven. Nuestra relación duró cerca de seis meses; pero yo seguía amando a mi marido mientras tanto, y ahora lo amo más que antes. El fugaz interés que tenía por mi pariente ya no existe en absoluto. Pero sufro por haber engañado a un hombre tan bueno, tan leal y fiel, tan enamorado de mí. Hay momentos en que siento el impulso de decirle todo, pero me detiene el miedo de perderlo. Soy muy religiosa, y a varios sacerdotes les he confesado mi remordimiento. Todos, excepto uno (pero éste era un continental), me han dicho que mi remordimiento es sincero y que está intacto el amor que le profeso a mi marido, que debo callar. Pero yo sigo sufriendo. Usted, Padre, ¿qué consejo me da?’”
El estado de ánimo que se apoderó del abogado tenía que ver con una satisfacción rayana en el alborozo. Esa carta sería la comidilla de todo un mes, por lo menos, en el círculo, en los corredores del tribunal, en las reuniones familiares. Centenares de hipótesis por hacer, tantas existencias –de mujeres, de maridos, de parientes de las mujeres– que tenían que pasar por el arnero de la perspicaz curiosidad; una curiosidad pura, casi literaria, como la suya; o maligna, la de los demás, sólo inspirada por el chisme y la maledicencia.
Entrecerró los ojos, levantó la cabeza hacia la lámpara, como buscando una luz que le ayudara en esa búsqueda que, lentamente, comenzaba a ser como una rosa que había que deshojar pétalo a pétalo. “¿Quién puede ser…? Pero ¿quién puede ser?”, se preguntó a sí mismo, suavemente, pero titubeando, por temor a que la identidad de la señora, por medio de los datos que la carta ofrecía, se delineara inmediatamente en la memoria.
Y el titubeo era tan delicioso, que el sueño también empezó a insinuarse deliciosamente; pero el abogado se despabiló de repente, al recordar que aún no había leído la respuesta del Padre Lucchesini.
El Padre, era obvio, iniciaba su respuesta en un tono candente: “¿Un momento de debilidad? ¿Un momento que duró seis meses? ¿Por qué es tan indulgente consigo misma, con su culpa? ¿Cómo es posible que considere usted como un momento de debilidad una traición que duró SEIS MESES, ofendiendo a un hombre que, como usted misma dice, es bueno, leal, fiel y enamorado?” Luego, pendiente de un “pero”, seguía un racimo dulce y caritativo: “Pero si su arrepentimiento es sincero, si su remordimiento sigue vivo y tenaz el propósito de no recaer en el pecado…” Finalmente decía: “Usted ha pagado y paga todavía su culpa con la pena del remordimiento; pero no puede ni debe confesarle a un hombre bueno e ignaro cual es su marido, a un hombre que confía en usted y que la ama, una traición cuyo conocimiento le provocaría un mal tal vez irremediable. Considerando en abstracto su caso, es loable el impulso de la conciencia que la ha hecho pensar en confesarle su traición a la víctima; pero si esta persona nada sabe de ello y la revelación no puede acarrearle sino dolor e inquietud, se impone el deber de callar. Callar y sufrir. Por lo tanto, justamente la han aconsejado esos sacerdotes que la exhortaron a no revelar su traición. En cuanto al otro, que le aconsejó lo contrario, pienso que su incauto consejo se debe más bien a su escaso conocimiento del corazón humano, y no al hecho de ser, como usted dice, un continental. Rece, pues, rece, y que el silencio sea para usted un sacrificio más grande que una confesión al hombre que usted ha traicionado.”
“Qué buena respuesta” –pensó el abogado–. “Buena, de verdad. Indignación, caridad, buen sentido: ahí está todo. Es un hombre de primer orden este Padre Lucchesini.” Y después de un largo bostezo, encendiendo un cigarrillo, se zambulló en una especie de gineceo en el que todas las jóvenes y gentiles señoras de Maddá, temerosas, esperaban que un hombre como él, de rigurosos principios y aguda inteligencia, descubriera entre ellas a la culpable, a la adúltera.
Restaurado por ocho horas de sueño y por una gran taza de café, mientras se vestía, el abogado Vaccagnino pensó de nuevo en la carta de la señora de Maddá. La había recortado y guardado en la billetera, aun a sabiendas de que su mujer estaba suscrita a Usted, de que unos cincuenta ejemplares debían circular en el pueblo. Tal vez el punto de partida para la investigación debía ser éste: hacer una lista de las señoras del pueblo que estaban abonadas al semanario, o que habitualmente se lo compraban al vendedor de periódicos. Operación muy fácil, ya que éste era su cliente; y el jefe de correos, puesto al corriente de la cosa, se sentiría encantado de poder abrir los bolsones postales durante la noche. Además, su mujer podía proporcionarle una buena pista. Y la llamó.
Al llegar la señora, con un impaciente “¿Qué quieres?”, erizada de papillotes y brillante de crema, el abogado adoptó, sin embargo, un tono despectivo e inquisitorio.
—¿Lees todas las revistas que compras?
—¿Qué revistas?
—Las de modas.
—Sólo estoy abonada a Usted.
—Y las otras las compras en el puesto de periódicos.
—No es verdad, las otras me las prestan mis amigas.
La señora pensó que estaba a punto de desencadenarse otra de las acostumbradas discusiones acerca de sus dispendios, de sus prodigalidades, de sus gastos locos que, según el marido, tarde o temprano serían la gota que derramara el vaso.
Pero el abogado no quería empantanarse en una discusión de economía doméstica.
—¿Lees Usted? ¿La lees?
—Claro que la leo.
—¿También la sección del Padre Lucchesini?
—A veces.
—¿Leíste la del último número? ¿La leíste?
—No, no la he leído. ¿Por qué?
—Léela.
—¿Por qué?
—Te digo que la leas. Ya verás…
La señora se quedó embarullada, dudando entre preguntar qué cosa había ahí de interesante e irse sin decir nada, desquitándose así del despectivo tono del marido, dándole a entender que no tenía ningún deseo de leer esa sección, a pesar de que ya la corroía la curiosidad. Prevaleció, naturalmente, la curiosidad; pero no quiso darle al marido la satisfacción de mostrar asombro o interés por lo que había leído. Por lo cual el abogado, que quería observar sus reacciones y arrancarle alguna información, alguna sospecha, la llamó de nuevo después de esperar un cuarto de hora.
Pero sólo acudió la voz de la señora, que estaba en el baño, aguda y exasperada:
—¿Qué quieres?
Tras la puerta cerrada, el abogado preguntó:
—¿Ya la leíste?
—No –respondió secamente la señora.
—Pero qué cretina eres –dijo el abogado, con la seguridad de que ya la había leído y de que no quería dar su brazo a torcer, por uno de esos caprichos que eran la salsa de su felicidad conyugal.
Pero tuvo mejor fortuna en los corredores del tribunal, y todo un buen éxito realmente clamoroso en el círculo. En el tribunal, el hecho de que el abogado Lanzarotta –cincuenta años bien llevados pero con una mujer de veinticinco– dejase la toga diez minutos después de haber leído la carta y, mostrando un malestar repentino, le rogara al presidente posponer el juicio que se estaba ventilando, fue juzgado por todos en el sentido justo; asimismo aquella especie de rigor mortis que invadió la cara del juez Rivera conforme iba leyendo la carta, misma que devolvió sin decir siquiera una palabra y encaminándose, como sonámbulo, hacia su bufete.
En el círculo se comentaron las reacciones del abogado Lanzarotta y del juez Rivera; todos convinieron, con maligna compasión, que ambos tenían de qué preocuparse. Pero don Luigi Amarú, que era soltero, declaró sin piedad que en las condiciones de Lanzarotta y de Rivera, cosa que no debía trascender del grupo de amigos y conocidos, debía haber por lo menos una veintena de ellas. “¿Qué condiciones?”, preguntó más de uno. Y don Luigi las estableció de la siguiente manera: esa mujer tenía entre los veinte y los treinta y cinco años; no fea; con buena instrucción, cosa que evidenciaba la carta; con un pariente de unos cuarenta años, de buen aspecto, más o menos fascinante, que frecuentaba o hubiese frecuentado la casa; con un marido de buen carácter, pacífico, no muy inteligente. A la unánime aprobación del esquema siguió inmediatamente una difusa consternación: excluyendo la parte dedicada a la inteligencia, puesto que nadie dudaba de la propia, de entre los que ahí estaban había nueve (alguien los había contado ya) en esas condiciones.
Entre éstos, el primero en tener conciencia de ello fue el geómetra Favara.
—Permítame ver de nuevo la carta –le dijo, sombría y amenazadoramente, al abogado Vaccagnino.
El abogado se la dio, y Favara, sentándose en un sillón, se hundió en la lectura con la misma concentración que a menudo le dedicaba a los acertijos, criptogramas y crucigramas; no se daba cuenta del silencio que lo acechaba, de la atención entre divertida y ansiosa de la cual era objeto. Porque los solteros, los viudos, los ancianos y los que tenían la suerte de estar casados con una mujer sin parientes, se estaban divirtiendo; pero una auténtica ansiedad era manifiesta en la mirada de aquellos que se encontraban en las condiciones establecidas por don Luigi, como si el comportamiento de Favara fuera una especie de sacrificio que, una vez consumado, pudiera restituirles la seguridad perdida.
Y efectivamente, apartando del pedazo de papel una mirada de náufrago, Favara reaccionó tal y como lo deseaban sus compañeros de pena y aun los que se sentían libres de sospecha:
—¿Pero qué es esto? Cosas inventadas, estupideces… Jamás he creído en las cartas que publican las revistas; son invenciones de ellos, de los periodistas.
La mayor parte de ellos dijo “¡Es verdad, tiene razón!”, pero sonriendo maliciosa y compasivamente.
En cambio, el doctor Militello, un hombre con más de tres años de viudez y con fama de ser muy devoto, se rebeló:
—Eso sí que no, querido amigo. Podrá ser cierto que los periodistas inventen cartas, por así decirlo, provocatorias; pero aquí nos hallamos ante una sección a cargo de un sacerdote, y que un sacerdote pueda inventar algo, sobre todo tratándose de un caso de conciencia, es una sospecha que yo debo rechazar totalmente, por irreverente e injuriosa.
—¿Usted la rechaza? –dijo Favara con una ironía que dejaba traslucir la rabia que le ardía por dentro. Y usted ¿quién es?
—¿Cómo? ¿Que quién soy yo? –dijo el doctor, agitando las manos como si buscara una identidad que le diera el derecho de refutar la duda de Favara. ¿Que quién soy yo…? ¿Me lo pregunta…? ¿Quién soy yo? –agregó, preguntándoles con la mirada a los ahí presentes.
El maestro Nicasio, presidente de la asociación de profesores católicos, voló en auxilio del doctor:
—Es un católico; y en cuanto tal tiene el derecho…
—¡Sepulcros blanqueados!
Gritó Favara poniéndose en pie de un salto, y antes de que los ofendidos tuvieran tiempo de reaccionar, hizo una bola con el recorte de la revista y la lanzó contra el piano, con una rabia y un esfuerzo como si se tratara de una antigua bala de cañón, de las que se ven en el Castel Sant'Angelo. Y salió precipitadamente.
Se hizo un gran silencio; pero ligero, trémulo de hilaridad. Luego dijo el doctor Militello:
—Yo no sabía que la mujer de Favara tuviese parientes –iniciando así una conversación tan placentera que sólo pudo interrumpir la intervención del camarero, quien respetuosamente les hizo notar la hora: las dos de la tarde.
El abogado Vaccagnino halló los spaghetti demasiado blandos y a la mujer enfurruñada. Y comió sin hacerle ningún reproche, pues él tenía la culpa, intentando alegrarla con la anécdota, debidamente aderezada, de lo que había ocurrido entre Lanzarotta, Rivera y –dulcis in fundo– Favara.
Pero a la señora no le cayó muy en gracia el episodio.
—Cuánta inconsciencia. ¿Y si ocurre una tagedia?
—¡Qué tragedia ni qué nada! —contestó el abogado. Y aunque así ocurriera, yo me siento con la conciencia tranquila. En primer lugar, porque se trata de una carta publicada en una revista que lee cualquier pelagatos…
—Tú también la leíste –constató la señora.
—Por pura casualidad –precisó el marido.
—Eso quiere decir que yo soy una pelagatos cualquiera, puesto que también la leo –aclaró, la señora que, quien sabe por qué, tenía ganas de reñir.
El abogado, en cambio, que no tenía ganas de hacerlo, se disculpó con ella y prosiguió:
—En segundo lugar, porque nadie, absolutamente nadie, hizo la más mínima alusión a los asuntos personales de ninguno de los tres: a) porque jamás ha circulado, que yo sepa, ninguna maledicencia acerca de las esposas de Lanzarotta, Rivera y Favara; b) porque aun habiéndose dado semejante caso, todos somos caballeros, y yo lo soy hasta el exceso; c) porque si alguien tiene ganas de ser cornudo, es libre de hacerlo como yo soy libre de divertirme con eso…
—Ahí está el problema –dijo la señora–: tú quieres divertirte con eso.
Irritado por verse interrumpido en pleno despliegue de subdistinciones, en lo que era un maestro, el abogado alzó la voz:
—Sí, eso es… Quiero divertirme… Y si tú piensas que no tengo derecho a divertirme con el desarrollo de este asunto, no tienes más que decírmelo –y su tono era ya feroz.
—¡Sinvergüenza! —dijo la señora, y corrió a encerrarse en la recámara.
El abogado se arrepintió inmediatamente de haber dicho la última frase, más por haber enturbiado la propia tranquilidad que por haber ofendido a su mujer, pues de esa frase brotaba ahora un antiguo episodio, un episodio que resucitaba la inquietud, la duda, la aprensión. El episodio se refería al edicto de Guillermo el normando, que ordenaba a todos los cornudos ponerse un capuchón con encajes, para distinguirse de los que no lo eran, so pena de pagar cien onzas de multa; y un marido particularmente respetuoso de las leyes le preguntó a su mujer si, en conciencia, le convenía o no portar el capuchón con encajes, suscitando con ello las fieras protestas de la esposa, que declaró ser la más fiel defensora del honor del marido. Pero cuando el buen hombre, ya tranquilizado, se disponía a salir con la cabeza descubierta, la mujer lo hizo volver sobre sus pasos y le aconsejó que, por si las moscas, lo mejor era que se pusiera el capuchón.
“¿Qué puede saber un marido?”, pensó el abogado. Y toda una literatura acerca de engaños femeninos, de traiciones consumadas por ellas con diabólica sagacidad, alimentó su instinto de autoconmiseración, abandonándose a ésta con la desesperación de un ciego (el símil relampagueó en su mente) que reflexiona acerca de su propia desventura. Y realmente experimentó una especie de ceguera física, el asedio de la compacta oscuridad que ocultaba los años que su mujer había vivido antes de que él la conociera, el tiempo que la dejaba sola, la libertad de que gozaba, los sentimientos que realmente abrigaba, lo que pensaba en realidad. “Hay que tener filosofía”, se dijo. Y la halló en la imagen de Marco Aurelio, alta e inmóvil sobre la fluente y lúbrica desnudez de Mesalina, puesto que, quién sabe cómo, tenía la firme convicción de que Mesalina había sido esposa de Marco Aurelio, y de que éste se había hecho filósofo para librarse de sus desgracias conyugales.
La filosofía revoloteó en el círculo durante toda la velada. Ahí estaban el juez Rivera y el abogado Lanzarotta que, era obvio –y era visible en el color de la cara y la mirada dispersa, intranquila–, simulaban serena indiferencia; muchos de ellos hacían lo imposible para ocultar su molestia, su aprensión, su miedo. Muy parecido era el estado de ánimo del abogado Vaccagnino, a pesar de que éste se hallara, a los ojos de los demás, en la feliz condición de tener en la lista de los parientes de su mujer solamente a un primo que vivía en Detroit, que nunca se había parado en el pueblo, y a una tía que era monja.
El geómetra Favara lo había hecho todo para librarlos de cualquier preocupación: tan pronto como salió del círculo corrió a su casa para someter a su esposa a un estricto interrogatorio, llegando incluso (se murmuraba) a las manos; y en vista de que la señora negó, desesperadamente negó haber cometido una falta semejante y haber escrito la carta, Favara decidió que sólo quedaba una cosa por hacer, que no era otra sino ir inmediatamente a Milán, hablar con el Padre Lucchesini y pedir que le mostrara la carta. En dado caso de que el Padre Lucchesini no se dejara convencer por las buenas, ya lo convencería él con la pistola que llevaba en un bolsillo. Por tal razón la señora, al ver que se había marchado su marido, le telefoneó inmediatamente al ingeniero Básico, a fin de que salvara de una catástrofe a su socio y amigo; y el ingeniero, se dirigió al aeropuerto de Catania, calculando que Favara, que ya había tomado el tren, como lo constatara el jefe de la estación, llegaría a Milán al día siguiente. Sin embargo, a pesar de la amistad, antes de partir quiso informarle al doctor Militello, es decir: a todos los socios del círculo, de la delicada y secreta misión que se disponía a cumplir.
Por tal motivo ahora todos veían con filosofía el caso de Favara, considerando infundadas las sospechas que lo habían trastornado, pero con el intenso deseo de que se revelaran fundadísimas. Llegaron incluso a proclamar que dicha carta la había mandado un bromista de Maddá, para que sucediera lo que había sucedido, que era impensable tal desfachatez por parte de una señora.
—Si llego a encontrar al bromista de marras –dijo el profesor Cozzo– le retuerzo el pescuezo, tan cierto co mo que existe Dios.
Puesto que Cozzo era soltero, todos se asombraron.
—Y tú ¿qué interés puedes tener en esto?
—Claro que me interesa –respondió Cozzo, golpeando nerviosamente el puño cerrado de la derecha contra la palma de la mano izquierda. Y le interesaba, desde luego: tenía una cita, la primera, con la señora Nicasio, en un hotel de la capital; pero la señora la había pospuesto, diciéndole que era preferible esperar un poco, que no podía decirle al marido que se iba sola a la ciudad a hacer las compras de costumbre, ya que ese día el profesor había estado intratable durante la comida, lleno de malhumor y sospechas.
La actitud de Cozzo suscitó una nueva oleada de sospechas, pero siempre contenidas, siempre ocultas; y también al profesor Nicasio, que estaba presente, le hizo reaflorar el recuerdo de aquel baile de carnaval, en el que casi toda la noche su mujer estuvo bailando con Cozzo, razón por la cual tuvo un pleito con ella al volver a casa.
En resumidas cuentas, esa fue una noche muy larga para algunos; para otros, demasiado corta.
Como todas las noches, el abogado Zarbo se metió en la cama antes que su mujer. Había tenido un pésimo día a causa de la carta. En el tribunal, en el círculo y, sobre todo, en su fuero interno, azotado por el resentimiento y la piedad, por el amor y el rencor. No como los otros. Él sabía, él ya lo sabía.
Tomó un libro y lo abrió en la página doblada. Estuvo leyendo un buen rato, pero entre la mirada y la mente se interponía una especie de catarata. Sus pensamientos andaban en otra parte. Cuando levantó los ojos del libro tuvo un ligero sobresalto: su esposa estaba frente a él, desnuda, con los brazos levantados y la cabeza velada por el camisón que se estaba poniendo. Y le pareció que era el mejor momento para preguntarle, con voz incolora, con toda calma:
—¿Para qué le escribiste al Padre Lucchesini?
La cara de ella apareció de sopetón, congelada en una mueca de desconcierto, de alarma. Y preguntó, casi gritando:
—¿Quién te lo dijo?
—Nadie. Desde un principio supe que la carta era tuya.
—¿Por qué? ¿Cómo?
—Porque lo sabía.
La mujer cayó de rodillas, hundiendo la cara en el borde del lecho, como queriendo ahogar un grito.
—¡Conque lo sabías! ¡Lo sabías!
Y se quedó como estaba, sacudida por los gimoteos casi inaudibles.
Él empezó a hablarle del amor que le tenía, de su pena, mirándola con tierno desprecio, con piedad entreverada de deseo y de vergüenza. Y cuando las cosas que decía llegaron al llanto, a las lágrimas, se acercó a ella, para abrazarla.
Pero ella se levantó de golpe al sentir que la tocaba. En sus ojos y en la boca había una risa maligna, fría, inmóvil. Tendió hacia él un puño cerrado, levantando luego el índice y el meñique, como si quisiera arrancarle los ojos, y de su boca salió el balido histérico y lamentoso del cabrón:
—Beeeeee… beeeeee…
|